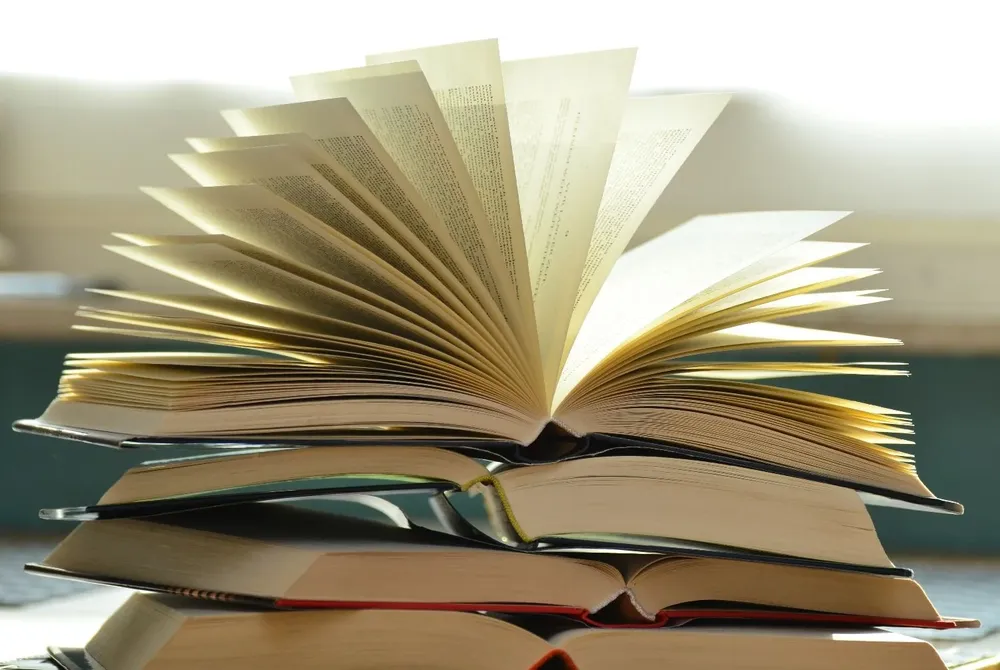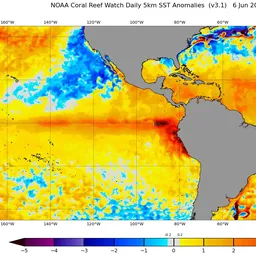Cuando, hacia 1945, mi padre entró a trabajar en aquel juzgado, escuchó que de aquel juez se decían cosas extrañas. No malas: simplemente extrañas. El Dr. Carlos Fleurquin, era una persona cordial y al mismo tiempo reservada, ordenadísima y trabajadora, llena de una natural autoridad, y brillaba, allá a lo lejos, en el lejano firmamento de la escala laboral de la cual mi padre era el último escalón: un auxiliar à tout faire, que intentaba terminar preparatorios, en medio del caos emocional por el divorcio de mis abuelos y las continuas mudanzas que subsiguieron.
Y aunque la distancia en el escalafón y la veneración inconsciente que se suele sentir por el jefe –cuánto más en el primer trabajo– ya justifica que lo mirara con atención, en realidad mi padre lo recordaría siempre por un detalle muy particular. Pues de Fleurquin se decía, con una mezcla de misterio y admiración, que tenía por costumbre leer un único libro. Y que, cuando lo terminaba, simplemente lo volvía a empezar… Todo lo cual, tal y como se transmitía de boca en boca, entre los empleados del juzgado, sonaba muy extraño: ¡un único libro!
A mi padre, que se pasaba la vida leyendo, aquel detalle le resultó intrigante y encantador. Y trató de aprovechar (e incluso inventar) las ocasiones para entrar en el escritorio del juez, para mirar los libros que tenía en la mesa o en la biblioteca, o que asomaran de su cartera de cuero, y averiguar así cuál fuera el título mágico que –como si estuviera dentro de Las mil y una noches– leía y releía el Dr. Fleurquin. Sus movimientos llamaron la atención del juez que, un día, se acercó a mi padre y le dijo:
–No necesita venir a verme tan seguido… El libro es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
Fue un momento vergonzoso, pero no humillante. En todo caso, mi padre se quedó pasmado. ¡Que los azares de la emigración y la cultura hubieran engendrado a uno de los grandes lectores de Proust bajo el cielo de Montevideo!
Pasados algunos años, los azares de la emigración y de la cultura rizaron el rizo. Y en el gran patio del colegio Seminario, en la calle Soriano, se hicieron íntimos amigos un hijo de aquel juez y un hijo de su ínfimo (aunque no insensible) empleado. Alberto Fleurquin y yo –dos preadolescentes muy felices– compartimos, me parece recordar, los primeros cigarrillos, el descubrimiento de Carlos Gardel y la pasión por la gomina Éxito.
Como parte de aquella amistad infantil, nuestros padres se conocieron mejor. Luego, cuando nos fuimos a vivir a París, el Dr. Fleurquin y su encantadora mujer, Margarita –alguien capaz de recitar de memoria a Rubén Darío de un modo que quizás hoy se ha perdido– nos visitaron.
Un día muy frío de invierno de 1970 fuimos juntos a Chartres y, almorzando en un bistró cercano a la catedral, tuvimos la oportunidad de escuchar, de labios del protagonista, detalles de aquel romance suyo con la obra de Proust, romance que, por aquel entonces, duraba ya casi cincuenta años y no mostraba síntomas de agotamiento.
Muchos años más tarde conocí, en Buenos Aires, a otro lector de la misma especie. Se decía que no había nadie (no digo en el mundo, pero quizás podía haberlo dicho, sin exagerar) que supiera tanto de la Divina Comedia como el Dr. Jorge Mazzinghi. Cuando yo lo conocí, me dijo que llevaba más de 70 años leyendo a Dante. Y cuando le pregunté si no había llegado a aburrirse, por la falta de variedad, me miró extrañado. “¿Falta de variedad? Mire, joven, yo tengo la suerte de llevar casado con mi mujer más de sesenta años. Si no hubiera pasado todo este tiempo, no habría llegado a conocer ciertos aspectos maravillosos de su personalidad que solamente se manifestaron gracias precisamente al tiempo que pasamos juntos. Y lo mismo me sucede con Dante”.
Fleurquin y Mazzinghi son la confirmación y la prueba de que ni el cambio ni la abundancia, per se, hacen feliz a nadie. La escasez y la constancia, en cambio –según han demostrado la voz de Joâo Gilberto y la Madre Teresa de Calcuta–, ayudan bastante.
Un sabio refrán latino –non multa, sed multum– nos dice cómo hay que preferir siempre lo poco e intenso a lo abundante y extenso. No olvidemos que, durante la mayoría de los siglos en los que Netflix no existía, los poemas homéricos y la Biblia era casi lo único que había. Y fue más que suficiente.