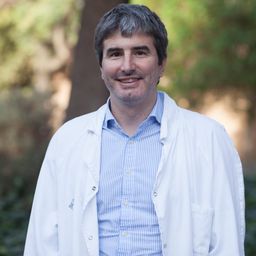Leo, no del signo astrológico sino del verbo leer, una nota publicada hace tiempo en un diario bonaerense, a la que por casualidad reencuentro en el garaje polvoriento de mi casa: “Nicole Neumann llora en Telefe y cuenta los pormenores de laconflictiva ruptura con su ex Fabián Cubero. Esmeralda Mitre confiesa en América que le fue infiel a Darío Lopérfido. En los dos canales, las rubias tienen el tiempo suficiente para explayarse y dar más y más detalles de su vida privada. Una se lamenta porque sus hijas duermen con la nueva pareja del padre y la otra declara que su ex marido nunca se enteró de las aventuras que tuvo ‘con gente famosísima’. Los panelistas que las rodean escuchan con atención y se relamen al pensar que esas declaraciones van a tener enorme rebote mediático. En televisión, nunca se tiene certeza sobre qué producto tendrá éxito pero sí se sabe que, si una celebrity saca a ventilar sus trapitos al sol, el rating se va a disparar. La fórmula no falla y, cuanto más banal, más exitoso”.
Siento una especie de pudor que rima con rubor, acompañado de vergüenza ajena al toparme con informaciones de supina banalidad como esta, porque no se trata de una excepción a una norma vigente, sino de una tendencia mundial en vías de desarrollo. Lo he visto y lo veo veo qué ves, en todas partes: el cotilleo de la imbecilidad, las intimidades reveladas de celebridades que nadie sabe bien cómo consiguieron ese estatus de superficialidad a la vista del público, pero ahí están.
Lo he visto en España, Italia, Gran Bretaña (tienen el diario más leído del mundo en este tipo de información, The Sun), y también, en Estados Unidos, donde el imperio de la bobería farandulera hecha a medida mantiene intacto su poderío, y en China, porque tampoco los comunistas quieren perderse nada sobre la vida de los llamados famosos, sean locatarios o foráneos.
Hay un culto universal a la fama. Tan peligroso como los fundamentalismos religiosos es el culto al ego y la celebridad. En todos lados se practica sin censura. Desde la infancia, mejor dicho, desde el día mismo en que alguien nace (pues hay bebés célebres cuya celebridad comenzó antes de tener conciencia de lo que es la vida), la gente quiere ser famosa y cuando no puede conseguirlo, celebra la celebridad de otro. La cuestión genera fetichismos y falsas admiraciones, las cuales son asimismo vanas. La iglesia de lo efímero es adonde todos entran en busca de limosna, algunos a pedir por su alma, otros, la mayoría, a querer saber cómo es el alma del otro, aunque vivamos tiempos cada vez más desalmados.
En un mundo que aprendió a privarse de planes a largo plazo, el instante es el lugar de la vida. Y lo instantáneo es siempre efímero. Raro el lugar de la historia donde estamos: el ser humano vive de momentos y se acostumbró a creer que no hay sino solo esto: fragmentos de temporalidad que se marchitan apenas son vividos. Claro está, en ese contexto cada vez más extendido de vanidades al acecho, hay figuras que logran sobrevivir la inflexibilidad de las modas. Son pocos: los Rolling Stones, una excepción. Tom Cruise, otra.
Desde las dos últimas décadas del siglo xx, todo se ha hecho más frágil en el mundo, y las famas no son la excepción. Ni siquiera nuestra relación con la fama es la de antes.
Los Beatles se retiraron de la música como grupo en 1970, pero su nombre ha quedado asociado a una grandeza intemporal. Vive en la biblioteca del mito, en el archivo de la posteridad. Pero el tiempo, tal vez confirmando que las épocas cambian de ritmo como el corazón, se hizo corrosivo, borrando la posibilidad de grandeza a largo plazo. Estrellas de la música en la década de 1980, como Debbie Gibson y Tiffany, hoy son nombres que no dicen nada para los que en 2022 tienen la edad que ellas tenían en 1987. Dejaron de representar la imagen a copiar. ¿Por qué pasa esto? La pregunta no es capciosa. Se podría responder que ambas cantantes hacían música condenada a morir apenas pasara su momento.
Pero también cayeron en el olvido cantantes y grupos que hicieron mejor música y tuvieron su momento de esplendor. La lista es larga (y el espacio que dispongo corto). Grupos y cantantes que siguen grabando y a los que nadie hoy presta atención. En su momento llenaban estadios, hoy, no solo cantan en estadios vacíos, sino que nadie compra sus discos y las radios comerciales no emiten sus canciones.
El statu quo de celebridad dura poco, casi tan poco como la fama. Fama y celebridad no son lo mismo. Alguien puede estar en una película famosa pero jamás alcanzar celebridad. En cambio alguien célebre puede ir más allá de la fama. Elizabeth Taylor sería un ejemplo al respecto. Cuando ya era anciana y se casaba poco, todo en su vida siguió siendo motivo de escrutinio. Cada aparición suya en público recibía tanta atención como la ceremonia del Oscar. Se necesita cierta magia para mantener ese magnetismo siempre actual, revitalizado por algo más que cirugías estéticas.
El culto a la celebridad permea todos los niveles de la sociedad. Tal vez el guarda del ómnibus, la señora que cuida a los niños, el portero, el abogado y el médico que recién se recibió tengan ídolos distintos, pero el mecanismo de idolatría es el mismo. El peluquero todavía tiene pegada la foto de Carlitos, y la contadora o abogada compra el diario del sábado para enterarse de las últimas noticias de Bad Bunny. La mayoría dice que lee el diario por la información política y económica, deportiva o policial tal vez, pero los informes sobre las apetencias de los lectores actuales apuntan en otra dirección: las páginas más leídas en los diarios son la de espectáculos y sociales.
Todos quieren saber sobre las vidas de las estrellas y las señoras que se visten bien para brillar en los cócteles de la high class. La vida ya tiene bastante con saber que el mal nos rodea. Se refugia para eso en el altar glorificado del instante, en el cual un chisme sobre la vida amorosa de una estrella joven de Hollywood en camino ascendente tiene mayor interés que los cambios en la bolsa de valores, sobre los cuales, además, no se puede tener ningún control. El fundamentalismo de lo efímero hace creer que la vida puede ser mejor en otra parte, en la parte donde viven las estrellas del espectáculo, la monarquía y los señores cuya fortuna no cabe en su solo banco.
En un mundo de más miserias que gloria, la gente atenúa su desencanto recurriendo al encanto de ciertos ídolos ocasionales. Quiere verlos, tocarlos, oírlos, leerlos. En esto, el mundo se ha uniformizado: en la Cuba comunista posterior a Fidel pero tan ortodoxa como antes (donde la disidente Gloria Estefan es ídolo desde hace décadas), en la China cada vez menos comunista pos Mao (donde proliferan los clubes de admiradores de Adele y Taylor Swift), en Vietnam (donde su ídolo nacional canta una música parecida al bolero), en Rusia (donde Natalia Oreiro superó en popularidad a Madonna), y en Argentina (donde Natalia Oreiro y Madonna son ambas por separado). La persistencia de ciertas formas de seducir cambia de idioma y gestos, pero no de efectividad.
Vivimos, justamente, en el efecto: apenas nos damos vuelta, este dejó de ser efectivo. En tiempos cuando las grandes ciudades no saben qué hacer con los residuos, también los ídolos son desechables. Tarde o temprano terminan en el olvido, gran cementerio de la fama.