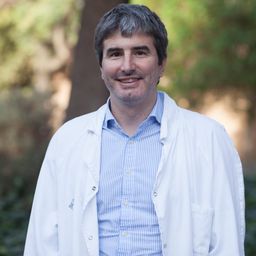Está claro que nadie puede evitar la llegada de una catástrofe natural, como una sequía extrema. Lo que sí se puede y se debe es manejar bien la crisis que llegó y planificar bien las defensas para la crisis futura, que seguro vendrá.
Esta crisis hídrica en la que estamos enterrados nos deja lecciones, en los dos planos.
Respecto a la crisis actual, como cualquier crisis mayor, no se la puede enfrentar con actores sueltos, hablando a sus aires, con toma de decisiones en procesos erráticos. Hay cursos de crisis management que enseñan a enfrentar una crisis.
Parece que no teníamos a nadie entrenado así para atender esta crisis.
Para atender una crisis se precisa un equipo multidisciplinario bien formado y dedicado al tema, con una cabeza dotada de toda la autoridad necesaria. Una especie de task force donde están presentes los que saben del tema bajo la conducción del que puede tomar decisiones sin consultar a nadie más.
Como ejemplo, se puede ver la serie Chernobyl, donde se entiende que se evitó el desastre absoluto gracias al equipo de un científico que sabía lo que había que hacer y un militar de alto rango que daba las órdenes él solo y las hacia ejecutar de inmediato.
Acá en el tema del abastecimiento de agua potable hasta ahora hablaban todos, lo cual está prohibido en una crisis donde el vocero debe ser único, y las decisiones se planteaban públicamente (como traer agua del San José a inicios de mayo) pero sin decisiones tomadas, con lo cual se ejecutaban o no, semanas después (inicio de acciones ahora).
La comunicación en este asunto fue casi de manual de cómo no se debe proceder (en vez de prevenir con tiempo a la población, lanzar plan de ahorro voluntario primero y compulsivo después, anunciar con tiempo que la salinidad deberá subir, etcétera, etcétera, se fueron dando los hechos que la población iba entendiendo con sorpresa).
Ahora el presidente Luis Lacalle Pou con buen criterio ha decidido revertir esta situación, ¡enhorabuena!
Esperemos que se escriba el protocolo de manejo de crisis y quede listo e impreso en el escritorio presidencial para su próximo ocupante.
Pero más importante es la planificación de la crisis futura, para lo cual estamos en el tiempo perfecto, porque si no seremos como el granjero que no arregla su techo que gotea cuando llueve porque no puede y tampoco lo hace cuando hay sol porque no lo necesita.
O dicho de otra forma, seguiremos en el tema agua el método argentino de conducir la economía: “Vamos viendo”.
Para orientarnos con un enfoque opuesto, pensemos en el caso de Israel: sus reservorios hídricos son muy limitados (el mítico Rio Jordán es un arroyo y el Mar de Galilea es un lago modesto). Les llueve tres veces menos que acá (unos 400 mm) y tienen tres veces más población que nosotros (más de nueve millones), pero no les falta agua potable, riegan casi las mismas 200.000 hectáreas que nosotros (pero con producciones del orden de 70 toneladas por ha en vez de las casi 10 toneladas de nuestro arroz y con precios de productos de primor varias veces superiores que los de nuestras producciones) y usan el agua de saneamiento una vez tratada para regar, aprovechando sus altísimos niveles de nutrientes, en vez de tirarla al mar (y de paso matar toda la vida allí en la punta del caño en la llamada “zona de sacrificio”).
¿Cómo resolvió Israel el suministro asegurado de agua potable (objetivo irrenunciable de cualquier gobierno serio)? Con plantas desalinizadoras. La última costó US$ 400 millones y produce 624.000 metros cúbicos por día (o sea el consumo de Montevideo entera).
Aquí hace décadas que hablamos de una represa en Casupá (que costará unos US$ 200 millones) para estirar unas semanas la agonía de la cuenca del Santa Lucía que se secará igual en la próxima gran sequía, o crear una base de bombeo en Arazatí por unos US$ 300 millones para producir unos 200.000 metros cúbicos por día, o sea un tercio del consumo de Montevideo.
¿Nadie pensó en instalar una desalinizadora como la última de Israel a medio camino entre Montevideo y Punta del Este, con un ramal para cada lado y así tener respaldo para suministro de Aguas Corrientes (desde fuente infinita e independiente), pero también para Laguna del Sauce y las otras fuentes chicas que abastecen los balnearios de la costa, con agua asegurada para abastecer toda Montevideo y/o la costa este por US$ 400 millones en vez de Casupá y Arazatí por US$ 500 millones que igual no alcanzarían a solucionar todo el problema en caso de una sequía peor y más larga?
Son planteos sensatos que merecen un abordaje profesional. Es cierto que aparte de la inversión, desalinizar agua de mar tiene costos, pero pregunto: ¿Ahora no estamos pagando costos en plata y, lo que más duele, en calidad de agua?
Entonces, ¿cómo se debe proceder? Propongo que sigamos el modelo que usamos exitosamente para la forestación: primero un Plan Maestro, creado por expertos que analizan problemas actuales y futuros, evalúan alternativas de solución incluyendo aspectos técnicos, ambientales y económicos y preparan una hoja de ruta a seguir a largo plazo con gatillos que disparan inversiones previstas y mecanismos de revisión, evaluación y control. Este Plan Maestro debe enfocarse en todo el recurso agua, no solo en consumo humano sino también usos industriales y agropecuarios para riego.
El Plan Maestro no solo debe prever inversiones, sino también estímulos para que el sector privado concrete inversiones de interés para la sociedad, como se hizo en la forestación.
En nuestro país llueven 1.300 litros por metro cuadrado anualmente, o sea 1.3 metros cúbicos… por 10.000 metros cuadrados por hectárea y por 16 millones de hectáreas, de esa enorme cantidad de agua más del 90% se pierde en el mar luego de correr por cañadas y arroyos.
¿No hay nada que hacer para poner a producir este recurso que se pierde para el país?
Eso es lo que también debe estudiar el Plan Maestro, a 30 o 50 años, y sus conclusiones y recomendaciones deben plasmarse en una ley con amplio consenso como se hizo con la Promoción Forestal, incluyendo obviamente la estructura institucional de la gestión y control del recurso agua (que son dos cosas distintas y aquí se confunden), mirando como ejemplo a Israel para ver como allí organizaron esos temas (con una cabeza que gobierna las decisiones sobre el agua y no una pléyade de ministerios, empresas públicas y agencias diversas que meten la cuchara en forma descoordinada).
Entonces, Plan Maestro y Ley de Agua son el camino profesional a seguir para no volver a encontrarnos como ahora en un año o en 100 años.