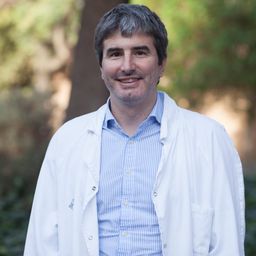Era tal la magnitud de aquel cuerpo que no parecía un ser vivo. Una contradicción entre las categorías más elementales. Grisáceo. Imponente. Quieto, en los espasmos de la muerte. El ojo, diminuto en el medio de la piel ajada, denunciaba la existencia, un metabolismo exiguo, aunque no fuera más que mientras tanto. Existía detenido en algo que no estaba ahí, y el misterio lo merodeaba, ese tránsito incómodo de un lugar palpable hacia otro en el que las cosas se extinguen por completo. Profundo, un corte en el costado exponía el interior rojo, de un tono tan claro y vivaz que daba pena que la muerte estuviera ya tan cerca. Quizás fuera esa la razón del colapso. O no. Demasiada carne para enterrar, habría pensado ella, acostumbrada a los asuntos prácticos de la existencia, al verlo desde la ventana. No se le ocurrió eso. Buscaba distraerse, pero lo terminaba mirando, una y otra vez. El horror iba de la mano de una fascinación mórbida. Horas. O, quién sabe, días. Ni del todo vivo, tampoco muerto. Por completo a la espera del momento único en que se le desprendiera la vida como un estorbo y pudieran sacarlo del frente de la casa, donde se había depositado para morir. Si era consciente del tránsito en el que su organismo entero estaba embarcado, imposible saberlo. Eso la desvelaba.
El bebé jugaba adentro. Ni el sol claro ni la temperatura agradable del otoño eran suficientes para dejarlo salir a la arena, en el exterior, donde seguramente su curiosidad lo iba a adherir a aquel ser moribundo. Ella no sabía, ni quería imaginar, de lo que era capaz un cuerpo de esas dimensiones, a pesar de agonizante. Aplastar. Golpear. Devorar, quién sabe. Algo tan simple como el encuentro entre las dos pieles, lo áspero y la suavidad infinita, le daba pavor. La casa era de materiales sólidos, ideada contra las tempestades, y los protegía, a ella y a su cría. Sentado en una alfombra, el niño giraba. Apoyaba la rodilla robusta en el piso y trataba sin éxito de levantarse. Pero daba vueltas, y eso parecía darle gracia, hasta caer exhausto. A contraluz, los rayos de sol le atravesaban el cráneo y los rebordes surgían anaranjados. Soberano inconsciente, no se daba cuenta de que la madre lo examinaba con tanta atención que lo sabía de memoria, como nunca se sabe nada de lo propio. Después empezaba otra vez el movimiento. De la rodilla o del brazo descubierto en plena euforia.
Las gaviotas y los buitres estaban cerca. Lo sabía por los graznidos que entraron por las ventanas que la mujer misma había dejado abiertas. Observó al bebé llevarse el pulgar del pie a la boca. Casi bizco por el esfuerzo. No intervino. El niño mordió sin dientes y puso cara de perplejo. Enseguida, la madre volvió a la ventana, con la idea absurda de que el cuerpo no estuviera más bloqueándole la salida de la casa hacia el mar, que se hubiera ido nadando, si es que alguna vez había nadado, o caminando, o explotado súbitamente, aunque después le tocara limpiar los pedazos de tripas contra los vidrios. Algo tendría que pasar. Ella quería ser testigo de ese instante tan mágico y brutal.
Ya lo había circunvalado. Era como un bloque de concreto, pero ella igual era silenciosa. Dejaba al niño durmiendo en la hamaca del cuarto y examinaba al inquilino. El cuerpo conservaba un solo ojo. Al otro se lo habían lastimado. Una perforación y un desgarro, prueba de la violencia. Aunque fuera capaz de regenerarlo, una condición que ella desconocía, el tiempo atentaba contra cualquier posibilidad de restablecimiento. Era triste, pensaba, que quedara solo uno de lo que alguna vez fueron dos faros, capaces de orientar movimientos grandiosos y pausados. Nadaría, o habría nadado en un pasado incierto, sí, seguro era capaz de nadar. El ojo sano, opaco, con un iris que llegaba hasta los rebordes, a veces, muy pocas veces, parpadeaba. Parecía reconocerla, asumió la primera vez que eso ocurrió. Con cuidado de no tocarlo, supo que el parpadeo era una forma de decirle que sabía quién era.
La mujer se paró en la cocina, mirando por la ventana, de espaldas a su hijo. Entraba el viento perpetuo del mar y también la arena. Enfrente a la casa, una isla. Ahí dormían las aves. El llanto ocasional, un quejido o algún otro sonido del bebé al jugar no lograron distraerla. Obsesionada de repente, quería ver aquel parpadeo pausado, fatigoso, y atraparlo en el momento exacto de la muerte, si es que no se había muerto ya. Ahora, hacía largos minutos que miraba el ojo inmóvil. Nada delataba la vida. Osado, el bebé gateó hasta su madre, sin que ella lo percibiera. El súbito contacto de esas manos contra su pierna la horrorizó. No pudo evitar el grito. Gutural sonó. Solo después vio que era su propio hijo y lo alzó. Lloraba espantado. Se horrorizó de sí misma mientras lo sostenía con toda la ternura de que era capaz.
La mujer se acomodó en la hamaca con el niño en brazos. Lo acercó a una teta redonda, con las nervaduras marcadas. El niño reconoció la piel por el olor. Abrió la boca, succionó. Estaba convulsionado primero. Poco a poco, volvió a estar tranquilo, a mover los pies por la curiosidad de hacerlo. Cansada, ella lo miró una vez más. En una especie de revelación anodina, se le ocurrió ver a los cuatro abuelos de la criatura con una claridad imposible de obtener en una segunda generación. El espacio entre el labio superior y la nariz, prominente, un calco de la abuela paterna. Un dedo gordo del pie, cuadrado casi, de su padre ya muerto, abuelo del niño. Y así vio a su hijo como si no fuera suyo, como si las filiaciones se descubrieran una vez que el padre y la madre se transformaran en abuelos, en ocasiones murieran antes, y el curso de la vida en ese cabo no se diera por aludida.
 Rosario Lázaro Igoa
Rosario Lázaro Igoa
Una racha de viento más fuerte los golpeó en la cara. Ya era tarde. Protegió al niño con una manta de lana y, cuando levantó la vista de nuevo, en la ventana no había ni siquiera un ojo. Un océano de piel gris ajada, a menos de dos metros de distancia, ocupaba todo el espacio de la abertura. Frente a ellos, una superficie de piel putrefacta. Es verdad que el cuerpo hacía tiempo que hedía. Pero ella estaba acostumbrada. Al borde del mar, es frecuente el olor punzante de las algas, los pescados descompuestos, los mariscos de líquidos corrosivos. Eso era usual. La suciedad ácida metida entre las uñas, las suyas, las de su hijo. El pelo lleno de sal, aunque muy raramente se bañaran en el medio las olas. Ahora, la presencia de ese cúmulo de carne, a punto de irse, y a la mujer nada le importaba tanto como atrapar el instante de la muerte.
Le aliviaría saber por fin que ese cuerpo a medio camino había encontrado un lugar para quedarse quieto de una vez. Quieto ya estaba, demasiado inmóvil. Muerto de verdad, mejor dicho. Después tendría que pedir ayuda para sacarlo de su terreno, una retroexcavadora, un camión, alguien que transportara el bulto hasta el basurero de aquel pueblo costero. Lo imaginó rebanado, un gran embutido, descubierto el interior lleno de órganos que fallaron. Entretanto, el bebé seguía succionando con la boca y la lengua, un embudo perfecto en el que la vida se transportaba de uno a otro. Succionó hasta un punto en que estiró el pezón con la lengua y lo soltó como un latigazo, señal de que estaba satisfecho. Podría haberlo sacado antes, haber hecho uso de su poder de negar el acceso. No lo hizo. Aguantó al ardor.
Pronto iba a atardecer. En la estufa sobrevivía un tronco a medio quemar de la noche anterior. Estaba apagado. Ella supo que debía juntar algún combustible para recomenzar el fuego. Piñas. Ramas finas, de las que había en el monte tras las dunas. Agarró una bolsa de arpillera y ató al niño a su espalda con una tela larga. Entretanto, la cría eructó con ganas y dejó caer un vómito blanco sobre su cuello. Amarrados con fuerza, ambos fueron una sola crisálida. Al salir de la casa, se dio cuenta de que en el exterior reinaba monumental aquel cuerpo, aquel obstáculo. Tenía arena en el ojo. Intrépida, la mujer se acercó a limpiárselo. Estiró la mano con un trapo y no llegó a tocar. Antes, hubo un estremecimiento leve, pero que recorrió todo el organismo y lo trajo desde la ausencia. Y entonces le pareció verlo parpadear. Sí, le pareció y no estuvo segura, tal la sutileza del movimiento. De todos modos, guardó la mano y reculó asustada. El bebé, pegado a su espalda, empezó a gritar con fuerza, tanta que ella salió corriendo despavorida hacia las dunas. La casa quedó atrás, sólida, abandonada a la voluntad del cuerpo putrefacto.
Ya era tarde para buscar leña, lo sabía. Quedaba poco rato de sol. El círculo naranja se ponía sobre el mar, contra el oeste. Apuró el paso por las dunas, a pesar del esfuerzo. No miró hacia atrás. El niño se calmó de a poco, con el ritmo del trote al que iban. En los oídos, silbaba el viento alrededor y, no tanto en los oídos sino en todo el cuerpo, unos gruñidos mínimos del bebé envuelto en la tela. Al llegar al monte, empezó a juntar piñas secas y ramas finas. No llegó a escuchar el gorjeo hondo de unas palomas ni la agitación de dos caballos que huyeron al verlos. Trabajaba absorta. Se agachaba de cuerpo entero, con cuidado de no dejar caer al niño hacia adelante, que ella sabía que nunca, nunca, iba a caer. En pocos minutos, había llenado la bolsa y entonces se la echó al hombro.
 Cráteres Artificiales
Cráteres Artificiales
Volvió despacio por la arena hacia la costa. Subió y bajó la primera duna. Faltaba una más. A la sombra, la arena estaba helada. Dolían los pies. Era a su casa adonde volvían, pero la mujer anticipó la necesidad de lucha para recuperar el lugar. Mientras subía la segunda duna, reparó en que el niño se había dormido. Los ojos, dos rayas finas; la piel casi quemada por el viento, el frío y la sal. Quiso protegerlo y no supo cómo. Se acomodó de nuevo la bolsa de arpillera sobre la espalda y siguió caminando rumbo a la cima. Tenía que darle de comer y comer ella también, tenía que lavarlo y lavarse. Era otro día de viento y la muerte no iba a dignarse a salvarlos. Al llegar al punto más alto y divisar la casa, paró en seco. Había pasado algo. Con una mezcla de alivio y horror, observó su casa. El cuerpo ya no estaba. Había desaparecido. No era lo que esperaba, no podía ser. Corrió duna abajo en dirección a la casa. El niño, de pronto zarandeado, se despertó y empezó a llorar con desesperación.
Atónita, llegó a la casa y miró a su alrededor. No había rastros hacia el mar ni huellas de vehículos en la tierra. El olor era el del salitre, ya no aquel de un organismo podrido. Una mancha de grasa impregnaba la arena aún. La casa vacía. Las ventanas abiertas. Un sol que se hundía en el horizonte y, por un instante, la impresión de que el cuerpo flotaba frente a la casa, en la inmensidad del mar, con el ojo abierto, para enseguida hundirse sin remedio, como un muerto más.
*Agradecemos a la autora y a la editorial Criatura por la autorización para publicar este relato.