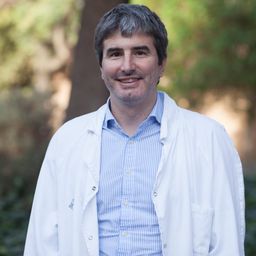En tanto, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, señaló en una columna escrita en Búsqueda en diciembre de 2017 que durante buena parte del siglo XX, la desigualdad en la distribución personal del ingreso y la riqueza fue un tópico lateral en economía.
El académico apuntó que “en el mundo desarrollado, la falta de consideración por los temas distributivos se explicaba, en parte, en la propia evolución de la desigualdad, que desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta los últimos años de la década de los 1970 no mostró cambios relevantes”. Durante ese período se mantuvieron niveles de desigualdad muy bajos sobre todo en los países más desarrollados.
“En América Latina la actitud osciló entre la denuncia desde la intelectualidad de izquierda enmarcada en la tensión política de la época y la confianza en las fuerzas de mercado como superadoras de la alta desigualdad”, resumió Arim, y criticó que “para muchos la preocupación por la desigualdad constituía una distracción patológica para las políticas públicas, al desviar la atención de su objetivo central: el crecimiento”, teniendo una visión incompleta del panorama económico y de desarrollo.
En esta línea, el investigador del Instituto de Economía de la Udelar y estudiante de un doctorado en París School of Economics, Mauricio De Rosa, señaló que lo que ocurre con la desigualdad es que no hay “nada mecánico”.
“Hay un conjunto de factores institucionales que juegan para que evolucione de una forma u otra. Evidentemente que con las dinámicas de producción capitalistas típicas sí se da concentración, pero la buena noticia es que las políticas públicas cuando actúan y están bien pensadas, son muy potentes sí se las orienta a la reducción de la desigualdad”, reflexionó.
Aseguró que tanto la experiencia uruguaya como la de los países desarrollados en los últimos años son un ejemplo, así como pasó pos Segunda Guerra Mundial, “cuando los países lograron mantener durante décadas niveles de desigualdades muy bajos”.
De Rosa tiene como tutor de tesis a Thomas Piketty, una de las figuras más reconocidas a nivel global en la temática distribución de la renta y desigualdad económica después de publicar su libro estelar El capital en el siglo XXI.
Por su parte, el miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y marxista confeso, Juan Grompone, dijo en mayo de este año que lo que ocurre en América Latina y en Uruguay, es que hay un capitalismo imperfecto, donde los ciclos económicos tienden a durar aproximadamente diez años, que más bien van relacionados con los ciclos económicos que pasan en el mundo. “Los períodos de gobierno progresistas y de izquierda distribuyen pero se van terminando y después viene la derecha para arreglar la economía”., afirmó.
En charla con El Observador, Grompone agregó "que distribuir la riqueza es misión de la izquierda y crearla de la derecha", por lo que entiende en Chile los gobiernos de izquierda que gobernaron varios períodos fallaron. "La desigualdad es síntoma de que el capitalismo es imperfecto e incipiente", opinó.
La región más desigual
Durante la última década, en América Latina y el Caribe hubo un rápido crecimiento económico acompañado de políticas sociales focalizadas, que lograron revertir la tendencia al aumento de la pobreza que había en una de las regiones más desiguales del mundo, solo superada por la África Subsahariana.
Según un informe elaborado por el Banco Mundial denominado Desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe, esta realidad hizo que el “debate político y las discusiones de políticas públicas pasarán de la pobreza a la desigualdad, algo esperable en una región que exhibe la distribución más regresiva del mundo en términos de resultados de desarrollo, como los ingresos, la propiedad de la tierra y los logros educativos”.
La creciente tensión social ocurrida durante las últimas semanas en varios de los países sudamericanos, como Bolivia, Ecuador, pero particularmente Chile, puso nuevamente sobre el tapete la discusión sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel regional, al igual que sucedió a nivel global con el acaecimiento de la crisis de 2008.
28% bajó la pobreza monetaria en Uruguay en los primeros 15 años desde el retorno a la democracia (1985), pasando de 46,2% a 17,8% (2000), según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Según un informe de 2018 sobre desigualdad global del Laboratorio de Inequidad Global, de 1980 a 2016 el 1% de la población mundial tuvo el doble de ingresos que el 50% de la población más pobre, mientras que en Medio Oriente el 10% de mayores ingresos se apropió del 60% de la riqueza y del 30% en Europa. EEUU se ubica en un intermedio entre esas dos regiones.
Sin embargo y a pesar de que existe un aumento de desigualdad interna en muchos países, en términos globales la desigualdad está disminuyendo. Esto se explica en gran parte por los millones que salieron de la pobreza en China e India en las últimas décadas, que empujan por sus grandes dimensiones a que los índices de repartición del ingreso sean más equitativos a nivel mundial.
Como particularidad, sin embargo, el crecimiento económico de esos dos países implicó que la desigualdad crezca en lo interno, al registrarse mayor acumulación de unos pocos. China pasó de representar en 1980 el 2% de la economía del mundo, al 18% en la actualidad.
El caso chileno
En este contexto, a pesar de la significativa reducción de la pobreza a base de crecimiento económico en las últimas décadas (pasó del 40% a menos del 10% en la actualidad), la tensión social en Chile explotó en las calles esta semana en la mayor protesta que tiene recuerdo el país trasandino desde la salida de la dictadura en 1990.
Los principales reclamos en un país que ha superado en la mayoría de los índices macroeconómicos a sus semejantes latinoamericanos en las últimas décadas, se pueden explicar en razón de una histórica desigualdad de ingresos y sobre todo de accesos a servicios como la educación y la salud que lo afecta desde hace tiempo.
En este sentido, el economista uruguayo y director del Instituto de Economía de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Claudio Sapelli, señaló que las movilizaciones en Chile tuvieron más que ver con un “país que creció a tasas muy altas en la última década, pero que se han visto notoriamente menguadas en los últimos años”.
“Muchos de los cambios sociales de los que se está beneficiando Chile, como por ejemplo una mayor movilidad social, son temas que no generan conflictos sociales manifiestos en un contexto de alto crecimiento económico, pero sí lo generan cuando se pasa a tener un bajo crecimiento”, explicó Sapelli en el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí.
El especialista sostuvo que Chile, a diferencia de lo que históricamente ocurrió en Uruguay, que siempre tuvo una sociedad más integrada y horizontal, con fuerte movilización social, siempre fue una sociedad mucho más rígida y vertical, que además poseía muy poca movilidad social. Esa realidad está cambiando tras mayor acceso a la educación, aseguró, a pesar de que puede acarrear altos endeudamientos para algunos sectores.
“En Chile si tenías una posición social –alta, media, baja– era extremadamente dificultoso salir de esa posición. Esto implica también que la gente tenga incertidumbre y ese ascenso que está ocurriendo de parte de las clases menos pudientes le genera a la clase media y alta resquemores por el miedo a perder su posición, sobre todo cuando se deja de crecer fuerte económicamente”, detalló.
El académico agregó que como uruguayo aún le choca el trato a veces “despectivo” entre algunos estratos sociales en Chile y que el problema que ha tenido el país trasandino es que ha crecido mucho muy rápido, “cuando hace 50 años era un país pobre y hoy por hoy es el más rico de América Latina”.
8,1% fue la pobreza estimada por el INE durante 2018 en Uruguay. El pico más alto desde la salida de la democracia fue en 2004 cuando se ubicó en 39,9%. Si bien en la década de 1990 la pobreza disminuyó a la mitad, la desigualdad aumentó.
“Uruguay es una sociedad que tiene una experiencia de vida mucho más homogénea. En cambio, en Chile ha sido drámaticamente diferente para las distintas generaciones, que levanta un montón de preguntas que en Uruguay ni siquiera se plantean”, prosiguió. Chile junto a Uruguay son los dos únicos países de la región con índices de pobreza de un solo dígito.
Por su parte, Iturralde opinó que Chile tiene desafíos importantes, pero no se puede tirar por la borda los logros de el país que bajó más la pobreza en los últimos 25 años.
“A la desigualdad no se puede no reconocerla, pero hay que ponerla en su contexto. Nadie duda que es mejor ser pobre en Chile, que en Venezuela, Bolivia o Argentina. Por algo la gente migra hacia Chile desde eso países y no viceversa. Un politólogo uruguayo que conocí me dijo una vez que deberíamos ‘uruguayizar Chile y chilenizar Uruguay’”, señaló el académico en referencia a la alta apertura económica que tienen los transandinos y al fuerte sistema de seguridad social que tiene Uruguay.
El mejor entre los peores
Según De Rosa, desde 2007 Uruguay ha logrado reducir la desigualdad a partir fundamentalmente de crecimiento económico, del empleo y “de políticas públicas direccionadas como fueron por ejemplo la reforma tributaria de 2007 y los Consejos de Salarios”.
El pasado 16, el Banco Mundial publicó un informe sobre Uruguay en el que se destacó que en un contexto de países muy desiguales como ocurre en Latinoamérica, Uruguay se resalta por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia.
“En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60% de su población. Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Oportunidad Humana y el Índice de Libertad Económica. La estabilidad de las instituciones y los bajos niveles de corrupción se reflejan en el alto grado de confianza que tienen los ciudadanos en el gobierno”, se menciona en el informe.
En términos de equidad, menciona el documento, los ingresos del 40% más pobre de la población uruguaya han aumentado más rápidamente que el crecimiento promedio de los ingresos de toda la población.
Uruguay lidera también en la región el Índice de Gini –un guarismo de 0 pauta completa igualdad y 1 para cuando hay completa desigualdad–. Este índice bajó sustancialmente entre 2007 y 2012, pero luego se estancó.
Eso coincidió con un ciclo de menor dinamismo de la economía uruguaya, que actualmente hace cinco trimestres al hilo se encuentra estancada. En 2005, el índice que mide la desigualdad en función de los ingresos alcanzaba 0,46 puntos y en 2017 el indicador se ubicó en 0,38.
Sin embargo, persisten importantes disparidades: el porcentaje de la población bajo la línea nacional de pobreza es significativamente más alto en el norte del país; entre los niños y jóvenes (17,2% para menores de 6 años y 15% y 13,9% para los grupos comprendidos entre 6 y 12 años y 13 y 17 años, respectivamente); y entre la población afro-descendiente (17,4%), apunta el Banco Mundial.
A su vez, un estudio realizado por De Rosa sobre la distribución de la riqueza en Uruguay, arrojó que el 10% más rico acapara el 60% de la riqueza total del país, que se concentra principalmente en riqueza inmobiliaria, financiera y empresarial. Lo particular del estudio del economista, es que no mide ingresos sino riqueza neta, al entender que “es algo más estable y perdurable que el ingreso, por lo cual es otro indicador relevante para entender la desigualdad” uruguaya.
En una dirección similar Iturralde acotó que en el país a pesar de tener una desigualdad monetaria relativamente baja, tiene otro tipos como la educativa.
“La relación entre los quintiles y el nivel educativo en Uruguay es peor que la de Chile. En Chile el Estado mueve muy poco la desigualdad, mientras que en Uruguay, así como en Europa, es mucho más relevante su intervención. Es muy difícil pensar en mover las desigualdades monetarias, si no piensas en mover otras, como la educativa, que es la más evidente”, consideró Iturralde.