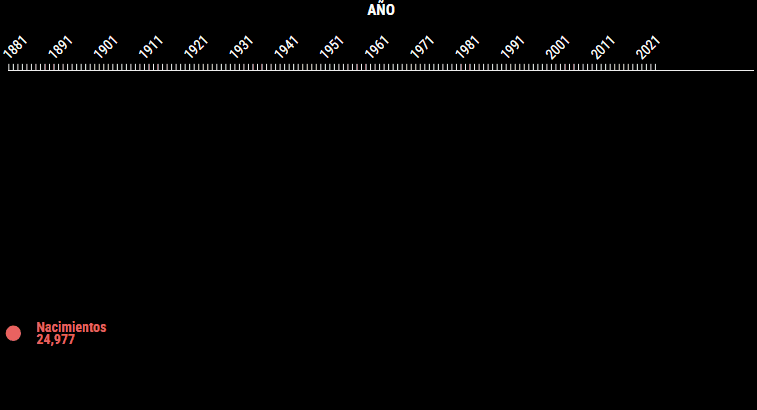En Paysandú no se sabe de qué se murió la quinta parte de los fallecidos del último año. O, mejor dicho, en base a las estadísticas oficiales es imposible adjudicarle una causa de muerte específica a 238 de los 1.214 fallecidos en 2024.
En Paysandú la población está tan envejecida como el resto del país. Hay más mujeres que varones, como en la mayoría de los departamentos. Y la cantidad de industrias —o usos de contaminantes— no varía demasiado respecto al resto de Uruguay. Porque en realidad, las muertes “misteriosas” de Paysandú no son tan misteriosas, solo son un caso extremo de un problema —administrativo y médico— que viene creciendo en todo el país y que llevó a que el Ministerio de Salud Pública tome medidas.
Como ya había reportado El Observador, desde 2017 vienen creciendo de manera sistemática la proporción de muertes que no son clasificadas con una causa específica. Tanto es así que, en el último año, la tercera causa de muerte en Uruguay lo constituye esa enorme bolsa de más de 5.000 fallecidos por causa indeterminada (y registradas con “códigos basura”, como le dicen los técnicos dado que no tienen utilidad para la estadística ni para la política sanitaria).
En la última jornada académica de Epidemiología y Salud Pública, la demógrafa Catalina Torres presentó un dato que dejó al público boquiabierto: la suma de muertes mal definidas y causas imprecisas colocan a Uruguay entre los países con “baja calidad” de información. Y aseguró: después de COVID-19, las causas mal definidas fueron las que más contribuyeron a reducir la esperanza de vida en el país en los años de la emergencia sanitaria.
La mayoría de esos muertos sin causa “conocida” son adultos mayores. En Paysandú (por volver al ejemplo extremo), casi un tercio de los mayores de 85 años falleció por aquello que, a juzgar por el certificado de defunción, no se sabe qué es. Es un porcentaje similar al observado en esas edades en Florida y que, a escala país, ronda el 19%. Y la mayoría son, a la vez, muertos en su domicilio, y al que el médico le adjudico “muerte natural”.
Toda muerte es natural, en el sentido de lo natural en todo ser vivo es morirse. Pero para la correcta clasificación —esa que permite luego tomar decisiones en base a las estadísticas—, la “muerte natural” es como decir nada. Es un concepto tan vago como la muerte por “paro cardiorespiratorio”. A cualquiera, sin importar la enfermedad que haya desenlazado la muerte, se le para el corazón y deja de respirar.
En la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular sospechan de que las causas mal definidas estén ocultado muchas muertes por razones cardiovascuales específicas. No solo porque muchos de los fallecidos se concentran en las edades más altas, sino porque coincide que en departamentos como Paysandú, el porcentaje de muertes por enfermedades del sistema circulatorio es inferior a la media (léase hacen pasar por muerte inclasificables una muerte por una causa específica del corazón).
La demógrafa Torres sumó un dato: como sucede con las muertes por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, las causas de fallecimiento inclasificables suben en los meses de invierno (estacionalidad, le dicen los técnicos).
Por eso la comisión inició un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública y algunas unidades académicas de la Facultad de Medicina. Como explica el presidente de la institución, el cardiólogo Alejandro Cuesta, “el certificado de defunción es parte del proceso asistencias, no es un mero acto administrativo, y, por tanto, su correcto llenado es responsabilidad de los médicos”.
El MSP toma medidas
Las autoridades sanitarias mantuvieron una primera reunión con los distintos prestadores de salud. Allí les plantearon la gravedad del problema y la necesidad de iniciar una especie de “auditorías” para corregir los certificados más completados.
Los certificados de defunción son un acto médico que lo completa (y tiene independencia técnica) el médico directo. Pero el MSP quiere que exista una especie de sistema de alerta ante los formularios más llenados. La idea, a priori, no es punitiva; sino ayudar a los profesionales de la salud en el correcto rellenado.
Una opción que están estudiando es la viabilidad de que esa alerta sea automática y dispare un seguimiento de un equipo inspectivo del MSP. ¿Por qué? Como explica el cardiólogo Cuesta, “la falta de formación hace que a veces se confunda la forma de morir con la causa”. Lo sabe por su disciplina: “la muerte súbita es una forma de morir y no la causa que lleva a la muerte y que permite construir conocimiento para la ejecución de políticas”.
Los médicos aprenden a completar el certificado de defunción antes de la mitad de la carrera, cuando recién está conociendo la clasificación de patologías. Eso, más la falta de actualización posterior, es una de las posibles explicaciones del incorrecto rellenado.
Los convenios salariales, de hecho, fijan partidas para formación. Y las sociedades científicas bien podrían incluir ese aprendizaje entre sus prioridades. Esa es la apuesta del grupo de trabajo que lidera el MSP.
Un ejemplo: un médico llega a una casa y constata la muerte de un veterano. Descarta que se trate de una muerte violenta y anota “muerte natural” (como en el 69% de las muertes mal clasificadas que ocurren en domicilio). Entonces, una alerta debería advertir de que se trata de un código basura y que se deba fijar otras opciones: qué remedios tomaba la persona, qué dice su historia clínica, ¿había estado internado? ¿Por qué?
En España o Italia, dos países con una población más envejecida que la uruguaya, las causas de muerte mal definidas no superan el 5% anual (tres veces menos que en Uruguay). En Chile y Costa Rica ni siquiera llegan al 3%.
Por ahora —y solo por ahora advirtió la demógrafa Torres— sigue siendo posible aplicar métodos de corrección para intentar aproximarse al número real de causas de muerte en Uruguay. Pero “si no hay cambios en el registro va a seguir aumentando el porcentaje de muertes por causas mal definidas (en buena medida asociado al envejecimiento)” y será más difícil saber de qué se muere la gente. Así como no se podrá tomar una real dimensión de la “revolución cardiovascular” en el país.