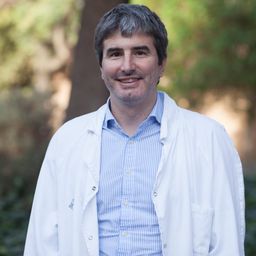Quiero destacar dos entrevistas recientes. La primera fue el 11 de junio en el programa Además de noticias de VTV y en ella ocurrió un intercambio fascinante entre el periodista Gabriel Pereyra y el ministro del Interior, el Dr. Jorge Larrañaga. Parafraseando, el conductor le pregunta al ministro por qué su gobierno sigue insistiendo con el aumento de las penas de prisión, si es evidente que estas no han dado resultado. El ministro le responde con una pregunta retórica y una afirmación: “¿Y la alternativa cuál es? La alternativa no existe”.



Aunque no lo parezca, esos pocos segundos dan para escribir un libro, porque resumen una disyuntiva elemental a la que se enfrentan desde hace décadas muchos países de América Latina. Para empezar, sugiero que ambos tienen razón y que si el periodista y el ministro no se ponen de acuerdo es porque discuten sobre planos distintos.
Por un lado, la evidencia internacional y la tendencia de las últimas décadas sugieren efectivamente que la prisión tiene un efecto disuasorio considerable sobre el delito, pero que el incremento de la severidad de las sanciones no suele aumentar dicho efecto1. Ello se debe a varias razones, pero la principal es que quienes cometen delitos temen ir a prisión, pero desconocen qué sentencia podrían recibir si son atrapados. En parte, porque la pena depende en gran medida de factores impredecibles que se dan en el transcurso del crimen y del juicio.
Sin embargo, la disuasión no es el único motivo por el cual enviamos personas a prisión. Y cuando el ministro apoya el aumento de las penas para delitos violentos, intuyo que no es porque él crea que así va a disuadir mejor a potenciales delincuentes, sino porque esa es una manera de inhabilitar durante más tiempo a los transgresores. En ello el ministro también lleva razón, porque la pérdida de libertad supone la inhabilitación física de quienes son más propensos a seguir delinquiendo. La inmensa mayoría de los presos uruguayos no delinque en prisión, por lo que su permanencia se traduce en un número menor de delitos.
Más allá de que ocurre a dos planos, el intercambio también deja entrever otro aspecto interesante, y es si hay o no alternativas más efectivas para prevenir la criminalidad. En teoría, existen muchas y variadas alternativas. El problema está en la práctica. En nuestro país, sin ir más lejos, hay miles de personas cumpliendo penas alternativas a la prisión y quiero creer que estas son efectivas para evitar la reincidencia de por lo menos la mayoría de ellas. De igual manera, quiero creer que los esfuerzos que hacemos por aumentar la oferta educativa y sociolaboral de los presos los ayudan a conseguir un trabajo y alejarse del delito. Y quiero creer que las terapias cognitivo-conductuales hacen una diferencia y permiten que sus usuarios controlen mejor sus emociones y adicciones.
Lo que no quiero, sin embargo, es confundir mis deseos con la realidad. Para saber si esas políticas funcionan es necesario tener evidencia. Evidencia con la que generalmente no contamos, porque las políticas y programas que se evalúan de manera fehaciente son altamente excepcionales en América Latina. En Uruguay tenemos evidencia de que el sistema de cámaras de Ciudad Vieja disminuyó el delito2, de que el PADO ayudó a reducir las rapiñas hasta la entrada en vigor del nuevo Código de Proceso Penal3, y de que el uso de cámaras corporales mejoró la percepción que tenían lo usuarios de los policías de tránsito4. Pero, increíblemente, sobre la efectividad del uso de políticas de rehabilitación no tenemos información alguna.
Esta carencia la plasmó de forma magistral Luis Parodi en otra entrevista reciente. Fue el 26 de junio en En perspectiva, donde el periodista Gastón González le preguntó por las cifras de reincidencia de quienes pasaron por la cárcel que él dirigía. Parafraseando de nuevo, el exdirector de la Unidad 6 de Punta de Rieles responde que en realidad ellos nunca tuvieron números, que si ellos lo midieran tal vez obtendrían buenos resultados, pero que en todo caso no serían fiables. Concluyó que es imprescindible contar con esta información, pero que no creía que en nuestro país hubiese actores dispuestos a o capaces de producirla verazmente.
Aquí radica uno de los nudos gordianos de nuestra inseguridad. La información con la que contamos sobre la efectividad de políticas y programas proviene casi exclusivamente de Estados Unidos y Europa Occidental. No por ello deja de ser valiosa, pero el éxito o fracaso de las políticas de rehabilitación depende en gran medida de factores coyunturales que van más allá de la propia intervención pública. Es decir, las iniciativas y actividades sociolaborales de la Unidad 6 de Punta de Rieles pueden ser fantásticas, pero sus presos difícilmente podrán escapar del delito si no han podido terminar el liceo, si no cuentan con herramientas para tratar sus adicciones y si la tasa de desempleo juvenil es cercana al 30 por cierto.
Por todo ello, es cierto que hay alternativas, pero también lo es que en nuestro país en este momento es muy difícil que funcionen, al menos para la gran mayoría de los delincuentes violentos. Esta no es una posición cínica, sino sensata. Por desgracia, en los únicos años en los cuales se redujo el número de personas privadas de libertad (2004-2006 y 2017-2018), las denuncias por rapiña aumentaron de forma excepcional5. Con frecuencia olvidamos que las decisiones en materia de políticas públicas se toman si se cree que los daños que ocasionan son menores a los que previenen. Y es posible –aunque debatible, por supuesto–, que hoy por hoy en Uruguay no sea viable reducir a su vez la delincuencia y el número de presos.
En definitiva, si realmente queremos un sistema penitenciario que mejore la situación de quienes lo transitan, no alcanza con desearlo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo a sabiendas de que necesariamente tardará varias décadas. Todos los gobiernos han sumado a este objetivo, con mayor o menor éxito, pero siempre a través de esfuerzos aislados. El artículo 86 del proyecto de ley de urgente consideración encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación que elabore una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario.
Debe desarrollarse en consulta con los actores relevantes del sector, incluir metas a corto, mediano y largo plazo, y ser remitida a la Asamblea General a su finalización. Mi esperanza sincera es que este pueda ser el primer paso para una política de Estado cuya falta a esta altura es inadmisible.
1 Perry, Amanda E. 2016. “Sentencing and Deterrence.” In What Works in Crime Prevention and Rehabilitation: Lessons from Systematic Reviews, edited by David L. Weisburd, David P. Farrington, and Charlotte Gill, 169–91. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3477-5_6.
2 Munyo, Ignacio, and Martín A. Rossi. 2019. “Police-Monitored Cameras and Crime.” Scandinavian Journal of Economics. https://doi.org/10.1111/sjoe.12375.
3 Chainey, Spencer P, Rodrigo Serrano Berthet, and Federico Veneri. 2020. “The Impact of a Hot Spot Policing Program in Montevideo, Uruguay: An Evaluation Using a Quasi- Experimental Difference-in-Difference Negative Binomial Approach.” Police Practice and Research 00 (00): 1–16. https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1749619.
4 Ariel, Barak, Renée J. Mitchell, Justice Tankebe, Maria Emilia Firpo, Ricardo Fraiman, and Jordan M. Hyatt. 2020. “Using Wearable Technology to Increase Police Legitimacy in Uruguay: The Case of Body-Worn Cameras.” Law & Social Inquiry 45 (1): 52–80. https://doi.org/10.1017/lsi.2019.13.
5 Sanjurjo, Diego. 2020. “Si los hombres fueran ángeles no serían necesarias las cárceles.” El Observador, 05 de enero, 2020. https://bit.ly/2ZqSK52.