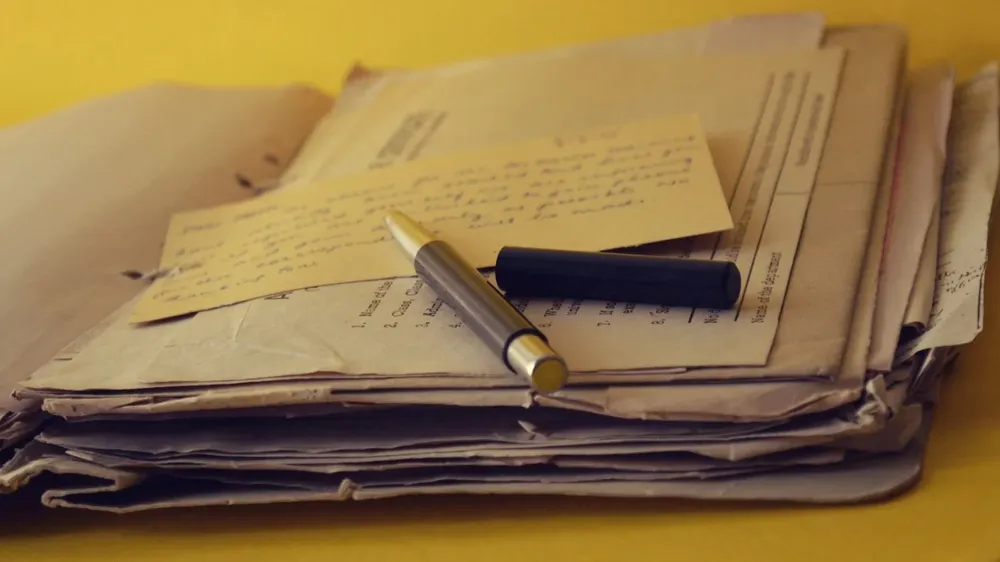Querida Magdalena:



Los enamorados más queridos de todos los tiempos no son ni Romeo y Julieta, ni Dido y Eneas, ni Rett y Scarlet, sino María y José, una joven pareja de judíos a los que, cuando llegan las Fiestas, solemos representar arrodillados junto al Niño Dios, en la escena del Pesebre de Belén. Pero, antes y después, vivieron zarandeados por extraordinarias circunstancias, apenas enunciadas en los Evangelios, que requieren del lector un esfuerzo espiritual para imaginar los huecos, las partes faltantes.
Cuando se levanta el telón, María vive en Nazaret de Galilea. Ya entonces está desposada con José -del que poco sabemos, si no es que desciende del gran poeta y rey David. En esa época, las bodas sucedían en dos tiempos: primero, el desposorio y, más tarde, el traslado de la novia al domicilio conyugal. Es precisamente en medio de esas dos etapas -“antes de que conviviesen”-, que un ángel de Dios se aparece a María. El narrador dice del ángel que “entró donde ella estaba”, como significando que María vivía en una interioridad mayor a la del ángel. Sea como fuere, la Anunciación y la aceptación por parte de María terminan con el mundo tal y como lo conocíamos. Porque María ha concebido en su seno, del Espíritu Santo.
Enseguida, nuestra joven heroína se refugia en las montañas de Judea, junto a su prima Isabel. Cuando regresa a Nazaret, tres meses después, su embarazo es ya muy visible. Y se produce un gran desconcierto. El pueblo es pequeño. La cosa es molesta. Nadie se atreve a hablar con los interesados. Porque, o lo que sucede no es un misterio para ellos, o lo es para alguno…En cualquier caso: ¡quién habría dicho, de María y José!
José mantiene el tipo como puede. Ha visto él también lo que todos ven. Pero lo que ve ¡es tan contradictorio con la persona que él conoce y que tan profundamente ama! Deja pasar un tiempo, esperando una indicación de María, o despertarse una mañana y constatar que todo ha sido una pesadilla. No se puede ser ni más bueno, ni más elegante… Pero pasan los días y la tensión crece.
A veces se acerca a la fuente, que es un buen lugar para hacerse el encontradizo con María. Y ella también ha ido a encontrarse con él. Incluso le sonríe con afecto y simpatía… Pero no llegan a hablar, ni a decirse esas palabras que am-bos necesitan. Alrededor, algunos observan con malicia.
La amargura lleva a José al límite. Todos los escenarios que se le ocurren terminan mal, y ninguno es consistente con la inocencia que él presupone en María… Al cabo, en medio de una larga noche de insomnio, mientras el sueño lo va invadiendo, oscuramente decide hacerse a un lado y apartarse de María, “repudiarla en secreto”, dejarla en paz… La desesperanza lo cubre con un velo de árida y triste oscuridad. Y se duerme, vencido… Pero, en medio de esos sueños, alguien lo está esperando.
Al despuntar del día, todo ha cambiado. José no advierte ya en su interior traza de sombras o amargura. Siente en cambio -en esa alegría que lo eleva-, el esplendor de las palabras de un ángel: “No temas recibir a María”. ¿O lo ha soñado? ¡Pero qué importa! Vencida toda duda, sale a la calle a buscar a su esposa… ¡María!
En el pueblo hay como una anticipación de que algo muy grande está por suceder. Muchos se asoman a las puertas, a mirar pasar al carpintero que se asemeja, en su belleza y en su humildad, a los grandes reyes de antaño. Algunas chicas jóvenes, llenas de curiosidad, lo siguen a poca distancia. Una troupe de niños alborotados empieza a gritar: “¡Ahí viene, ahí viene!”.
Al doblar la última esquina y llegar a la fuente, José se detiene. Y todo el tumulto se detiene y se acalla con él.
María está inclinada sobre el brocal, llenando un cántaro grande. Pero tanto silencio -después de tanto bullicio- ha llamado su atención, y levanta la vista. Ve entonces venir hacia ella a su joven esposo, el carpintero de la casa de David que, esta vez, le aguanta la mirada. Luego, tomándole el cántaro de las manos, le dice en voz baja, como bromeando:
-Lo he estado pensando: se llamará Jesús.
María sonríe, heavenly. Una cálida brisa los envuelve. Y ya que no hay nada imposible para Dios, el agua de la fuente de Nazaret hace para ellos, al caer, un ruido parecido al tema de amor de Cinema Paradiso.
Merry, Merry Christmas!, Magdalena.
Feliz Navidad, estimado Leslie
Me gustó mucho la historia que me cuenta en su carta. Más que nada porque arroja luz sobre un don extraordinario con el que, entre todas las criaturas, los seres humanos hemos sido exclusivamente agraciados. Este don está encarnado en el último gesto de José cuando, libre de todo recelo, va en busca de María, impulsado por un profundo sentimiento de confianza.
Usted ya sabe que, tanto por deformación profesional como personal, soy una ferviente defensora de la duda. Porque el acto de dudar -o de cuestionar lo que se nos da como obvio- es una condición indispensable para la búsqueda de la verdad. Si la verdad es nuestra meta, la Filosofía nos enseña que vivir consiste en un encontrarse siempre en camino hacia ella. Sí, Leslie, vivir es buscar. Y, no sé a usted, pero a mí me resulta apasionante.
Honestamente, nunca había imaginado a José de la forma como usted lo presenta en su relato. Hasta ahora, él había sido para mí el modelo de alguien que sabe la verdad sin tener que pasar por la experiencia angustiante de la vacilación y la inseguridad. En este sentido, tenía incorporada una imagen de José como alguien ajeno a la “humana, demasiado humana” inquietud de no saber. Y, así, siempre concebí su relación con María como una unión tan admirable como inaccesible para nosotros, humildes y endebles mortales, cuando nos enamoramos.
Sin embargo, gracias al modo en que usted ha imaginado la “parte faltante” de la historia que tanto le gusta, ahora puedo pensar a José como un hombre caído en el amor (como dicen ustedes, los ingleses) y, como todos los amantes, con miedo a ser decepcionado. No en vano se dice que nunca somos más vulnerables que cuando estamos enamorados. Y, así, usted me introduce a un José que sufre amargamente por el temor a tener que hacerse un lado y apartarse de su amada. “Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar…”; esto se lo confiesa Oliveira a la Maga en la magistral Rayuela de Cortázar, pero bien podría habérselo dicho José a María en alguno de los encuentros en la fuente que usted imagina en su relato. Porque María lo invitaba a saltar, sin más pruebas que su mirada de afecto y simpatía.
Pero, ¡qué difícil es saltar, Leslie! El miedo al abandono, a la traición o al desencanto nos llena de dudas, mientras la inseguridad nos mantiene paralizados al borde del misterio que rodea a la persona que amamos. Pero debemos hacerlo, tenemos que dar el salto para poder amar de verdad. Y el sentimiento de confianza es lo que nos dona la potencia necesaria para conseguirlo.
Según la Real Academia Española, la confianza es “una esperanza firme que se tiene de alguien o de algo”, y también “ánimo, aliento, vigor para obrar”. Pero como las definiciones de diccionario siempre me resultan insuficientes, prefiero pensar la confianza como la capacidad de entregarnos a alguien o algo, sin más garantías que la inexplicable seguridad subjetiva que nos impulsa a hacerlo. La confianza, en este sentido, no es un don que provenga del tener respuestas firmes o definitivas, sino del estar abierto a las preguntas. Lo extraordinario de confiar consiste en hallar, en medio de la inquietante experiencia de la incertidumbre, la fuerza para dar el salto, seguros de que no vamos a ser defraudados, aunque sin certeza absoluta. Nadie diría que confía en que dos más dos es cuatro; esto es algo que sabemos y, por ende, no precisa de nuestra confianza. Saber es relativamente fácil. Confiar, en cambio, significa afirmar o actuar sin vacilar, pero a sabiendas de que nos estamos arriesgando.
Gracias, Leslie, por enseñarme a un José que, dudando, encuentra la seguridad para dar el salto mediante el cual, perplejos y vulnerables, experimentamos el gozo de confiar, más allá de pruebas fehacientes y argumentos lógicos. Porque en su José se revela la tensión, no siempre comprendida, entre la certidumbre y la duda.
De dicha tensión nace el extraordinario don de la confianza, gracias a la cual nos arriesgamos en el misterio de la existencia, conscientes de que ningún relato jamás lo dirá todo.
Porque, como en los Evangelios, en la vida siempre hay escenas “apenas enunciadas”, para que podamos seguir imaginando, buscando y descubriendo lo que más nos encanta. λ