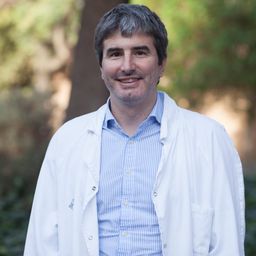Se viene la campaña en torno a 135 artículos de la LUC. Defensores y opositores se preparan para un debate político exigente que tendrá consecuencias importantes tanto en el plano de las políticas públicas como en el de la lucha por el poder. Como hay mucho en juego, la tentación por mantener los artículos o derogarlos a cualquier precio es muy intensa. El corolario del razonamiento anterior es que el derecho de la ciudadanía a la verdad puede verse amenazado. Cae sobre los hombres de líderes y militantes de ambos bloques una responsabilidad muy importante. Una responsabilidad de naturaleza distinta recae también sobre analistas y comunicadores. La salud del sistema democrático depende de todos y cada uno, de nuestras acciones y prácticas.
Se habla poco del derecho a la verdad. Deberíamos hablar más. Al menos desde que Nicolás Maquiavelo escribió El príncipe, es demasiado común que se considere legítimo, válido, inevitable, natural, y hasta correcto, el uso de la mentira en la política. Hace más de 500 años escribió Maquiavelo: “Un señor prudente no puede ni debe guardar fidelidad a lo prometido”; “Los hombres son tan simples y obedecen tanto a las exigencias presentes que el engañoso encontrará siempre gentes que se dejen engañar”; “el vulgo se deja seducir por las apariencias y el éxito, y en el mundo no hay sino vulgo”.
Maquiavelo pasó a la posteridad, y pasó ser considerado uno de los fundadores de la ciencia política porque, en nombre del “realismo”, separó política y moral. Pero, durante los siglos siguientes, Revolución francesa mediante, el énfasis fue pasando desde las estrategias de los gobernantes para conquistar el poder y mantenerse en él (la obsesión del estratega florentino) al énfasis en los derechos del hombre y del ciudadano (en términos de la Revolución francesa). Desde 1789 en adelante, con un mojón muy especial en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU aprobada en 1948, a medida que la democracia se fue extendiendo, el centro de las preocupaciones se desplazó hacia la construcción de sistemas políticos basados en el respeto a los derechos de la ciudadanía. Desde El príncipe hasta ahora pasó más de medio milenio… ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que la mentira es inherente a la política?
Especialmente a partir de la aparición de líderes políticos que mienten a destajo y sin ningún pudor, se publican cada vez más libros y artículos sobre los “derechos epistémicos”. La definición remite a la vieja distinción entre doxa y episteme elaborada por los filósofos griegos. Dicho en criollo: tenemos derecho a la verdad. Ciudadanas y ciudadanos, todos nosotros, tenemos derecho a un debate público sin mentiras, sin doble discurso, sin intentos deliberados por confundirnos. Ahora mismo, tenemos derecho a que el gobierno nos convenza de mantener los 135 artículos sin subestimar nuestra inteligencia; tenemos derecho a que la oposición nos convenza de derogar esos artículos sin pasarnos gato por liebre. Unos y otros tienen una responsabilidad muy especial. Pueden optar entre debatir con precisión o sembrar confusión, apostando a pescar apoyos en el río revuelto.
En otros términos, líderes y militantes enfrentan un desafío singular. A nadie se le escapa la importancia de lo que está en juego. Los artículos en debate refieren a muchas políticas públicas distintas (seguridad, educación, economía, entre otros). No es lo mismo mantenerlos que derogarlos. Desde el punto de la competencia entre los dos bloques (uno intentando ser reelecto, el otro procurando volver en el 2024), el resultado del referéndum está lejos de ser irrelevante. Pero lo que está en juego es un bien superior: la legitimidad y calidad de la democracia. Un debate basado en mentiras, verdades a medias o confusiones intencionales, inevitablemente, a la corta o a larga, terminará erosionando la confianza de la ciudadanía en líderes, partidos y sistema democrático. Ni líderes ni militantes deben contribuir a generar “inseguridad epistémica”, es decir, a que se desdibuje la frontera entre lo que lo que es cierto y lo que, lisa y llanamente, es falso.
Hanna Arendt, en su ensayo Verdad y política, publicado en 1964, al retomar esta discusión hizo referencia a la responsabilidad sobre la construcción social de la verdad de quienes no participan en la contienda política. Según ella, filósofos, científicos, historiadores, jueces y periodistas, tienen un papel importante a jugar en la vida política: si se lo proponen, si buscan desinteresadamente la verdad sin llevar intencionalmente agua para ningún molino, si se esfuerzan en ser objetivos, pueden (podemos) contribuir a mejorar la calidad del debate público: “Las posibilidades que la verdad tiene de prevalecer en público mejoraron, desde luego, por la mera existencia de entidades como ésas y por la organización de los estudiosos relacionados con ellas”. Y agrega: “Casi no se puede negar que, al menos en los países que tienen gobiernos constitucionales, el campo político reconoció, aun en casos de conflicto, que está muy interesado en la existencia de hombres e instituciones sobre los cuales no ejerza su influencia”.
La democracia uruguaya, en tanto orden social, deberá pasar un nuevo test de calidad. El tono y contenido de la campaña por la LUC dirá mucho sobre nosotros, sobre nuestra “comunidad de práctica democrática” para decirlo con los términos de Emanuel Adler. Cada reunión política, cada discusión entre amigos, cada debate entre adversarios, cada tuit, cada meme, cada nota en los medios, nos pondrá frente al espejo.
___________________
Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
[email protected]