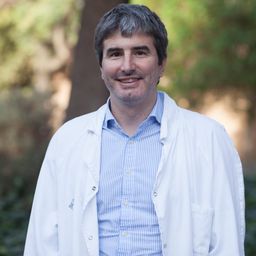Hace algunas semanas conocí un gran bar. El recital de Martín Rivero en la sala Hugo Balzo del Sodre me reencontró con un amigo de facultad. Arreglamos para vernos un buen rato antes del show porque hacía mucho que no charlábamos. Entonces, de casualidad, ese martes de setiembre apoyé por primera vez mi codo en el mostrador del Iberia. Mi amigo conoce a José, el dueño, y a veces cita a las personas a la esquina de Uruguay y Florida como quien tiene una oficina en Ciudad Vieja.
 Camilo dos Santos
Camilo dos Santos
Uno de ellos me interesaba muchísimo. Me daban ganas de sentarme en su mesa, pedir un clarete y preguntarle de todo. José me dijo que era el cuidacoches del Hospital Maciel. Mis ganas de charlar con él ya eran insoportables, pero había que ser corajudo para interrumpir al tipo que, luego de estar el día entero a la intemperie de la Ciudad Vieja, disfrutaba el silencio y el informativo de Canal 4.
Ese lugar se resistía a dejarme ir. Un montón de historias coexistían en una armonía al menos extraña. Había maquinitas de slots, había asiáticos que digitaban la pantalla de sus teléfonos con una velocidad asombrosa, estaba José, estaba Marcelo Irachet, estaba el cuidacoches del Maciel, estaba mi amigo el Cabeza y estaba yo. Había allí un cuento, una novela, una película, no sé; algo.
Un parroquiano se despidió de José, balbuceó algo que no entendí, nos saludó con un leve movimiento de cabeza y caminó rumbo al puerto. Lo vi irse y pensé que un cineasta adoraría filmar esa escena con aires fantasmales. Pero luego recordé que supuestamente soy escritor o algo parecido, y entonces yo también debería poder recrear ese momento. Salí a la calle, observé a ese hombre que abandonaba el bar y me concentré en buscar las palabras justas.
Tal vez si lograba una frase inteligente, una descripción breve pero poderosa, recibiría algún día el elogio de esos escritores que admiro un montón y veo cada tanto en presentaciones de libros y ciclos de lectura.
 Camilo dos Santos
Camilo dos Santos
Fui buceando por todos los recovecos de mi creatividad pero no encontré nada. Mi torpeza narrativa lo arruinó otra vez. Por suerte Montevideo vio nacer a poetas que sí supieron llevar al papel lo que vieron sus ojos. Leo Maslíah (¿quién si no?) inmortalizó ese preciso instante en la canción Biromes y Servilletas: “A su triste paso lento por las calles y avenidas”, escribió.
Era tan obvio. Esas palabras sencillas y sin pretensiones describían a la perfección el modo en que ese tipo abrigado por una campera verde que conoció varios inviernos se alejó del Iberia.
Seguí al parroquiano con la mirada hasta que se perdió en la oscuridad de la calle Florida. ¿Lo esperaría alguien en casa o tendría por delante una noche solitaria, acompañado por una novela y un cenicero apoyado en las sábanas?
***
Llegamos tarde al show. Fue incómodo abrir el mail de Tickantel a las apuradas en busca del bendito código de barras que nos permitiera comenzar a disfrutar los acordes de Martín Rivero. El recital estuvo buenísimo. Mi amigo trabaja en cine y me contó que ha convencido a José de cerrar el Iberia para algunos rodajes. No fue el único. El director Álvaro Brechner eligió ese boliche para filmar la escena en la que un joven tupamaro llamado José Mujica era capturado por la Policía en La noche de doce años.
Al día siguiente, mientras aún tarareaba las melodías de Astroboy, los personajes del bar deambulaban en mis recuerdos. Quise volver, pero esta vez sin apuro. A mí siempre me gustó perder el tiempo en los rincones de la ciudad. Preparé mi desembarco en el Iberia como quién planifica unas breves vacaciones. Llevé la computadora, dos libros y los auriculares. Fue el lunes pasado, cerca de las siete de la tarde. Pedí un café con leche y un sandwich caliente, leí un rato y luego escribí algunos párrafos para esta columna.
 Camilo dos Santos
Camilo dos Santos
Quería que esos viejos de los bares me contaran sus historias. Representan una generación que con luces y sombras hizo lo que pudo por este país. Esos veteranos encontraron en los mostradores un sitio donde festejar sus alegrías y llorar sus tristezas.
El bar lo compró en 1953 un asturiano llamado Antonio Alonso, padre de tres hijos: Carmen, Rosario y José. Ellas son profesionales; José siguió el legado. En 1959, la zapatería de un judío que tenía como lindero se prendió fuego.
Perdió todo porque no tenía seguro pero, tozudo, Antonio pidió un préstamo para reconstruir el bar. Más valiente aún fue Babila, su esposa. Cuando enviudó en 1978 todos le decían que bajara la cortina, pero ella desoyó los consejos y comenzó a atender el mostrador. No solo logró mantener el negocio, sino que lo hizo prosperar.
Gracias al esfuerzo de toda esa familia, seis décadas más tarde, esos veteranos tenían donde pasar sus horas la noche fría de del lunes. José me contó sus historias. Había algo que los unía: ninguno quería llegar a casa. Es desgarrador, pero son largas las noches en silencio. El barullo de aquellas cenas familiares pertenece a un pasado lejano, pero no olvidado. El alcohol los llevó a perder el contacto con sus esposas y con sus hijos.
No eran solo hombres quienes alargaban la jornada para no sentirse solos. Nilda hacía algo parecido. Su esposo murió en octubre del año pasado y ella tampoco tenía ningún apuro por llegar. ¿Para qué? ¿Para ver televisión? La veterana prefiere ayudar a José en el bar. Fue ella quien me trajo el sándwich caliente. Además de coqueta, es atenta y simpática. También fue muy disfrutable charlar con Adrián, el otro mozo.
¿Cómo serán los bares de Montevideo el día que enterremos al último de los parroquianos? ¿Alguien pedirá un clarete dentro de veinte años? José cree que esos mostradores morirán junto a sus fieles compañeros.
***
Cuando llegué a este mundo mi abuelo materno ya estaba muerto y enterrado. Era mozo y trabajaba en el restaurante Sorrento, frente a la Plaza Independencia. Juntaba los corchos y mi madre, siendo una niña de apenas diez años, los vendía en la bodega Carrau. Si llevaba muchos, le regalaban una botella de vino. A mi abuelo paterno sí lo pude disfrutar. Era bancario y recorrió el país de la mano de los traslados. Cada pocos años, algún gerente firmaba un papel y la familia debía armar las valijas. Atrás quedaban las amistades y los recuerdos. Había que empezar una nueva vida, y punto. Apenas terminaba la mudanza, con el sabor amargo del desarraigo aún palpable en su boca, mi abuelo buscaba el boliche donde ir cada tanto a tomar algún vermouth.
 Camilo dos Santos
Camilo dos Santos
Mi hermano siguió el legado de sus abuelos y, sin saberlo, los homenajea cada vez que ve un partido de fútbol de esos importantes junto a su barra del bar Gula. Yo salí más a mi padre en eso. Ninguno de los dos acumuló muchas horas de mostrador. Nunca vimos al gallego que bosteza mientras cuenta la guita.
La televisión mostraba la multitud que fue a la Universidad de la República a despedir los restos de Eduardo Bleier, el comunista judío asesinado por la dictadura en 1976.
Pocos minutos más tarde conocí a una gloria del boxeo uruguayo. Carlos Casal, un veterano de 73 años, fue campeón latinoamericano en 1968 y ese mismo año representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de México. Su historia aparece en Google. Llegó Miguel, el peruano que toma la presión en los bares de Montevideo. Hice uso de sus servicios. Tenía 12/7. Me dijo que estaba bien. Me quedé tranquilo.
***
 Camilo dos Santos
Camilo dos Santos
El Iberia fue el hogar de célebres personajes de Montevideo. Cuando José era un niño, Rosa Luna lo sentaba en su falda y le hablaba de Nacional. Hugo Balzo disfrutó de la amistad de Antonio Alonso a mediados del siglo XX. Adela Reta merendaba un té con leche y dos bizcochos. El Canario Luna era habitué. Leo Maslíah cantó en el bar en 2008. Fernando Cabrera va a veces. María Noel Riccetto disfruta cada tanto un cortado en taza y una medialuna.
En ese bar todos son bienvenidos. Temprano a la mañana, los ejecutivos más exitosos del mundillo financiero de Montevideo desayunan allí, pero cuando cae la noche el Iberia no le cierra las puertas a los que están en la mala. A esa hora hay menos corbatas y más chalecos fluorescente de cuidacoches.
Era hora de irme. Había en ese bar muchas más historias que las que mi libreta de apuntes podía registrar. Manejé por la rambla rumbo a casa, bordeando un Río de la Plata que lucía furioso.