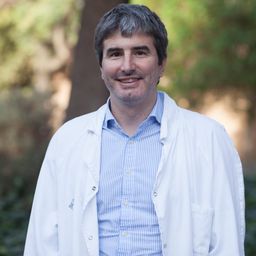Llevamos un poco más de un año penando. La pandemia no afloja. Ha dejado crisis económica, desocupación, pobreza, indigencia. Y, muchos, muchos, demasiados muertos. La gravedad de la crisis puso de manifiesto, en los planos más diversos, nuestras fortalezas y debilidades, tanto coyunturales como estructurales. La deprimente estridencia de la confrontación entre gobierno y oposición en medio del desastre dejó muy claro, para mi gusto, todo el camino que nos queda por recorrer como sistema político en el plano de las prácticas. Pero hay una dimensión específica que merece ser especialmente destacada. Hace un año, cuando la incertidumbre era máxima, el gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou tomó la decisión de construir un puente con el mundo de la ciencia. El 16 de abril del año pasado se instaló oficialmente el Grupo Asesor Científico Honorario. Desde el principio quedaron claros los límites y las roles: la ciencia asesora, la política decide. En ninguna democracia el puente entre investigación y decisión es sencillo. La historia uruguaya, desde el siglo xix, ilustra muy bien esta regla general. La conformación del GACH, la excelencia de su trabajo, y su siempre constructivo vínculo con el gobierno, desde mi punto de vista, es lo más alentador que ha ocurrido en estos tiempos de dolor.
Más de una vez he citado en estas páginas la lección de nuestro Emanuel Adler. Los órdenes sociales, según él, evolucionan pragmáticamente, por ensayo y error. Hay una relación circular entre práctica y conocimiento. Actuamos a partir de nuestro conocimiento de fondo (Adler lo llama background knowledge) y, luego, si tomamos nota de las consecuencias de nuestras prácticas, tenemos la oportunidad de aprender generando nuevo conocimiento (a este proceso lo define como cognitive evolution). Este aprendizaje, a la vez, podrá reflejarse en nuevas y mejores prácticas y, eventualmente, también en nuevas y mejores instituciones. El enfoque teórico de Adler no es una oda a la improvisación, al actuar sin pensar, a poner las fichas en la ruleta del destino apostando que, tarde o temprano, pero solitos, los zapallos se acomodarán en el carro. En el otro extremo, tampoco pretende que existe un manual en el que están escritas de antemano las soluciones a todos los problemas. Es una lindísima versión, informada e inteligente, del viejo pragmatismo filosófico, tan popular en Uruguay hace un siglo.
El gobierno atinó a tender un puente con el mundo universitario porque dispone, en su memoria, de algunos antecedentes valiosos. Por ejemplo, en 1959, cuando por primera vez en 93 años volvió al gobierno, el PN también debió enfrentar una crisis complicada. Luis Alberto de Herrera apeló a Juan Eduardo Azzini, profesor de finanzas, como ministro de Hacienda. Azzini, en el contexto de la Alianza para el Progreso, convocó a numerosos universitarios a trabajar en la elaboración de información, diagnósticos y planes de desarrollo. Al frente del equipo, en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), se designó a Enrique Iglesias. Los planes tuvieron un trámite político intrincadísimo. Pero el PN del siglo xxi sabe que el aporte de esos universitarios fue muy valioso. Ese conocimiento de fondo, para volver a los conceptos de Adler, es el cemento sobre el que se construyó este nuevo puente entre universidad y política, el GACH.
A la larga, todos aprendimos que la experiencia de la CIDE solamente puede ser definida como fracaso desde una perspectiva tecnocrática y voluntarista. Ahora, como sociedad, debemos dedicar tiempo y reflexión para sacar lecciones de la experiencia del GACH. A continuación, propongo dos. La primera es muy evidente: vale la pena invertir en la creación de capacidades científicas, en la construcción de facultades y en la instalación de centros de investigación. El GACH no salió da la nada. Es producto de una acumulación que viene de muy lejos. No hubiera habido sin las facultades de Medicina (1875) de Matemáticas (1885), sin el Plan Maggiolo (1967) y el Pedeciba (1986), sin la Facultad de Ciencias (1990), el Institut Pasteur (2004) y la ANII (2006). No hubiera habido GACH sin Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. Pero ninguno de ellos es imaginable sin Alfredo Vásquez Acevedo, Oscar Maggiolo, Roberto Caldeyro Barcia, Mario Wschebor y Roberto Dighiero.
La segunda lección es un poco menos obvia: no hay forma de construir un puente duradero entre ciencia y política si se pretende que la política se limite a obedecer a la ciencia. En el fondo, esta es una pretensión elitista, tecnocrática, y que revela en última instancia incomprensión a dos bandas: supone, por un lado, no asumir a cabalidad que la democracia es el gobierno del pueblo (y no de los expertos), y por el otro, no aceptar que la ciencia es, por definición, discutible, controversial, plural, falible (necesariamente falsable diría Karl Popper). Es un error, desde este punto de vista, exigirle al gobierno que “obedezca” al GACH. Lo que corresponde, en una democracia potente e inteligente, es que los partidos se nutran del saber de los expertos, pero pasándolo siempre por el filtro plural de sus valores, creencias, principios y, también, y por el tamiz de sus respectivas estrategias de supervivencia política. Los científicos deben (debemos) aceptar, con humildad, su papel. Estudiamos para que otros, los que están legitimados para hacerlo puedan, eventualmente, siempre y cuando tengamos la suerte de no equivocarnos demasiado, decidir un poco mejor.
Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
[email protected]