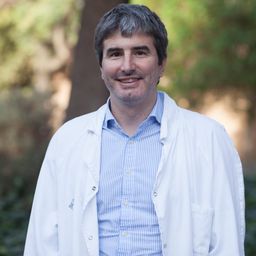A finales del siglo XVIII, Pietro Verri, ensayista Italiano, escribió sobre un “gran hombre que con filosofía cálida y valiente se atrevió a defender la causa de los hombres peor tratados, y lo hizo no sin peligro y con un resultado feliz”.
“Los tormentos, las torturas, las atrocidades”, características cotidianas de los procesos legales durante su siglo, el mal llamado Siglo de las Luces, sigue Verri, “fueron eliminadas o disminuidas en todos los procedimientos legales: y esto es obra de un libro solo.”[1]
El “gran hombre” cuyas gestas describe Verri no es otro que su colega de letras Cesare Beccaria, y el libro al que elevan al pedestal de la revolución en el ámbito penal de la segunda mitad del XVIII es la obra que convirtió al Marqués Milanés en un icono de la intelligentsia de toda Europa, eso es, Dei delitti e delle pene (Sobre los delitos y las penas), publicado en 1764.
En aquel breve texto, Beccaria articula uno de los principios fundamentales de la criminología moderna: las penas deben servir para proteger a la sociedad de la incidencia del crimen, eso es, son apropiadas cuando se ajustan en su severidad en proporción con el crimen particular al que buscan desalentar: toda penalización excedente es dolor gratuito, y por ende repudiable.
Éste era un pensamiento diametralmente opuesto a las ideas tradicionales de los magistrados - y de los miembros de la Iglesia - quienes sostenían que la criminalidad era inevitable, y que la punición - eso es, el fin de las penas - era un bien en sí, dado que cumplía una función catártica y purgatoria para el criminal individual.
La mortificación del cuerpo a través de las torturas arbitrarias que se usaban para extraer confesiones durante los procesos o que se ejercían sobre una ruin población carcelaria simplemente como sistema de “purificación”, junto con el hecho que la severidad de las penas estaba liberada al arbitrio del juez de turno, y, en especial, el amplísimo uso de la pena de muerte eran los pilares de un sistema penal horrificante contra el cual Beccaria lanzó su cruzada intelectual, y que, a los hechos, su libro, de gran repercusión en Europa y América, ayudó sin dudas a reformar.
Desde la abolición de la pena de muerte en el Gran Ducado de Toscana en 1786, hasta la prohibición de la tortura como practica corriente en los procesos y la elaboración de códigos penales con penas especificas para crímenes específicos en toda Europa a fines de siglo, todos los avances en materia procesal y penal son logros que encuentran sus raíces en éste libro y que conforman una de las bases del pacto social bajo el estado liberal moderno.
Tanto la naciente república Estadounidense, la Francia y la Haití revolucionarias, así como las nuevas repúblicas latinoamericanas hicieron eco de dichos principios utilitarios - las penas han de ser claras y cumplir una función disuasiva para proteger a la sociedad, en lugar de punir al individuo que ha cometido un crimen - enarbolando por primera vez la idea más poderosa de nuestro tiempo: aquella que ve al individuo como la unidad básica de la política, y que lo reconoce como una unidad que cuenta con derechos que no pueden jamás ser comprometidos por el estado.
Cruel es la ironía, por ende, que en pleno siglo XXI - 260 años luego de que Beccaria publicara su revolucionario tratado - se descubrieran prácticas casi tan aberrantes como aquellas que él delataba en el penal de menores que hoy lleva su nombre en Milán: en la cárcel de menores Cesare Beccaria las palizas rutinarias a los niños allí detenidos por parte del personal carcelario eran moneda corriente hasta la menos abril de este año.
Prácticas aberrantes únicamente en el sentido moral de la palabra, y no por su infrecuencia, puesto que se han dado con carácter sistemático en el país de Beccaria en los últimos años: en Ferrara, siete años y medio de cárcel para dos policías penitenciarios acusados de tortura y abuso; en Trapani, once policías penitenciarios arrestados por tortura, y otra docena bajo investigación; cuarenta y cinco investigados por tortura en la cárcel de Ivrea; treinta y tres indagados por tortura y crímenes de odio en la cárcel de Cuneo; entre cinco y seis años y medio de cárcel para un manojo de oficiales por maltrato en el penal de San Gimignano, en Siena; investigados once oficiales por un asesinato en la cárcel de Santa María Capua Vetere; diez oficiales detenidos por torturas en el penal de Foggia. Y la lista continúa.
Los cantos de punición
De las instituciones que conforman al estado liberal en occidente, tal vez con la usual excepción de las democracias nórdicas, la cárcel es tal vez aquella que más lejos está de cumplir sus objetivos.
Las pésimas condiciones del sistema penitenciario en italiano, que operan muy por sobre capacidad, son solo la punta del iceberg. Como sucede en muchos otros países, el problema de base - el que lleva al uso de la violencia arbitraria como método imperante dentro de la cárcel - es aquel que delató Beccaria en el siglo XVIII: la sociedad y la política continúan empedernidas en hacer de las penas una punición al individuo que delinque, una retribución moral por sus crímenes, algo que no es otra cosa que la secularización de la obsesión del catolicismo por la mortificación.
Esta visión contribuye más que cualquier otro factor a que se haga la vista gorda por sobre las violencias sufridas por los condenados dentro de la cárcel, o, peor aún, que se celebre la violencia hacia los que delinquen en todos sus ámbitos, dentro y fuera.
¿Quién no ha escuchado a un vecino decir “que se pudran de por vida” o “lo tienen merecido”? ¿Quién no conoce a un familiar que llama a que “ maten a tiros a los chorros”? ¿Quién no sabe de algún político que proponga, holgazán, de aumentar la duración de las penas, como si un ciudadano fuese a considerar volverse un asesino bajo el riesgo de veinte años de cárcel, pero no bajo riesgo de treinta? Bukele no para de sumar fans en América Latina, región violenta del mundo si las hay. Perpetua, pena de muerte, piden las familias que han sufrido los peores crímenes.
Y muchas veces puede ser entendible. Las penas y la cárcel no son disuasores perfectos. Si no, la criminalidad se hubiese extinguido hace mucho tiempo. Pero mucho menos lo son la venganza y la retribución punitiva. Todo excedente a la proporcionalidad de las penas es dolor gratuito, al menos al nivel colectivo: dolor motivado e infligido por el rencor personal y por el miedo individual, y no por el deseo de proteger a la sociedad en su conjunto; un dolor que, por el contrario, normaliza la violencia - la pesada, la que viene después de las palabras - aún más.
Bien nos vendría un Beccaria que nos ayudara a recordarlo.
[1] Cit. en Rodolfo Madolfo, Cesare Beccaria, Nuova Accademia Editrice, Milano, 1960.