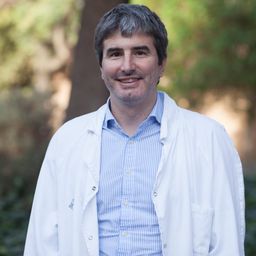Cuando los dos soldados rusos lo encontraron, él todavía estaba escondido. En esa chacra de la frontera alemana-polaca ya no quedaba nada. Los propietarios que le habían dado trabajo y cobijo –y sin saberlo también le habían salvado la vida- habían juntado lo que tenían al alcance de la mano y marcharon. Él, aún con la identidad falsa que lo hacía pasar por un campesino alemán huérfano, salió de su escondite y vio a los dos soviéticos que saboreaban un manjar –cualquier cosa lo sería en ese contexto– que los dueños dejaron atrás por la prisa. Les dijo quién era en realidad y respiró aliviado cuando supo que uno de los soldados también era judío.
Era una época en la que hacerse respetar requería de talento y valor.
Su familia era religiosa, aunque no de una ortodoxia alienable. Su madre –la visionaria que lo salvó– le pedía encarecidamente a su padre migrar hacia Palestina en esa época en la que aún el White Paper británico no había condenado a la muerte a tantos. Pero su padre, quien murió en Auschwitz en 1943, quería quedarse en el shteitel de ocasión que terminó sentenciando a otros cuantos.
Las pesadillas que lo acompañaron toda la vida le recordaban de forma misteriosa quién era él, forjado por el hecho fortuito de nacer en una época de guerra y odio, en la que la clase humana llevó al límite su capacidad destructora y puso toda su imaginación a esos efectos.
Es asombroso cómo una experiencia traumática puede moldear la identidad de un hombre. Mi abuelo reexperimentó la guerra en cada una de esas pesadillas. Pero quiero creer que en los sueños de los últimos años volvió a recorrer las calles de Jaworzno en paz, que habló en polaco con sus vecinos, que compró en la panadería que le hacía agua la boca, que volvió a probar las gustosas papas cosechadas en Polonia, que montó en trineo en invierno y recorrió los bosques en la primavera. “Es lindo Polonia. Tiene cuatro estaciones bien diferenciadas”, repetía cada vez como si fuera la primera. Era su forma de decirnos que había sufrido el destierro, aunque nunca fuera explícito; en algunos casos los diagnósticos sobran.
El día de 1941 que se llevaron a su papá, su madre se dio cuenta de que debía poner toda su inteligencia al servicio de la vida y lo envió a trabajar en la aldea campesina de Pewel-Mala. Su segunda parada estuvo en Szrodula, donde se escondió en un ghetto. Allí estuvo severamente enfermo. Tras ser trasladado a un campo de trabajos forzados en Gleiwitz y antes de ser llevado al campo de exterminio se escapó y cruzó la frontera a Alemania. Rubio, de ojos celestes y su facilidad para los idiomas lo convirtieron en un alemán cualquiera, sobre todo de esos que Hitler decía defender.
Su madre le consiguió el trabajo en la chacra en la que conoció el oficio rural. Pero el peligro siempre estaba al acecho. Su compañero de cuarto le había contado sus hazañas castigando judíos y, ante el temor de ser descubierto, él recitaba para sus adentros el Shema Israel entero todas las noches. Lo terminaba y lo volvía a empezar. Terminaba y volvía a empezar. Shema Israel adonai eloheinu adonai ejad (“Oye, oh, Israel, Dios es nuestro señor, Dios es uno”). Y los versos que le seguían. Cuando escuchaba la respiración fuerte y tranquila de su compañero, él también caía dormido. Y contaba una nueva mañana.
Lo que se dice libertad no conoció hasta caminar una noche de febrero por la avenida San Martín, producto de la generosidad del gobierno de Luis Batlle Berres. Caminar así, como camina la gente, sin pensar en la peligrosidad de cada paso. La funcionaria del registro civil ya lo había rebautizado “Juda”, nombre que escuchó en todas las oficinas el resto de su vida y por eso él prefirió “Julio”.
Atrás había quedado el largo periplo: los dos soldados rusos, la bicicleta hasta Polonia, el volver y verse despojado de todo –incluso de su partida de nacimiento que había sido quemada, supimos varios años después– y una experiencia refrescante en uno de los chateau que la familia Rothschild había dispuesto como orfanato de ocasión en las afueras de París para todos los niños y adolescentes que no habían podido reencontrarse con sus padres luego de la guerra.
En ese lugar fue que mi abuelo conoció y escuchó por primera vez a Shoshani (o Chouchani), un sabio misterioso y errante que terminó sus días en Uruguay y que está enterrado en el cementerio judío de La Paz. Shoshani, un hombre salido de la ficción, estuvo hospedado varios años después –por alguna razón que nunca llegamos a entender– en el cuarto de huéspedes de la casa que la madre de mi abuelo tenía en la calle Maldonado y Paraguay. Hablaba poco, comía poco y no dejaba que nadie ingresara a su cuarto.
No sé si lo sacó de Shoshani o de las múltiples lecturas de textos religiosos, que nunca dejó de citar de memoria, pero siempre recordaré que lo que “hace el tiempo no lo hace la cabeza” y que primero y, antes que nada, hay que ser mensch.
Como tantos hijos de la guerra, él se hizo hombre a sí mismo. Hubiera querido ser médico, me confesó varios años después, pero la necesidad golpeó primero y aprendió el oficio de relojero que desempeñó como si en sus manos estuviera el futuro del planeta. Un barco que partió de Le Havre en 1948 lo había traído hasta el puerto de Montevideo. Cuando se bajó no tenía nada más que su hombría y la libertad que algunos años después, demasiado tarde en su vida, empezó a disfrutar.
Eso lo supe todas las veces que lo escuché y le pregunté sobre el holocausto y su periplo personal. Era un buen narrador, generoso para contar, aunque los detalles y las múltiples versiones de una misma historia no siempre contribuyeran a la verosimilitud. De adulto me dí cuenta que en realidad no importaban demasiado las esquinas de la trama: su cabeza, sabia para compensar, había hecho lo que su corazón no podía. Como periodista supe que jamás podría llegar a un relato nítido, y aunque estamos acostumbrados a ello, en este caso yo necesitaba determinar algunos hitos con meridiana claridad: así me lo pedía la burocracia polaca que ahora me iba a dar el mismo documento que le había quitado a mi abuelo.
Supe que el pasaporte que le dieron para abordar en ese puerto francés no era considerado como válido por parte de los polacos, puesto que en ese momento se expedían papeles a destajo. Compensación le llaman. Como sus documentos de identidad habían sido eliminados solo nos quedaba un pequeño certificado escolar que daba cuenta que había culminado sus estudios en una escuela de Kattowitz luego de la guerra y que gracias a la vieja costumbre de guardar se volvió un tesoro. Cotejaron con los registros del centro educativo que sigue en pie y el trámite burocrático empezó a tomar forma.
Hoy, curiosamente, algunos de sus hijos y nietos tienen nacionalidad polaca. Y aunque unos pocos visitaron el país, nadie de la familia volvió a su casa, a su barrio, a su cuadra: esa que él podía describir en los últimos años como si aún estuviera ahí.
Mi abuelo se fue el jueves 19 a los 91 años. Pasó el resto de su vida –65 años para ser exacto– con Betty, la baba, quien le extrañará sus manías y picardías, sus preocupaciones por un mundo que no puede cambiar, su mano para caminar el barrio o para dormir otra noche, su dulzura ilimitada, su ketsy y su meidale.
Lo vamos a extrañar todos.
Yo me quedo con el amor, con sus cuentos bíblicos, en especial el de José y sus hermanos, con su aliento continuo a que estudie, con su “Martincito” festivo e inigualablemente abrazador.
Cierro los ojos y me veo tomando un té en su falda una fría mañana noventosa. Lo veo enseñándome a leer el reloj de aguja, lo veo en casa cuando mis padres no estaban. Veo el silencio sepulcral antes del kidush, y su voz que llena la habitación para santificar un momento de familia. Me quedo con sus bendiciones y con el kol nidrei para el dios al que curiosamente jamás abandonó. Y ahora que está en esa cama de hospital en la puerta de un sueño irreversible, no dejo de tararear sus melodías.
Abro los ojos y recuerdo que hace literalmente unos días bailaba “a la rueda rueda” con mi hija. Me detengo en la mirada extasiada de Julieta y una voz interrumpe.
–¿Cómo le dicen? –me pregunta una de las mujeres que lo cuidó con tanto esmero en esas últimas horas.
La respuesta a una pregunta tan simple demora y llega finalmente cuando logro sortear el nudo y el ahogo posterior.
–Él es el zeide.