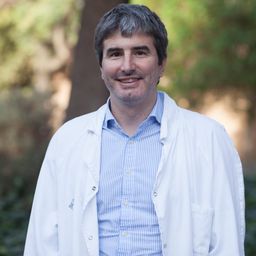Yo no soy muy fan de los silencios. Prefiero que los ruidos acompañen mis mañanas, mis tardes y mis madrugadas. Los silencios pueden ser algo peligrosos. A veces recuerdo los silencios de mi infancia. Hay uno que conozco a la perfección. Es el silencio de los balnearios a la hora de la siesta. Cuando era chico lo detestaba.
Los niños odian la siesta. Qué ilusos. Y yo no era la excepción. Aquellas mañanas de enero amanecía sobresaltado porque estaba de vacaciones y no tenía que ir a la escuela. Mis padres desayunaban juntos y tranquilos. Mi hermano y yo tomábamos licuados de frutas y comíamos tostadas con manteca. Luego, bajábamos a la playa con un arsenal de sillas y juguetes. Yo, que desde chico siempre fui muy sacrificado, colaboraba con el palo de la sombrilla.
Cualquiera sabe que chapucear durante horas al sol da pila de hambre. Por eso nunca me quejé cuando mi madre me gritaba que era hora de subir porque sabía que arriba me esperaba el asado a las brasas de mi padre. Hasta ahí era el día perfecto. Pero luego, los grandes bajaban las persianas, me amenazaban con represalias si hacía ruido y caminaban victoriosos hacia el dormitorio a dormir la siesta que anhelaron durante todo el año.
No había nada para hacer. La televisión transmitía enlatados centroamericanos y, para peor, el volumen tenía que estar bien bajito, casi inescuchable. Mis padres habían sido muy claros en ese sentido. En medio de ese aburrimiento espantoso, una voz interrumpía el silencio al grito de “mantecados caseros”. Con la perseverancia que pocos tienen, una mujer desafiaba el calor de Costa Azul un 4 de enero a las tres de la tarde en bicicleta ofreciendo los productos que había elaborado con sus propias manos pocas horas antes. Es curioso. Recuerdo el grito a la perfección, pero nada viene a mi mente cuando pienso en el aspecto de la mujer. Cuando crecí, entendí a mis padres y empecé a disfrutar muchísimo las siestas de verano.
¿Volveremos alguna vez a ser tan felices como fuimos en aquellas vacaciones en los balnearios? Sin ningún argumento serio, ni mucho menos base científica, afirmo que a la gente le brillan los ojos de una manera especial cuando recuerda los veranos de su niñez.
 Camilo Dos Santos
Camilo Dos Santos
Jamás habrá algo tan parecido a la libertad como la adolescencia en la playa. Las mejores anécdotas de esos años, esas que acompañarán a las barras de amigos por los siglos de los siglos, surgieron junto a la brisa del mar.
En poco tiempo pasaban muchas cosas. Aquellos niños que jugaban a ser jóvenes tomaban sus primeras cervezas y fumaban sus primeros puchos refugiados en la oscuridad de la playa en la madrugada. A través de un largo mostrador de madera, los bolicheros simpaticones de los clubes vendían fichas para las maquinitas, cigarros sueltos y bubbaloo de menta para ahuyentar el olor a tabaco. En ese momento no lo sabíamos, pero recién ahora entendemos que los adultos aceptaban algunas transgresiones sin dramatismo porque ellos también estaban de vacaciones y necesitaban liberarse de las responsabilidades.
Estaba todo bien con la gente de Bello Horizonte. Costa Azul y Bello Horizonte eran como Barrio Sur y Palermo: rivales y hermanos. Pasé mil horas de mi vida caminando hacia el este. En Bello Horizonte había olas y mis amigos eran surfers. Entonces, tuve la gran idea de comprar una tabla. Fracasé en el surf con un éxito sin precedentes. Aún recuerdo lo que picaba la sal en la garganta cuando tragaba agua luchando contra esa espuma blanca y espesa. Jamás aprendí a hacer el patito. Vendí la tabla, perdí unos cuantos dólares y acepté el fracaso. Pocos años antes me había pasado lo mismo con los patines. Aprendí, por fin, que lo mío no eran los deportes extremos sino los libros debajo de la sombrilla. Menos cool pero más auténtico. Los años pasaron, llegó la adultez y quedaron atrás aquellas noches de boliche que comenzaban al amanecer.
 Cecilia Arregui
Cecilia Arregui
Por añoranza y sentimiento de pertenencia, la gente siempre volverá a recorrer esa ruta que conoce de memoria en busca de dormir largas siestas, leer libros postergados, jugar con las olas y hacer asados con sus amigos.
Caminar descalzo sobre las mismas dunas de siempre y refugiarse a la sombra de esos árboles ancestrales trae una paz difícil de describir pero fácil de sentir. Una gran parte de la historia de las personas quedará para siempre en los balnearios. Algunos secretos morirán en esas arenas calientes al mediodía y frías a la noche.
El verano pasado, mientras manejaba solo hacia otro balneario, tuve la tentación de perder un poco de tiempo y entré sin razón alguna en La Floresta. Recorrí ese trozo del Río de la Plata que conozco como la palma de mi mano sin apuro y con la ventana baja. Crucé el puente del que saltábamos al arroyo Sarandí sin el permiso de nuestros padres y llegué a la rambla de Costa Azul, acompañado por mis recuerdos y por la música de Serú Girán.
Doblé a la izquierda y me detuve frente a la casa blanca que alquilamos durante años. Allí, en una de esas típicas hamacas de hierro de los balnearios, con sus clásicos almohadones a rayas blancas y verde inglés, leí un montón de libros, toqué la guitarra, escuché mil veces el Unplugged de Charly García, conversé con mi familia y vi lindos atardeceres. Fui tan feliz como es posible.
Volví a la rambla y llegué hasta el club. Conozco cada piedra alrededor de ese lugar; mis amigos también. Pero ya era hora de poner fin a ese melancólico viaje a través del tiempo. Manejé 11 kilómetros por la Interbalnearia y llegué a Los Titanes, donde María vivió desde la panza de su mamá lo mismo que yo en Costa Azul. Es allí donde ella vio los mejores atardeceres, donde lloró de risa junto a sus amigas y donde disfrutó de no hacer nada junto a su madre, su abuela, su padre, sus hermanos, sus tíos y sus primos.
La llegada de María a Los Titanes incluye un humilde ritual. Hay que apagar la música y bajar las ventanas del auto. Le gusta sentir el aroma a naturaleza de su lugar en el mundo. Si es en silencio, mejor. Yo, que soy bastante verborrágico, hago el esfuerzo y me callo un poco. De tardecita salimos a caminar por las calles arboladas y ella me cuenta las anécdotas de otros veranos. Tiene miles. A mí me encanta escucharla. Sus historias están repletas de aventura. De niña iba en kayak hasta la isla, pero también hacía largas travesías en bicicleta y corría maratones bordeando el mar.
La casa tiene unos sesenta años. Durante las reuniones alrededor del fuego, la abuela Chicha siempre recordaba los tiempos en los que había apenas un puñado de construcciones desperdigadas entre el monte y las dunas. No había luz. Usaban faroles de querosén para alumbrar durante la noche.
Esa casa ha sido testigo de la historia familiar. Algunos ya no están y los extrañamos un montón, pero llegaron nuevos integrantes a llenar de carcajadas las noches de verano. Es eso a lo que Elton John llama circle of life. Me gusta mucho Los Titanes. De noche tiene cierta magia. Apenas cae el sol, algunas casas ubicadas sobre el mar prenden faroles y me recuerda a Cabo Polonio, otro lugar que adoro.
 Camilo Dos Santos
Camilo Dos Santos
Todos deberíamos pasar al menos algunas noches cada año a orillas del Atlántico, bajo ese potente haz de luz que interrumpe la oscuridad cada doce segundos.
Parece obvio que el amor por los balnearios no se mide en la belleza de sus calles. Cada uno añora el sitio al que iba de chico porque simboliza la felicidad de la infancia. El de María es Los Titanes, el mío es Costa Azul y el de ustedes vaya uno a saber cuál es.
Cuando mi hermano y yo éramos niños, papá se tomaba sólo la primera semana de vacaciones. Luego debía volver a trabajar. Quedábamos mamá, Nico y yo. Recuerdo la tristeza que sentía cuando papá se iba. Ni siquiera las vacaciones lograban evadir la melancolía del domingo de noche. Todos queríamos que se quedara, pero al otro día era lunes y él tenía que volver a la oficina. Lo extrañábamos mucho pero el viernes, apenas caía la tarde, volvía y de nuevo estábamos todos juntos. Siempre traía leña, asado y frutas.
Las vacaciones terminaban oficialmente cuando mi padre comenzaba a cargar el tráiler. Volvíamos en silencio, escuchando los casetes con las canciones que sabíamos de memoria. La sensación amarga en la garganta era inevitable porque era el fin de las aventuras. Pero sabíamos que volveríamos. Solo había que esperar un año.