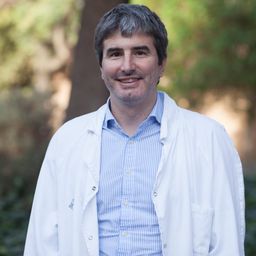Un lunes cualquiera, en cualquier escuela del país, una maestra vuelve a marcar la misma ausencia. No sabe si ese niño tiene asma, si atraviesa un cuadro de ansiedad o si en su casa conviven con una enfermedad contagiosa. La institución educativa ve el síntoma, pero rara vez ve el cuadro completo.
Ese mismo día, en una policlínica de barrio, un pediatra abre la historia clínica de ese niño. Conoce sus vacunas, sus alergias, sus estudios pendientes. Pero no sabe si va a clase, si está aprendiendo a leer, si cambió tres veces de escuela en dos años o si llega cada mañana con sueño y sin desayunar.
Es el mismo niño. Son dos sistemas del Estado que lo miran por separado: el educativo y el sanitario. Y la descoordinación entre ambos se paga caro.
Una buena medida que no resuelve el problema
En los últimos años, el sistema educativo ha avanzado sustancialmente en la regularización de los registros de los carnés de salud de los niños. Esto se verá potenciado con la integración digital de esos carnés, de manera que cada maestra pueda ver en tiempo real si sus alumnos tienen los controles sanitarios obligatorios a los que tienen derecho. Son pasos positivos: que la escuela pueda saber si un carné está vigente evita injusticias evidentes, como niños que quedan afuera de educación física, paseos o campamentos por un papel perdido.
Pero si todo se reduce a eso, nos habremos quedado en la superficie. Digitalizar datos no alcanza si salud y educación siguen trabajando de espaldas.
El corazón del problema: cada uno “hace lo suyo”
Hoy el sistema educativo y el sistema sanitario comparten población, pero no comparten mirada.
Las instituciones educativas registran inasistencias, cambios bruscos de conducta, señales de violencia. La salud registra crisis de asma, ataques de pánico, embarazos adolescentes, consultas reiteradas por dolores o insomnio. Sin un puente estable entre ambos, cada sistema arma su propio rompecabezas… con piezas incompletas.
El resultado es conocido:
- niños que acumulan rezago escolar vinculado a problemas de salud que nadie conecta
- adolescentes etiquetados como “inasistentes crónicos” sin que se vea el sufrimiento que hay detrás;
- escuelas que detectan, derivan y elevan informes, pero no reciben respuestas claras ni sostenidas
- políticas sanitarias que rara vez tienen a las instituciones educativas como aliadas sistemáticas en la promoción de la salud
- persistencia de problemas que se vuelven crónicos en la infancia, como la malnutrición, las dificultades de visión, la falta de descanso o los síntomas de ansiedad.
En los barrios más vulnerables esta descoordinación se vuelve una forma silenciosa de desigualdad: quienes menos recursos tienen para golpear puertas son quienes más necesitan de un Estado que funcione como red, y no como laberinto.
Las instituciones educativas como nodo, no como buzón
CAIF, escuelas y liceos ya son, de hecho, los lugares donde primero aparecen muchas señales de alerta. Lo que falta no es percepción, sino trama: vínculos estables con equipos de salud de referencia, tiempos de trabajo en común, protocolos compartidos.
No alcanza con que los docentes puedan ver en una pantalla si el carné está vigente. Es necesario que sepan con quién hablar, qué circuito se activa, en cuánto tiempo habrá una respuesta y cómo se va a sostener el seguimiento de ese niño, niña o adolescente.
Las instituciones educativas no pueden ni deben convertirse en prestadores de salud, pero tampoco pueden seguir siendo sólo buzón de problemas. Tienen que ser reconocidas como nodo de una red de cuidados y, junto con ello, ser promotoras de bienestar integral en todos los estudiantes y también en familias y comunidades.
En esta línea, el propio Sistema Nacional Integrado de Salud debería dar un paso más: que los prestadores públicos y privados coordinen en territorio, asuman comunidades de referencia y articulen de forma estable con los centros educativos de la zona. No se trata de limitar la libre elección, sino de construir una verdadera articulación de servicios y una optimización de recursos: menos superposición, más continuidad y respuestas más rápidas para los mismos niños y adolescentes que hoy van y vienen entre ventanillas.
Hacia la articulación imprescindible
El desafío es pasar de cruzar información a coordinar acciones. Eso implica, entre otras cosas:
- definir qué información mínima comparten salud y educación para cuidar trayectorias, sin violar la confidencialidad;
- construir equipos y tiempos de trabajo conjunto en el territorio;
- asumir responsabilidades claras dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud para acompañar comunidades concretas, no sólo “usuarios”
Todo esto requiere reglas éticas firmes y un marco laico: el Estado debe proteger derechos, no imponer visiones morales particulares. Pero la peor falta ética hoy no es compartir datos de menos o de más, sino aceptar que los sistemas sigan funcionando como compartimentos estancos mientras la vida de los niños se nos pierde entre formularios y silencios.
Ni la maestra, ni el pediatra, ni la escuela, ni la policlínica pueden solos. O el Estado se piensa a sí mismo como una red que acompaña la vida de los niños y adolescentes, o seguirá siendo un mosaico de oficinas bien intencionadas que nunca terminan de encontrarse. Y esa distancia, siempre, la paga la infancia.