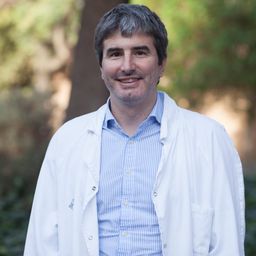Fernanda Trías no tiene apuro. Nunca lo tuvo. Y muestras le sobran. Está, por ejemplo, esa vez después de publicado su debut en La azotea (2001) en la que se escribió una novela entera, sintió que no le cerró del todo y la descartó. O mismo con Mugre rosa (Literatura Random House, $ 590), su obra más reciente, cuyo proyecto se ganó un premio en España en 2017 y para el que, de entrada, les puso la mano en alto a los editores. “Desde Colombia les dije que no podía comprometerme, ni dejar entrar la presión de la publicación; podía suceder que no la terminara”, dice la uruguaya desde una pantalla que conecta Montevideo con Bogotá, en donde vive actualmente.
Lo cierto es que si bien Trías no tiene apuro, el resultado del final del último proceso que la ocupó durante los últimos tres años ya se puede ver. O leer. Mugre rosa, una cruza de géneros –un “estallido”, como lo define ella– que coquetea con las distopías de corte ambiental, ya está en librerías uruguayas. Entre otras cosas, la historia pone a una mujer protagonista en medio de un páramo urbano con ecos montevideanos que sufre frente a una especie de plaga que llega con el viento, un contexto apocalíptico propicio en el que Trías consigue dos cosas: explorar los recovecos de la maternidad y la humanidad al borde del abismo, y volver a pasearse por una ciudad que dejó hace ya varios años. Porque detrás de la escritura, en la búsqueda de los motores creativos que la impulsan, Trías se ha movido entre continentes, ciudades y becas literarias con una inquietud periódica y marcada. Inquietud que, además, se replica en su obra y que tiene en Mugre rosa su último y atrapante exponente.
El escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa dice que él escribe un libro como resaca o reacción a su libro anterior. En mi caso había un hartazgo de los temas personales, ya que venía de escribir La ciudad invencible, y en general creo que hubo un auge en América Latina y España de la literatura del yo que generó un cansancio general. A mí nunca me interesó escribir sobre mi propia vida, y La azotea es un libro que puede leerse en clave no realista, por ejemplo. A eso se le suma un agotamiento del realismo en términos generales, sobre todo cuando lo que llamamos realidad, el mundo real, se revela como una pesadilla y parece el guion de una mala película. Yo sentía la necesidad de escribir sobre Montevideo, pero no desde un punto de vista realista, sino imaginando otra Montevideo posible. Y colocar en el centro de la catástrofe a unas personas comunes y corrientes con sus problemas y conflictos humanos. Así y todo, nunca me planteé escribir una distopía. No pienso la escritura de esa manera, es algo mucho más intuitivo, una imagen que se instala y que exploro. Luego me dejo llevar y veo que va surgiendo de ahí. En La azotea, la imagen recurrente era la jaula y el canario en la oscuridad de una habitación cerrada. En el caso de Mugre rosa era la ciudad vieja, la zona portuaria hundida en una niebla permanente como un pantano y el río tomado por algas.
¿Cómo es su experiencia como lectora de historias y relatos “parientes” de esta novela?
No sé cuáles serían las historias parientes. ¿Las distopías? Eso sería otorgarle demasiada importancia a la crisis ambiental que hay en la novela, que funciona como telón de fondo y como catalizador para las decisiones de los personajes, cada vez más atrapados y arrinconados. Me gusta arrinconar a los personajes y ponerlos a transitar el filo de la cornisa. Solo cuando se está en el filo de la cornisa se puede conocer a una persona, una psiquis. Distopías no leí mucho, excepto libros que son mucho más que una distopía (y por eso mismo los leí), como El cuento de la criada, de Margaret Atwood, o La carretera, de Cormac McCarthy. No son autores de género, igual que yo. Pero siempre tuve claro que el centro de la historia no estaba allí, sino en los vínculos, en las relaciones afectivas. Yo no respeto los géneros, no les rindo pleitesía. Me gusta experimentar, porque para mí la escritura es una búsqueda, y cada búsqueda es estética y formal. Me gusta hacer estallar los géneros, por eso cuando escribí La ciudad invencible no me preocupé por saber si estaba escribiendo una novela o un ensayo o un género híbrido. Pero tanto en La ciudad invencible como en Mugre rosa, por distantes que parezcan, hay una búsqueda similar en cuanto los mecanismos de la memoria, porque la memoria es lo menos fiable que hay.
¿Qué le permitía explorar este marco en particular?
Unas texturas distintas, ver hasta dónde podía llevarse la sensación de monotonía del paisaje gris, neblinoso, opaco, y luego esas nubes rojas que anunciaban el viento. Me permitía imaginar un mundo casi desde cero, y eso es un goce. Quería que la ciudad vieja no fuera tanto un espacio geográfico como una velocidad. Otra velocidad, marcada por esa sensación de ir vadeando entre la niebla y entre las casas destrozadas.
La maternidad (ser madre pero también hija) es algo que salpica buena parte de su obra. ¿Cómo le interesa trabajar el tema?
Mugre rosa trata de una mujer que no puede abandonar a su madre ni a su expareja, y que en medio de un cataclismo cuida de un niño enfermo. La protagonista tiene una relación conflictiva con una madre narcisista y exigente, y a su vez es una mujer sin hijos pero que “materna”, ejerce de madre sustituta de un niño monstruoso y descartado por sus padres. Yo ya había escrito mucho sobre el padre, pero la madre me resultaba más compleja, y todavía no le había encontrado el ángulo. Esta historia se fue revelando sola, y al plantearse el tema del hambre, del niño cuya enfermedad es sentir hambre constante y necesitar alimento constante (inspirado en el síndrome real de Prader-Willi), rápidamente se convirtió en una historia donde la maternidad tenía un lugar central, porque las que nutren y alimentan son las madres. Pero las que devoran a sus crías también.
Sus historias están marcadas en general por una ciudad que está presente, que se vive con fuerza y que en muchos casos define a los personajes. ¿Qué es lo que le interesa de esta “urbanidad literaria”?
En La ciudad invencible y en No soñarás flores las ciudades tienen protagonismo, pero porque son ciudades extranjeras y lo que me obsesionaba en ese momento era cómo se relaciona alguien con una ciudad que no es suya, cómo se apropia de ella, cómo nunca se deja de ser extranjero y cómo esos lugares anónimos se van poblando de memoria. En Mugre rosa necesité volver a Montevideo y recorrer sus calles. Creo que puede tener que ver con el hecho de que yo quería recuperar algunos recuerdos vagos de mi infancia. Casi no tengo recuerdos de una parte grande de mi pasado, y las sensaciones vagas que me quedan son sabores, olores y algunas imágenes, casi siempre del verano y del balneario. Volver a Montevideo era volver también a esas playas y a mi infancia, y quise hacer ese ejercicio de la nostalgia para ver si lograba recuperar algo, o más bien para rescatar lo poco que hay de recuperable.

¿Tiene prácticas recurrentes a la hora de escribir?
Al principio estaba llena de fetichismos y rituales. Pero luego, y lo sentí cuando estaba escribiendo La ciudad invencible en Nueva York y daba clases para pagarme la beca, no encontré más espacio. Estaba tan ocupada que si me ponía con eso no escribía. Hice un esfuerzo para deshacerme de todas esas ataduras, y en general en la vida siempre trato de hacerlo. No quiero agarrar fetichismos absurdos que me corten la libertad. Así que traté de escribir cuando podía. Fue difícil porque estaba acostumbrada a que tenía que escribir de noche, a tal hora y en determinadas circunstancias. Lo cambié por las mañanas. Como si fuera una extensión del sueño, digamos. Y ahora eso es lo que me funciona: incluso me levanto a las seis, sin chequear mails, teléfono, nada. Me meto en el mundo de la escritura solo con café. Pero tampoco quiero convertir eso en otro fetichismo.
¿Nota un cambio en dónde pone la mirada desde La azotea hasta Mugre rosa?
No lo noto, ¿sabés? Aunque esas cosas las ven los críticos, y los escritores no somos buenos para teorizar sobre nosotros mismos. Siento el mismo interés de siempre de explorar los lados más monstruosos del ser humano, sus complejidades, la luz y la sombra. A las viejas obsesiones se le suman otras nuevas, como si fuera una proliferación más que un cambio.
¿Cómo influyó su vida de viajes y mudanzas en su lectura?
Influyó, primero, porque no existe el acceso real a todos los libros. Por eso, cada viaje es la posibilidad de encontrar autores muy locales, una oportunidad de conversar con la gente del lugar para que me cuenten cuáles son esos libros y escritores secretos que hay que ir a buscar. Eso lo hice mucho en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Y luego, ya no por los viajes pero sí por vivir en distintos lugares, me abrí a otras tradiciones literarias. Yo venía con dos: la uruguaya y la del sur de EEUU. Por eso en cada lugar donde me establecí me dediqué a leer autores de ahí. Me abrí a todos tipo de influencias. Eso lo sentí mucho en Colombia, por ejemplo. Hacerlo ha sido muy interesante.
¿Cuáles han sido sus últimos descubrimientos?
Acá en Colombia hay una escritora que fue rescatada, que se llama Marvel Moreno. Fue parte de la generación de García Márquez y fue olvidada, en parte, porque era la única mujer que estaba ahí. Tiene unos cuentos interesantísimos. También hay un escritor secreto que se llama Tomás González, que es excelente. Después, las últimas lecturas que más me impactaron fueron las de Olga Tokarczuk, de la que hablo montones en las redes porque me gustaron muchísimo Los Errantes y Un lugar llamado antaño. Denis Johnson, también, es increíble y llegué por recomendación de una amiga escritora boliviana. Y Vivian Gornick, que la leí por primera vez en 2018, pero me sacudió.
Hablando de escritores secretos y redescubiertos: a Tokarczuk la descubrimos, de alguna manera, gracias al Premio Nobel. ¿Cree que por esto es bueno que se lo den a autores no tan populares?
Para mí es para lo único que sirven los premios: para dar visibilidad. Aunque para el que lo gana también sirve por el dinero, que siempre es un problema para los escritores. No creo que sea una cuestión de jerarquías; el que ganó el Nobel no es mejor que el que no lo ganó. Pero seguramente es bueno y va a tener visibilidad. El acceso a sus obras será mayor. Pasó con Alice Munro, Svetlana Aleksiévich, Tokarczuk. Creo que por eso hay veces que los Nobel no tienen sentido. El de Bob Dylan no tiene sentido; ni necesita la plata ni tiene dificultades de acceso al público.
¿Conocía a Louise Glück, la ganadora del 2020?
Muy poco. Y de hecho todavía no la he leído a fondo. Pero me parece bien que haya ganado una poeta. De pronto, gente que jamás leyó poesía empieza a leerla solo por el premio.
¿Cómo es su relación con la poesía?
Trato de leerla a diario, de que sea parte de mi vida. No soy experta y no la escribo, pero creo que en la prosa también tiene que haber algo de poesía. Y la leo, un poco, para ver si se me pega algo de esa música. A veces mis estudiantes me dicen que no leen poesía porque no la entienden, y yo les digo que es como una película de David Lynch: no hay que entenderla, hay que dejarse arrastrar por el torrente de imágenes. Siento que hoy hay una necesidad de estar en control de todo, incluso de lo que leemos. Si algo no se entiende, genera nerviosismo. Hay una necesidad de comprender con la cabeza, cuando hay cosas que se comprenden con el oído o las emociones. Como occidentales estamos atenazados por lo racional, y la poesía no siempre se presta para eso y por eso genera nerviosismo.
Su literatura, de alguna manera, se relaciona con eso. Sus historias esquivan lo digerido y dejan mucho a la libertad de interpretación del lector.
Sí. En Mugre rosa, por ejemplo, quería apuntar a esa sensación de que la memoria es una cosa astillada, una cantidad de esquirlas de vidrio que no se pueden reconstruir de manera exacta. Por eso para mí es fundamental no decirlo todo: creo que ahí está la literatura. En ese silencio.