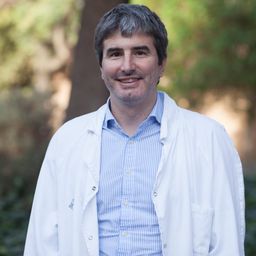Mucho se escribe por estos días sobre el inextricable conflicto palestino-israelí y una paz que, no es mi caso, pero muchos consideran allí “imposible”.
Pero hay otro conflicto larvado que, aunque mucho más pacífico y para nada sangriento, también pareciera de imposible solución. Se trata de la cuestión de los nacionalismos en España, en particular del catalán y del vasco, pero sobre todo del primero.
Por extraño que parezca, en este momento, España no tiene un gobierno de investidura regular, sino “en funciones”. Esto es porque en las elecciones del 23 de julio el candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, no reunió los apoyos necesarios para formar gobierno; se quedó corto por cuatro escaños. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, que obtuvo el segundo lugar en esos comicios, tampoco los tiene. Sin embargo, mediante un pacto que se está cocinando con los independentistas catalanes de Junts per Catalunya y con los vascos de Bildu, podría llegar a esas 176 bancas que se necesitan para gobernar en el Congreso de los Diputados. Y estos partidos, huelga decirlo, apoyarían a Sánchez en tanto opción menos intransigente respecto de sus pretensiones independentistas.
Si estos no estuvieran en el Congreso, pasaría lo que normalmente ha sucedido en la democracia española cuando el candidato más votado no llega a ese número mágico de escaños: el partido del candidato que quedó en segundo lugar se abstiene y el otro puede formar gobierno.
Es decir que, al fin y al cabo, el problema territorial está trayendo problemas de funcionamiento democrático, cambia de un modo no menor el sentido del sistema parlamentario. Y los españoles, que siempre han esgrimido que si hay un referéndum en Cataluña todos ellos deben votar en toda la geografía de España para dirimir la cuestión, ahora se ven ante la extraña paradoja de que quienes definirán el gobierno central serán unos partidos independentistas regionales cuyos votos no representan más del 7%.
Y luego están las concesiones que Sánchez les habrá de hacer -o ya les estará haciendo- a estos en las negociaciones en curso. El tema más urticante es el de la amnistía a Carles Puigdemont, líder de Junts y ex presidente de la Generalitat de Cataluña cuando en 2017 la comunidad autónoma llevó a cabo un referéndum de independencia que el gobierno español declaró “ilegal”.
La casi segura amnistía a Puigdemont ha dividido las aguas de un modo virulento entre los españoles, incluso dentro del PSOE, con los miembros de la vieja guardia, como el ex presidente Felipe González y quien fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, que se han tomado personal el tema de la amnistía. Consideran que es una “ofensa a la Constitución del 78” y al Pacto de la Moncloa (es decir, una ofensa a ellos mismos en su época de dirigentes y a su bien ganada categoría de próceres en ciernes), puesto que la amnistía supone que no hubo delito, que el que se equivocó fue el Estado y por tanto el amnistiado tenía razón y actuaba bien. Es por ello que la amnistía normalmente se concede a quienes han sido perseguidos por dictaduras, razonan González y Guerra. Y no el indulto, que es simplemente un perdón otorgado por el gobernante de turno.
El indulto borra la pena, no el delito, como la amnistía. Por eso, estos viejos líderes socialistas dicen que no se opusieron al indulto que Sánchez otorgó en 2021 a los nueve líderes independentistas que en 2019 habían sido condenados draconianamente por el Tribunal Supremo a penas de entre 9 y 13 años de cárcel; entre ellos, quien había sido vicepresidente de Puigdemont en la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros seis altos funcionarios del gobierno de Cataluña. Así nomás, refundieron en la cárcel a las autoridades autonómicas legítimamente elegidas por haber organizado un referéndum.
Pero Puigdemont no fue uno de ellos, el ex presidente había escapado el mismo octubre de 2017 escondido en el maletero de su coche oficial ni bien el gobierno español anunció que lo juzgaría por rebelión. Y no pisó la cárcel ni un día. Hoy vive en Waterloo, Bélgica, a las afueras de Bruselas.
Pero donde perdió Napoleón, el líder catalán ha tenido la oportunidad de renacer: en 2019 resultó electo al Parlamento Europeo, con lo cual ha llegado al colmo de ser hoy eurodiputado y al mismo tiempo “prófugo” de la Justicia española, condición que los medios españoles no pierden oportunidad de recordarle en cuanto reportaje, nota, titular o mención le dediquen.
Que se le conceda ahora una amnistía, la cual además se extendería a los otros líderes independentistas indultados, resulta para González y los suyos, como para la enorme mayoría de españoles, sencillamente inaceptable.
“Después de la amnistía vendrá el referéndum de autodeterminación y así hasta la secesión”, decía hace unos días Carlos Alsina, el hombre más escuchado en el dial ibérico, en su programa de la cadena Onda Cero. Y ciertamente hablaba por millones de españoles.
Pero en vista de todos estas tensiones y contratiempos que han convertido a la investidura presidencial española en un despropósito, ¿no sería mejor que cada una de estas comunidades pudiera llevar adelante su referéndum de autodeterminación como ellas mismas lo dispongan? Como pasó en Escocia, en el Quebec canadiense, o antes en Malta, en Islandia y en Islas Feroe.
Además, nada garantiza que gane la independencia. Es muy probable que pierda, como en los dos primeros casos mencionados.
Pero mientras eso no suceda y todos esos sentimientos sigan en el limbo, tengo para mí que los nacionalismos van a seguir entorpeciendo el normal funcionamiento de la democracia española. Esto es solo una muestra.