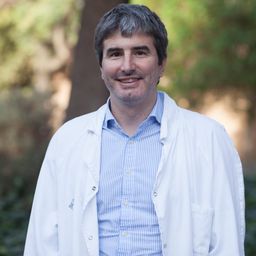¡Qué alegría volver a escribirte! Estuve desaparecida en las últimas semanas -el último trimestre es caótico, debemos confesarlo- pero hoy vuelvo a la carga con un nuevo En Suma para hablarte del mercado de trabajo porque se conocieron nuevas cifras por área geográfica. No quiero taparte de números, así que te propongo contarte algunas cifras e ir mechando algunos conceptos que surgen su lectura.
Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un mercado laboral que ralentizó su ritmo de recuperación. Es cierto, la situación mejoró porque se recuperaron puestos laborales y los salarios reales aumentaron, pero más allá de la cantidad hay que hablar de la calidad.
En octubre la cantidad de personas desempleadas fue de 160.900, lo que equivale a un 8,6% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, mayores de 14 años que buscan empleo y están disponibles para empezar a trabajar. Sin dudas, atrás quedó el pico de 11,2% de octubre de 2020, en plena pandemia.
Pero para evitar quedarnos con un mes puntual y los efectos coyunturales o estacionales, hablemos de promedios: la tasa de desempleo es de 8,4% en lo que va de 2023, en 2022 fue de 7,9% y en 2021 de 9,3%. Lejos estamos, asimismo, del mejor escenario de los últimos tiempos, cuando en 2012-2014 se registraron meses con una desocupación mínima de 5,7%.
Hasta aquí, el desempleo, pero como los analistas siempre advierten, no vale quedarse con un único dato: para leer el mercado laboral hay que integrar otras variables, como las tasas de actividad y de empleo, de 64,1% y 58,6% en octubre, respectivamente.
Según el INE, tenemos 1.874.000 personas activas y 1.714.000 ocupadas. Y cuando profundizamos en los datos vemos que el nivel de actividad y empleo es superior en hombres que en mujeres, mientras que la tasa de desocupación es más alta para ellas que para ellos.
Pasemos estos datos al castellano: la evolución de las cifras muestra que hoy más personas están dispuestas a trabajar y ofertan su mano de obra en el mercado, en tanto las nuevas oportunidades laborales -la demanda- se genera, pero a un ritmo menor.
Distinto fue al salir de la pandemia, ¿te acordás? Entonces el empleo empezaba a recuperarse, pero algunas personas se mantenían al margen del mercado. ¿Las razones? Seguían centralizando tareas de cuidado o aún dedicaban su tiempo al estudio, escenarios que algunos eligieron o a los que -principalmente- se vieron obligados cuando llegó el COVID. Es cierto, la presencia masculina en el mercado laboral se recuperó más pronto que la femenina desde agosto de 2022, aunque ellas lentamente van acompasando el ritmo (no la cantidad).
Además, el subempleo mantiene su tendencia al alza desde agosto pasado y se encuentra en 9,4%. Este dato refleja a las personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas, pero quieren trabajar más y están disponibles para hacerlo, pero no lo consiguen. Las mujeres tienen un subempleo de 11% frente al 8% de los varones.
Informalidad: dos de cada diez están en negro
Más allá de la indiscutida relevancia de las cifras anteriores, que nos simplifican la comprensión del escenario de trabajo, el tema de fondo son las condiciones de empleo de las personas. Una pista la obtenemos de la tasa de informalidad, de 22,5% en octubre. Sí, que se entienda bien: son personas que trabajan, pero en negro, lo que implica que no tienen cobertura de salud ni aportes a la seguridad social. Pan para hoy, hambre para mañana. Me asusta la literalidad.
Esa cifra ha empeorado desde el mínimo de 19,5% en mayo de 2021, en plena pandemia, pero no alcanza el techo de 25% en que se encontraba previamente. En los varones la informalidad hoy es mayor que en las mujeres: 23,9% versus 20,7%. Un posible análisis es que pasado el susto del COVID y la legítima necesidad de socorro que demandó la situación, las aguas vuelven lentamente a su antiguo cauce. ¡Ojalá no!
Veamos qué ocurre por zonas del país (ver Mapa 2) y hagamos especial foco en los departamentos más comprometidos, que coinciden con aquellos que tienen mayor nivel de pobreza o están siendo afectados por la diferencia cambiaria con Argentina.
El departamento de Artigas tiene un nivel de informalidad de 47,8%, Rivera 38,5%, Treinta y Tres 34%, Tacuarembó y Soriano superan el 32%, Salto 30,4%, Río Negro un 28%, Durazno 27,7%, Paysandú 25,5%, Lavalleja 25,3%, Canelones 25,2%. Montevideo es el más bajo con 14,4%. Estas cifras corresponden al trimestre móvil agosto-octubre, publicadas por el INE esta semana.
Como reza el dicho: en los promedios, bajitos y gigantes pasan desapercibidos. Las cifras que muestran estos mapas ponen de manifiesto la situación que enfrentan los distintos departamentos, cada uno con sus particularidades y desafíos. Y como siempre, miremos cantidad sin olvidarnos de la calidad.
¡Nos leemos pronto! Buen fin de semana.