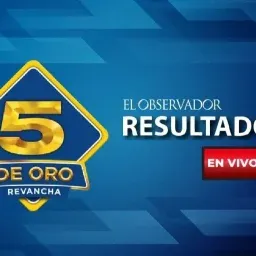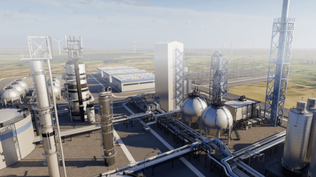Cada vez que en casa llegaba con una noticia que podía generar incomodidad, decía la frase: “No maten al mensajero, pero…” y ahí soltaba la información que sabía.
En política, la figura del mensajero —los medios, las redes— suele ser, como en todos los ámbitos, más frágil que el mensaje. Se lo culpa, se lo cuestiona, se lo sacrifica. ¿Por qué? Porque resulta más cómodo responsabilizar a quien transmite la información que confrontar directamente con quien queremos convencer o conquistar.
Bajo esa premisa se esconde una lógica tan antigua como efectiva: siempre hay un “otro” —a veces incluso dentro de mi mismo espectro político— que puede cargar con la responsabilidad de un resultado adverso. El razonamiento es simple: “Yo hago las cosas bien, pero se comunican mal”. Así, la narrativa encuentra un “enemigo sagrado” que permite seguir adelante sin revisar las propias acciones.
Ya no me enfrento con quien reacciona ante la información recibida: evito discutir de fondo sobre el mensaje y paso a discutir con el mensajero. No se debate la validez ni la veracidad del contenido, sino el hecho de que “no se dijo” o que se enfatizó un ángulo equivocado. Yo, claro, nunca me equivoco.
En este juego, las oportunidades no siempre son de quien las tiene, sino de quien sabe tomarlas. El gobierno, desde su origen, lo ha entendido y convertido en estrategia: ser, a la vez, gobierno y oposición. Ocupar no solo el centro del ring, sino todos sus rincones. Así, no queda espacio para que el adversario se posicione.
De ahí surgen las recorridas por el país, los encuentros con vecinos, la capacidad de movilizar intereses. Es una fórmula recurrente: eliminar al intermediario y hablar directamente a la gente. La lógica es clara: si no hay mensajero, no hay riesgo de sesgo interpretativo. El trato es directo; el ciudadano se siente empoderado porque recibe la información “de primera mano”.
Pero la comunicación sin filtro tiene otro efecto: se vuelve dogmática. No hay contrapartes, no hay espacio para la crítica, no hay pluralidad. El mensaje llega como verdad cerrada, imposible de contrastar. Y al llenar todos los espacios, no queda margen para “mirar hacia otro lado” o buscar alternativas.
En ese esquema, incluso quien no está de acuerdo se siente parte de la conversación —porque el poder se le acerca y lo interpela— y quien sí apoya se convierte, casi sin darse cuenta, en evangelizador de la gestión. Un círculo perfecto para consolidar continuidad bajo la apariencia de cambio.
En tiempos de sobreabundancia informativa, matar al mensajero no es solo un reflejo defensivo: es una táctica que, bien ejecutada, convierte la continuidad en una ilusión de cambio.