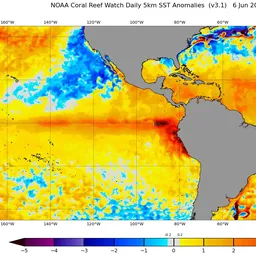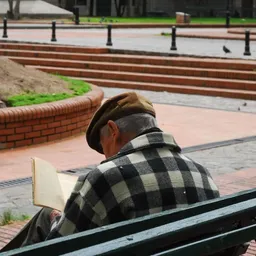De las siete conferencias de prensa que lleva realizadas el presidente Yamandú Orsi en lo que va del período, la última sin dudas marcó un punto de inflexión. No necesariamente por el tema, sino por su rol. En cuestión de horas, el centro de la conversación pública se desplazó del contenido de sus declaraciones al tono, al gesto y al modo del presidente. Por primera vez se dio un cambio sustancial en la comunicación institucional del gobierno: desde ahora, ya no se analiza el mensaje, sino al mensajero.
Por primera vez en mucho tiempo, la oposición dirigió sus críticas directamente al presidente, algo que hasta ahora se había evitado. Lo cual se explica de forma estratégica: cuestionarlo tan frontalmente implica reconocer que la figura presidencial comienza a dejar de ser un territorio simbólico de simpatía generalizada para transformarse en un espacio de disputa discursiva. Así, el foco pasó del argumento al encuadre, y del tema a la forma.
Es un nuevo escenario con una nueva lógica: una especie de FOMO (Fear of missing out) político, el miedo a quedarse fuera de la conversación. Si no se participa del debate en tiempo real, si no se marca una postura inmediata, se corre el riesgo de no existir en el mapa simbólico. Quienes representan los grises —los que aún creen en la pausa, el diálogo y la construcción compartida— quedan en desventaja frente a la urgencia del algoritmo. El silencio o la mesura se interpretan como ausencia, y la ausencia se traduce en indiferencia.
El patrón se repite en otras controversias recientes —como la situación del presidente de ASSE—, donde el contenido parece funcionar apenas como una excusa para marcar posición. Lo que antes era un debate sobre matices o grises hoy, a la luz de los datos, se transformó en identidades enfrentadas. Otra muestra de que el debate público se ordena cada vez más en torno a cómo se dice, más que a qué se dice.
La conversación pública se aceleró y se volvió dicotómica: o se opina, o se desaparece de la escena. Lo que se premia ya no es la reflexión, sino la reacción.
Y, sin embargo, mientras el ruido polariza, el sistema político —a nivel legislativo— alcanza acuerdos por unanimidad en temas sensibles: apoyos a poblaciones vulnerables, beneficios sociales, medidas concretas que mejoran la vida cotidiana de los uruguayos. Pero esos acuerdos no se vuelven tendencia.
Tal vez el conflicto rinde más. O quizás estamos frente a una especie de efecto Mandela político, donde lo que recordamos y repetimos no coincide con lo que realmente ocurre. La política uruguaya parece estar inaugurando un nuevo ciclo en la representación simbólica, donde la batalla por el sentido es sobre los tonos, en cómo se construyen los gestos, los silencios y las formas de decir. Cuando la forma se convierte en el contenido, lo que se discute ya no es solo la comunicación: es el sentido mismo de la legitimidad.