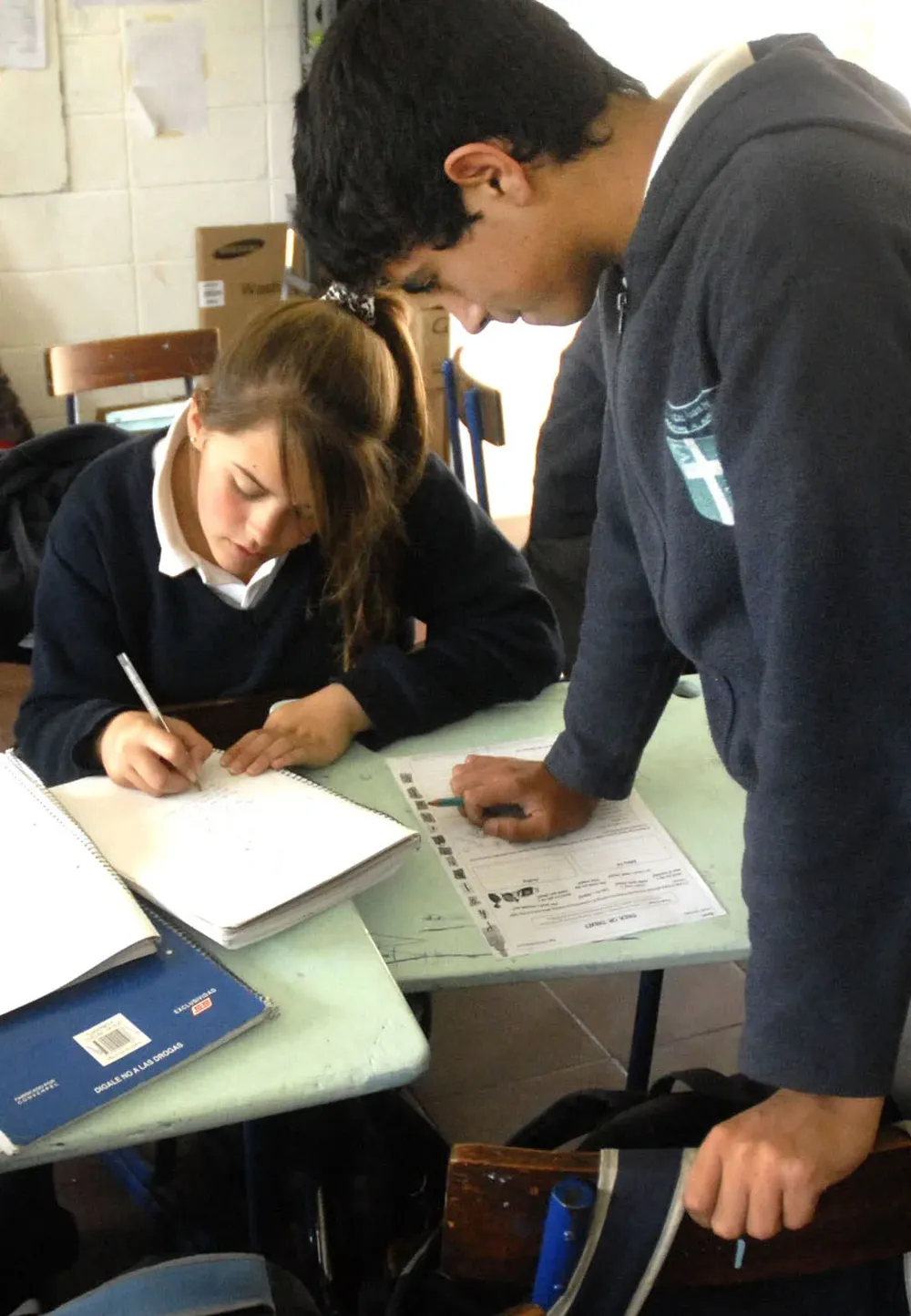Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación en América Latina y el Caribe, y en particular en Uruguay, yace en que las élites políticas, educativas, económicas, sociales, empresariales, sindicales y tecnológicas dimensionen y asuman la relevancia de la educación como política pública de largo aliento que cimenta democracia, inclusión, justicia social y desarrollo sostenible como un todo entrelazado. Cualquier país que se precie de velar por las nuevas generaciones tiene que colocar la educación como la prioridad de las prioridades.
El foro comprendió cuatro mesas en que destacados referentes y hacedores en políticas sociales, discutieron en sendas mesas sobre temas inextricablemente vinculados, a saber, educación, familia e infancia, emprendedurismo e inclusión, y reinserción de liberados. Las mesas fueron precedidas de un estimulante y propositivo diálogo entre el filósofo y periodista, Facundo Ponce de León y el notable conferencista y empresario, Gustavo Zerbino, en que se remarcó “la importancia de dar segundas oportunidades” y de no dar nunca nada por perdido. Salimos del intercambio con el ánimo retemplado que siempre se puede avanzar si existe voluntad, audacia, capacidad de riesgo y técnica, para concebir y plasmar cambios.
En particular nos vamos a referir a la mesa de educación magistralmente facilitada por Pipe Stein, desatacado conferencista y director de la agencia de publicidad Notable. Como bien se señala en la nota de prensa elaborada por ACDE, “la conversación giró, entre otras cosas, en torno a que en Uruguay se habla mucho de educación, pero no del problema central: los aprendizajes, que son la base de la libertad”.
Asimismo, Ximena Sommer, Directora del Bachillerato Tecnológico Anima, y Alejandro Korahais, Director General del Liceo Jubilar, evidenciaron con claridad y miradas de futuros, cómo es posible desde el terreno, democratizar, diversificar y sostener las oportunidades de aprendizaje, así como garantizar un egreso de calidad. También Orlando Dovat, Presidente de Zonamerica, mostró como el sector privado puede efectivamente ayudar a los trabajadores en lograr completar estudios de educación media.
Nuestra mirada del tema, que desarrollamos en la mesa, parte de reconocer que, en un lapso de 40 años, que abarca administraciones de gobierno de diferente signo político, no se han logrado mejoras significativas y sostenidas en los aprendizajes de las alfabetizaciones fundacionales – lengua, matemáticas y ciencia.
El sistema educativo no ha logrado mover la aguja de los aprendizajes. La evidencia así lo indica. Según la evaluación 2022 del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés; OECD, 2023), el 30.6% de los alumnos a la edad de 15 años, que asisten a la educación secundaria y técnica, no lograron niveles de suficiencia en las tres áreas consideradas - lengua, matemáticas y ciencia-, lo cual los ubica próximos a una situación de analfabetismo funcional. Asimismo, solamente el 3,4% de los alumnos lograron estar en la escala más alta de desempeño en por lo menos en una de las tres áreas. Si consideramos las tendencias en el tiempo, las evaluaciones de PISA entre el 2003 y 2022 no arrojan mejoras significativas y sostenibles en el tiempo (OECD, 2023). Más bien las mismas dan cuenta de una situación de meseta.
Por otra parte, solo uno de dos jóvenes entre 21 y 23 años ha egresado de la educación media al 2022 y más aún, la brecha de egreso da cuenta de pronunciadas desigualdades que se han ido naturalizando (tasas del 22,5% y del 82% respectivamente en el primer quintil, y en el quintil más alto).
El apuntalamiento, desarrollo y adquisición de los aprendizajes fundacionales son fundamentales en un doble propósito: (i) formar personas libres y pensantes que lideran, desarrollan y se hacen responsables por estilos de vida sostenible, saludables, autónomos y solidarios; y (ii) condición sine que non para generar bases sólidas y sostenibles de democracia, inclusión, convivencia, desarrollo sostenible y justicia social. Ninguna propuesta de mejora del bienestar y del desarrollo del país puede ambicionarse y sostenerse de mantenerse las altas tasas de exclusión del sistema educativo y de analfabetismo que padecemos actualmente. Cabe siempre recordar que la exclusión pega siempre más a los más vulnerables.
Por otra parte, nos enfrentamos en el mundo y en la comarca, a un cuadro de múltiples disrupciones que interpelan severamente la noción que los cambios son incrementales, predecibles y relativamente controlables. La disrupción se manifiesta en cuatro aspectos interrelacionados, a saber:
- La confluencia y superposición de la cuarta y quinta revolución industrial que acaecen en un lapso de solo dos décadas – entre 2016 y el presente. Entre otras cosas, esto implica la automatización de tareas, de diverso grado de complejidad, por las máquinas de aprendizaje, el aumento de las capacidades de las personas y la complementariedad entre los humanos y los robots, así como la consideración de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) a la luz de criterios éticos, humanistas, democráticos y de bienestar social.
- La era posposcovid-19 que supone asumir la hibridez de la identidad humana transversal a las vidas individuales y colectivas, y que refiere a las maneras de ser, pensar, sentir y obrar, así como de relacionarse.
- La sostenibilidad en clave multidimensional que engloba componentes políticos, culturales, identitarios, sociales y económicos, así como vinculados al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, y que hace a las relaciones entre humanos, así como con la naturaleza, los conocimientos y las tecnologías.
- El descontento y el retroceso democrático que se asocia al deterioro en el apego y la observancia de los derechos humanos y que cruza a las diferentes regiones del mundo. Surge como perentorio revitalizar el compromiso con la democracia como modus de vida.
Habida cuenta de estas múltiples disrupciones, el sistema educativo uruguayo tiene el enorme desafío de asumir el calado de cambio requeridos para forjar mejores futuros para las nuevas generaciones. Ya no se trata de quedar empantanados en discusiones suma cero en torno a reformar o transformar, o en querer restaurar el mundo poscovid-19 que ya no existe. Se requiere coraje y salirse de una zona de confort y de corrección política que presupone que los cambios son a largo plazo, que los tiempos cansinos de su ejecución son maleables y que es preferible centrarse en los recursos e instrumentos que en entrar a fondo en lo para qué y que de la educación. Se sabe, por ejemplo, que las estrategias de expansión de los tiempos de instrucción en la educación básica y media podrán tener efectos significativos en la medida en que estén asentados en propuestas educativas sólidas.
Alternativamente a una educación plana que no mueve, tal cual se ha señalado, la brújula de los aprendizajes, creemos que el país tiene que asumir el desafío de forjar una educación en movimiento que cambie las oportunidades de socialización e instrucción de las nuevas generaciones. Dejamos planteados cocho ideas fuerza para una educación en movimiento.
- Educación unitaria de 3 a 18 años de impronta socio-comunitaria
Combinar una política de infancia desde cero en adelante con una educación unitaria, diversa y flexible de 3 a 18 años articulada en torno a centros de educación básica (3 - 14 años) y de la adolescencia y la juventud (15-18) de impronta socio-comunitaria y pedagógica.
- Pasteur Pedagógico y Docente con foco en alfabetizaciones vinculantes
Realizar una fuerte y sostenida inversión pedagógica (estrategias de enseñanza y aprendizaje) y docente en lograr que la mayoría absoluta de las y los alumnos desarrollen y evidencien competencias en las alfabetizaciones socioemocionales, fundacionales --- lengua, matemáticas y ciencia -, digitales – derecho a la conectividad, IAG-, y ciudadanas - educación cívica y civil. El foco prioritario yace en apuntalar los aprendizajes de la lectura y de la escritura en los sectores más vulnerables. Preocupa la baja relevancia y visibilidad de los aprendizajes en las agendas públicas.
- Educación verde y azul desde la infancia
Transversalizar la formación en educación verde – vinculada esencialmente al cambio climático y a la biodiversidad - y azul – vinculada esencialmente a los recursos hídricos, y a la alfabetización en océanos - como uno de los ejes fundamentales para profundizar en enfoques multidimensionales sobre sostenibilidad que permeen al sistema educativo desde el nivel de educación inicial en adelante. Se sugiere avanzar decididamente en enfoques integrales sobre la sostenibilidad a través de diálogos disciplinares, inter y transdisciplinares.
- Fortalecer la libertad y la autonomía de pensamiento desde la infancia
Incentivar la formación en pensamiento autónomo, ético, crítico, creativo y solidario desde la educación en infancia en adelante a través de la conexión de las humanidades, las ciencias y la ética. Esto implica que, desde edades muy tempranas, los infantes puedan participar de talleres para pensar que sean entendidos como espacios de formación ciudadana democrática.
- Universalizar la educación híbrida (presencialidad y virtualidad) en las edades de 6 a 18
Estimular el desarrollo de diversos modos educativos híbridos a través de la complementariedad entre presencialidad y virtualidad con el objetivo de expandir, democratizar y sostener las oportunidades de aprendizaje de las y los alumnos atendiendo de manera personalizada sus expectativas y necesidades. Cabe recordar que cada alumno es un ser especial y singular.
- Centros educativos como comunidades de aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida
Se requiere fortalecer a los centros educativos como comunidades de aprendizaje abiertas a las todas las edades. Esto implicaría profundizar en las sinergias entre educación, familias y comunidades, cimentadas sobre las bases de confianza, empatía y colaboración intergeneracionales, e involucrando diversidad de instituciones y actores públicos y privados, formales y no formales. El aprendizaje puede ocurrir a todo momento y en múltiples espacios.
- Una educación orientada hacia los alumnos y sustentada en los educadores
Los sistemas educativos más efectivos alinean sus piezas para que los educadores puedan tomar las mejores decisiones, basadas en evidencias, que coadyuven a que las y los alumnos puedan desarrollar todo su potencial de aprendizaje. Una educación triangular colaborativa y evolvente entre educadores, alumnos e IAG puede marcar diferencias en la calidad y equidad de los aprendizajes.
- Gobernanza, gestión y financiamiento de un sistema educativo repensado
El país ha dado escasos pasos y de bajo impacto en cuanto a mejorar la gobernanza y la gestión unitaria del sistema educativo. No es posible una mejora continua y significativa de la educación con el actual modo fragmentado e ineficiente de gobernanza. Se va a requerir una nueva ley de educación, visualizada en clave de política pública de largo aliento, que aliñe la gobernanza, gestión y financiamiento de las instituciones educativas a los propósitos y objetivos perseguidos de cambio educativo.
En resumidas cuentas, el Primer Foro Social de ACDE contribuyó a posicionar la educación como una prioridad país. Bajo una similar tónica se requiere del involucramiento y de la convergencia de iniciativas, de múltiples instituciones y actores, a efectos de generar un movimiento social en favor del cambio educativo, de amplia base y pluralidad, para que la formación de las nuevas generaciones sea una prioridad país. Esperemos que el sistema político, como garante de confianza y representatividad en una democracia que nos enorgullezca, asuma el desafío más allá de las coyunturas. Que no sea demasiado tarde.
*Opertti es asesor en proyectos internacionales del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay