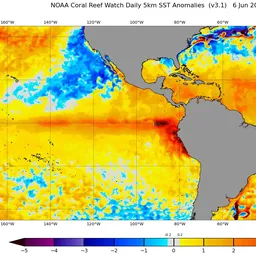Pocas novelas tienen un comienzo tan memorable como Conversación en La Catedral (1969) del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Su protagonista, Santiago Zavala, contempla las calles de Lima con amargura y se plantea una pregunta que muchos peruanos reiteran desde entonces: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”
La duda aplica en cierta medida a la mayoría de los países de la región. A la pobreza, la marginalidad y la inequidad se suman la corrupción y la violencia generalizadas. Con alrededor de 400 asesinatos por día y 140.000 por año, América Latina es hoy la región más violenta del mundo y alberga 43 de las 50 ciudades con mayores tasas de homicidio. Si bien la región tiene esa tradición violenta, la situación actual es la consecuencia de un aumento drástico de la violencia criminal, que ha cobrado más de 2,5 millones de vidas desde el cambio de siglo. Por eso no sorprende que una mayoría de latinoamericanos se hayan acostumbrado a una incesante percepción de inseguridad que se traduce inevitablemente en una psicosis colectiva respecto a la delincuencia.
Es importante resaltar que este aumento es excepcional. La violencia criminal está definiendo a América Latina a nivel mundial en las últimas décadas, debido a que en las demás regiones del mundo la criminalidad disminuye. A su vez, hay países latinoamericanos que no siguen esta tendencia. Argentina y Chile, por ejemplo, han tenido tradicionalmente tasas bajas de delito y han logrado mantenerlas, o incluso mejorarlas. Otros países han logrado mejoras significativas que los sitúan a la par de los mejores, como son los casos de Bolivia y Ecuador. Este último pasó de tener 17,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010, a solo 5,8 en 2018, una tasa similar a la de Estados Unidos. Finalmente, están también aquellos países que hicieron el camino inverso, abandonando a los mejores de la clase y asumiendo un lugar entre los rezagados. Es el caso uruguayo, y quizás sea también el de Costa Rica y Panamá.
A pesar del deterioro en materia de seguridad pública, decir que Uruguay “está jodido” sería francamente injusto. Nuestro país tiene un Estado relativamente robusto, partidos políticos fuertes y una ciudadanía participativa. En términos de calidad democrática, no solo ocupamos el primer lugar en la región, sino que estamos en un nivel comparable a los países del primer mundo. En cuanto a los indicadores de desarrollo, aún estamos lejos de los países de la OCDE, pero somos el país más equitativo de la región y tenemos el PIB per cápita más alto. Este último se quintuplicó entre 2003 y 2018, mientras el porcentaje de uruguayos que viven por debajo del umbral de la pobreza pasó de 24,2 en 2006 a 5,3 en 2018.
Parece paradójico que la inseguridad crezca al tiempo que mejoran los indicadores económicos, pero en realidad no lo es. En una de mis primeras columnas planteé que el aumento del delito en nuestro país era consistente con la tesis de Marcelo Bergman en su libro More Money, More Crime (2018). Según esa tesis, la criminalidad se agravó porque el aumento del poder adquisitivo hizo crecer el consumo no solo de bienes legales, sino también ilegales. Esta demanda derivó en la expansión de los mercados ilegales y de los grupos criminales más o menos organizados que los suplen: desde narcóticos y bienes de contrabando, hasta electrodomésticos y piezas de autos robados. En el caso de los estupefacientes, por ejemplo, pasamos de ser un país de tránsito, a convertirnos gradualmente en un país de destino, con una demanda propia nada desdeñable y consistente con la demanda de otros bienes y servicios ilegales.
El problema es que el crecimiento de los mercados ilegales se traduce en violencia, lo cual exige un Estado fuerte que los restrinja y contenga. A pesar de los esfuerzos y la buena voluntad, es difícil llegar a otra conclusión que la siguiente: en los últimos diez años esa contención hizo aguas. Tomando en consideración solo los homicidios, nuestro país ya tiene la cuarta tasa más alta de América del Sur, y Montevideo, la segunda tasa más alta entre las capitales sudamericanas. Así es que Uruguay parece hallarse en una fase de transición desde una sociedad con niveles de criminalidad bajos, hacia una con niveles medios o medio-altos. Como demuestran los casos de Bolivia, Ecuador y últimamente Brasil, esta tendencia no necesariamente tiene que continuar, pero las posibilidades de revertirla se reducen cada día. En definitiva, la efectividad de las fuerzas del orden depende de la cantidad y naturaleza del delito y se reduce en la medida en que aumenta la cantidad de personas delinquiendo.
Si los mercados ilegales siguen creciendo y el crimen organizado se torna más sofisticado, es probable que en uno o dos quinquenios alcancemos un punto de quiebre. En general, por ahora nuestros delincuentes organizados suelen vincularse en células menores y delinquir en el mismo barrio en que viven. No siempre hay una membresía, ni siquiera una identidad grupal, sino que son personas que actúan en conjunto solo porque siguen una misma cadena de incentivos económicos. Sin embargo, de seguir aumentando los mercados ilegales, no sería raro que estos grupos eventualmente diversifiquen su cartera delictiva y apuesten por crímenes que marcan el día a día en varios países vecinos: el sicariato, el secuestro y la extorsión, el delito más lucrativo de la región.
No es mi intención ser alarmista, pero se trata de una posibilidad latente. Si Uruguay no consigue combatir estos mercados y continúa en la tendencia de los últimos años, es posible que las siguientes generaciones miren para atrás con la misma amargura que el protagonista de la novela de Vargas Llosa. Hasta ahora, la fortaleza de nuestro Estado nos ha permitido esquivar los peores síntomas de ese proceso, pero esa no es una garantía a futuro, lamentablemente.
A nivel internacional, la lucha contra el crimen organizado se enfocó primero en los eslabones más bajos del delito, allí donde la cadena se traduce en violencia más visible. Eventualmente, el aumento masivo de la población carcelaria y la incapacidad de impactar sobre las estructuras mayores del crimen dio lugar a estrategias que priorizan la persecución de los altos mandos. Pero esta estrategia tampoco puede considerarse particularmente exitosa, ya que con frecuencia el descabezamiento de las organizaciones delictivas da lugar a una lucha encarnizada entre quienes se disputan el mando.
Hoy suele creerse que los mercados ilegales seguirán creciendo mientras no se alteren las estructuras de incentivos que motivan a sus participantes. Esto se logra estudiando en detalle esas estructuras e identificando en ellas elementos que se puedan alterar a fin de eliminar los incentivos. Por un lado, se persigue y se sanciona a todos los elementos de la cadena. Por otro, se corrigen los marcos regulatorios que ofrecen oportunidades para el delito. Finalmente, se toman acciones para desincentivar la demanda, por ejemplo, el consumo de drogas o de bienes robados.
El accionar del nuevo gobierno uruguayo en materia de seguridad resulta tosco, pero puede que sea lo que se necesita en este momento. En el fondo, la policía y la justicia deben volver a ser capaces de persuadir de forma convincente a delincuentes y potenciales delincuentes de que probablemente serán aprehendidos y efectivamente sancionados. Los mercados ilegales y quienes viven de ellos, deben sentir una presión implacable, que restablezca el equilibrio perdido y eventualmente incline la curva del delito hacia abajo.
No obstante, recuperar nuestros niveles tradicionales de seguridad requerirá sobre todo también esfuerzos que hagan más atractivos los caminos de vida alternativos al crimen. Es decir, reformar de una vez por todas la educación pública, fomentar el empleo, implementar programas de prevención para niños y jóvenes en riesgo, y construir un sistema penal capaz de tratar adicciones y dar formación laboral a sus usuarios.
A partir de agosto me sumo al Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Quiero agradecer a El Observador por brindarme durante casi dos años la oportunidad de compartir mis opiniones a través de esta columna. Gracias a Ricardo Peirano y a Gonzalo Ferreira por darme la confianza para plantear temas y formas con absoluta libertad, lo que convirtió en un verdadero placer la tarea de aportar conocimiento científico al debate público sobre seguridad. Gracias a los lectores, por el interés y los muchos mensajes que me hicieron llegar en este tiempo. Me quedan temas en el tintero para una nueva etapa. Hasta entonces, vuelvo a ser un lector más.
Diego Sanjurjo es doctor en Ciencia Política, especialista en políticas de seguridad y armas.