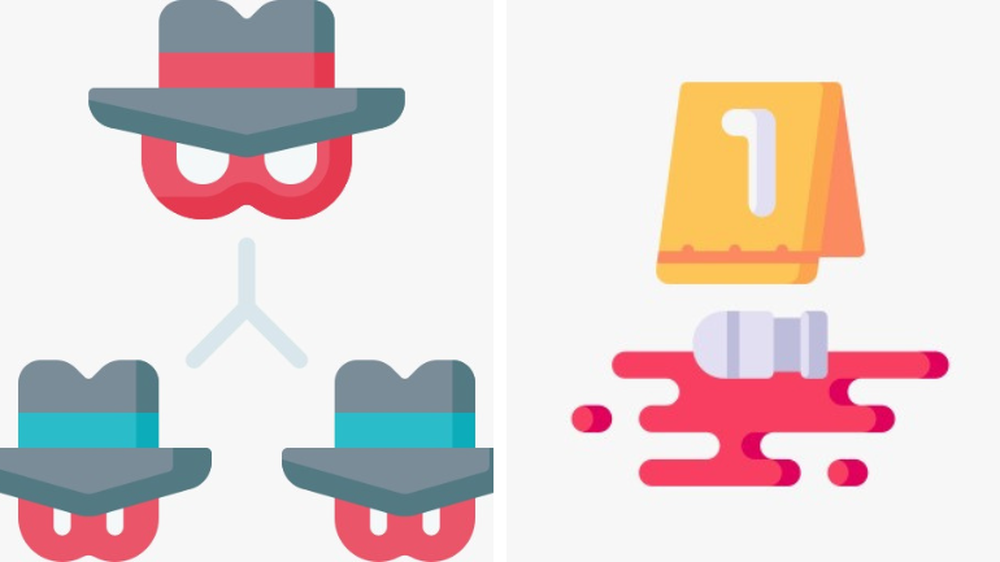La última semana de setiembre y los primeros días de octubre —con su brutal racha de homicidios vinculados a enfrentamientos entre grupos criminales, reconocidos como tales, finalmente, por el propio Ministro del Interior—, junto con el atentado sin precedentes contra la Fiscal de Corte, sepultaron definitivamente la novedosa tesis sostenida, pública y vehementemente, por Rojido y Sanjurjo, según la cual la violencia asociada al narcotráfico constituiría un problema menor en la sociedad uruguaya.
En apenas tres días, entre el 23 y el 25 de setiembre, se registró aproximadamente la misma cantidad de homicidios vinculados a conflictos entre grupos de traficantes —sin contar incidentes no fatales, como la tentativa de homicidio a la salida de COMCAR— que, según estos connotados asesores, llevaría un año entero en producirse.
En efecto, de acuerdo con un estudio de Rojido realizado durante la administración de Martinelli, apenas el 2% de los homicidios que ocurren anualmente serían de esta naturaleza —precisamente, 8 homicidios por año, una cifra notoriamente a contrapelo de la percepción generalizada tanto de medios de prensa como de la población en general—.
Pero hay más. En declaraciones recientes —y mencionando porcentajes y clasificaciones que no aparecen en ninguno de los documentos que el Ministerio ha puesto a disposición de la población hasta el momento — los asesores insisten en que apenas el 6% de los homicidios estarían vinculados al conflicto entre narcotraficantes. Para sostener esa cifra, apelan a categorías que no aparecen en ningún lado en la documentación relativa al último trimestre proporcionada a la población y que, adicionalmente, carecen de sustento explicativo y de rigor metodológico. Así, se invocan “otros conflictos entre grupos —no vinculados al narcotráfico—para dar cuenta de un número significativo de homicidios. Uno bien podría preguntarse, pues, si en Uruguay las muertes violentas no estarán más vinculadas al tráfico de bilis de vaca que al de estupefacientes. Las nuevas categorías, lejos de aportar claridad, parecen más bien consolidar una ficción estadística que disocia al crimen organizado de su motor más evidente: el comercio ilícito de drogas.
¿Qué hacer?
De estos errores se desprende con preocupante claridad que los principales asesores del Ministro del Interior no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo en el país en materia de violencia e inseguridad. Lamentablemente, pues, el gobierno navega a ciegas en materia de seguridad pública. Quienes deben proporcionar el conocimiento que permita entender la naturaleza de los problemas a enfrentar y sus posibles soluciones o atenuantes han demostrado ser incapaces de hacerlo, lo cual no obsta para que insistan con manidas fórmulas —verdaderos lugares comunes— que suenan bien políticamente pero de las cuales no existe evidencia científica sólida alguna sobre su eficacia: diálogo social, verdades de Perogrullo como el control de armas —sin plantear medidas concretas para efectivizarlo—, etc.
Abundan los análisis sobre los procesos de desindustrialización y desintegración barrial que, pese a su lucidez y reiteración, han quedado confinados al ámbito de la reflexión histórica, sin transformarse en recetas capaces de incidir de manera efectiva en la reducción de la violencia a corto y mediano plazo.
Mientras tanto, las medidas verdaderamente necesarias no están en la agenda de nadie en el Ministerio del Interior y el tiempo se agota.
Así —y para poner unos pocos ejemplos—, han transcurrido más de siete meses ya y no se ha tomado —porque no hay quien lo sugiera— una sola medida para reestructurar el funcionamiento del sistema de despacho de móviles ante llamadas de emergencia a través del servicio 911, una reingeniería sin la cual es imposible liberar recursos para darle prioridad al patrullaje centrado en la prevención de hechos violentos y, particularmente, homicidios. Vinculado con ello, no existe plan alguno para implementar programas de patrullaje enfocados en la incautación de armas y en la disuasión de su porte, los cuales requieren abandonar tácticas de patrullaje obsoletas y reemplazarlas por nuevas que, como tales, deben ser esmeradamente planificadas—con la correspondiente cuidadosa selección y capacitación del personal que será afectado a las mismas—. Debido a que no hay quien lo conceptualice y diseñe por las carencias de formación en medición del fenómeno criminal antes anotadas, tampoco hay ningún sistema de información estadística verdaderamente eficaz para medir cuándo y dónde se está desplegando la fuerza policial, si ello coincide o no con las directivas impartidas y, sobre todo, con la distribución territorial y temporal de los hechos que se desea prevenir.
Lavado de cara normativo
Imaginar que una cirugía estética a la Ley de Lavado de Activos contendrá el desangre de los barrios del oeste es confundir cosmética normativa con decisiones administrativas de corte estructural.
Precisamente, una citación de la SENACLAFT podrá inquietar a una escribana sexagenaria, pero no afecta ni interpela la contabilidad paralela del crimen organizado pesado —ni tampoco, por ejemplo, a un sencillo entramado documental de posesión de bienes de lujo—, que hace tiempo diversificó sus ingresos e inversiones mediante criptoactivos y estructuras societarias offshore. Basta recordar que, en los últimos veinticinco años, se han aprobado más de diez leyes vinculadas al lavado de activos —las Leyes N.º 17.016, 17.060, 17.343, 17.704, 17.835, 17.861, 18.494, 18.914, 19.355, 19.574 y 19.749— y, sin embargo, apenas se ha dictado un puñado de condenas por estos delitos.
¡Más que inflación, hiperinflación punitiva y legista!
En este incomprensible desvío de prioridades cabe subrayar algo de sentido común: ningún certificado de justificación de ingresos detendrá las balas que cruzan las esquinas de los barrios. Y por supuesto, los poderes de policía de SENACLAFT, cuya vigencia data de más de dos administraciones —por lo menos—, no tienen registro de su uso administrativo. Basta preguntar cuántos allanamientos de domicilios fueron solicitados por este organismo en los últimos años para que la respuesta sea cero.
Matemáticamente no tenemos chance
Tampoco el Proyecto de Ley de Presupuesto apuntala expectativas de un cambio de rumbo.
El punto 3.3.1 “Reducción de los homicidios y de la violencia armada” de la Exposición de Motivos del Presupuesto incluye una serie de medidas confusas, redactadas en un lenguaje académico que más bien oscurece su comprensión. Desde el punto de vista programático, todo se reduce a la expansión territorial del programa “Barrios sin Violencia”, mientras el resto de las líneas apenas mencionan la mayor concentración policial y la mejora en la capacidad investigativa.
No deja de ser revelador que el problema más grave de seguridad pública que enfrenta el Uruguay reciba apenas media carilla de atención: una omisión proporcional a la falta de ambición programática.
Incluso, el programa “Barrios sin Violencia” tiene su origen en un antiguo documento programático del gobierno de Martinelli (1), elaborado en 2023 y, como vimos, posteriormente reciclado en la Exposición de Motivos del Presupuesto como una supuesta solución inteligente para el nuevo quinquenio. A todas luces, resulta preocupante que se retome una herramienta que ya ha demostrado su palmaria ineficacia para abordar la reducción de los homicidios. En definitiva, su origen no es otro que el de recalentar, con aceite quemado, el programa Cure Violence, implementado hace más de veinticinco años en Chicago, Estados Unidos, y cuyos resultados no son concluyentemente exitosos —Chicago tiene, en la actualidad, una tasa de homicidio más alta que Montevideo—.
No hay una idea propia ni una idea elaborada de acuerdo con las necesidades de la realidad uruguaya. Como si todo esto no bastara, el Proyecto no asigna un peso a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), ni siquiera la menciona en ninguno de sus artículos.
Se ha perdido así una oportunidad inmejorable para articular institucionalmente la tecnología y las herramientas legales que la Ley Nº 19.696 confiere a la SIEE para trabajar sobre fuentes cerradas y producir inteligencia estratégica al servicio del Estado. El silencio presupuestal no es sólo una omisión contable: es una renuncia para pensar con horizonte e información de calidad, incluso a construir un ámbito específico de inteligencia carcelaria capaz de anticipar y desarticular las redes delictivas que hoy incuban tras los muros del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Este nivel de desconexión con la realidad evoca al inolvidable Licenciado Vidriera de Cervantes, aquel estudiante que, enloquecido, llegó a creerse hecho de vidrio, según cuenta el propio autor en sus Novelas ejemplares.
No les vendría mal una visita por los barrios, aunque corran el riesgo de romperse.
- https://www.gub.uy/ministerio-interior/comunicacion/publicaciones/estrategia-seguridad-integral-preventiva