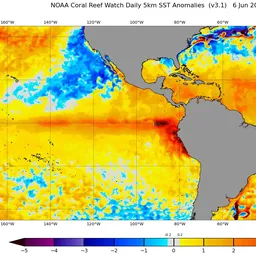Llega un correo electrónico. La funcionaria de la Institución Nacional de Derechos Humanos abre el mensaje y lee. Un hospital público, uno de los más prestigiosos del este de Montevideo, avisa que un paciente fue internado contra su voluntad por razones de salud mental. O mejor dicho, había sido hospitalizado; la notificación es hecha casi dos meses después del alta… cuando hay poco para hacer si los derechos de esa persona fueron quebrantados.
Es un ejemplo de los casi 3.000 correos electrónicos que la Institución Nacional de Derechos Humanos recibió en 20 meses y que, por falta de recursos y problemas en las notificaciones, sirven para muy poco. Porque en esa catarata de mails hay información incompleta (recién ahora la Institución está intentado ponerse al día con el sexo y edad de los hospitalizados, por mencionar datos básicos), hay “retrasos en la notificación, en ocasiones de días o semanas después del egreso hospitalario”, deficiencias en la calidad de los datos a nivel de motivos y patologías (“especialmente por parte de prestadores privados”), y omisiones en el aviso de internaciones de menores de edad, incluso cuando están bajo la tutela del Estado.
Todos estos elementos los reconoce la propia Institución en la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública que realizó El Observador. La ley de salud mental vigente obliga a que se notifique a la Institución de Derechos Humanos toda internación involuntaria (además de las internaciones voluntarias por más de 45 días): no solo para llevar al día el registro que no se lleva (y que se quiere corregir antes de que termine este año en curso), sino porque es la organización responsable de la protección especial (como si fuera uno de los contralores ante posibles abusos contra la personas que padecen un trastorno mental).
Parte de la respuesta oficial de la Institución dice: “Si bien la norma reconoce la salud mental como un derecho humano y promueve un modelo comunitario y el cierre de los hospitales monovalentes, en la práctica persisten limitaciones estructurales que dificultan su plena implementación: desigualdad de recursos entre prestadores públicos y privados, ausencia de un sistema unificado de notificación, dispersión en los canales de envío y retrasos en los plazos legales previstos”. Y las dificultades “se agravan” en niños bajo tutela del Estado, presos y personas con discapacidad.
Este año la Institución de Derechos Humanos tuvo que pedirle a una funcionaria de carrera, que estaba en pase en comisión, que retornara al organismo para poner al día semejante vació. Ella comprobó que había “miles” de correos electrónicos cuyas notificaciones no habían sido registradas. Y pidió una asistencia para la sistematización; lo que no significa cumplir con el mandato legal por los otros problemas de la información (o la falta de la misma por los prestadores que incumplen).
La respuesta de la Institución concluye: “la sistematización de la información resulta fundamental no solo para cumplir con el mandato legal de contralor, sino también para generar evidencia que oriente a profundizar políticas públicas más equitativas y efectivas”. En la última actualización, que data de 2023, se había constatado que los prestadores del norte incumplen más que los del área metropolitana, los privados más que los públicos, se internan a más varones (casi 70%) que mujeres, la mitad son por trastornos de esquizofrenia o delirantes (pero muchos informes vienen sin esos datos básicos).
El Ministerio de Salud Pública no tiene un mecanismo para sancionar a los prestadores que incumplen, y carece de un protocolo aceitado como el que ahora se aplica para los intentos de suicidio.
Esa falta de respuesta estatal hace que tampoco se controle los tiempos de internación: en un informe que la Institución hizo en 2023 junto a Facultad de Psicología se constata que hay prestadores privados que les dan a sus usuarios menos días de hospitalización de los que deberían, y, a la vez, en el sector público hay quienes se quedan más tiempo porque no tienen a dónde ir.
Uno de los casos paradigmáticos es el de un joven con una patología de salud mental que le causa conductas agresivas. Es alguien en situación de calle porque su familia, integrada por personas con patología psiquiátricas, ya no quiere hacerse responsable. Este joven consume droga, entra a un refugio del Mides, se pelea, queda en la calle, se complejiza su cuadro, lo internan en el Vilardebó, le dan el alta, va a un refugio, agrede, queda en la calle y la secuencia se repite. Por año su caso llega unas siete veces a la Institución de Derechos Humanos y la conclusión siempre es la misma: el Estado no tiene solución para personas con este tipo de conductas y su suerte está librada a que se mate (en el último año tuvo dos intentos de suicidio) o que mate a alguien.
Cuando el Parlamento uruguayo aprobó la ley de salud mental (como pasó con la ley de discapacidad y otras) adjudicó mandatos, pero no otorgó financiamiento. Las instituciones de contralor carecen de recursos para hacer frente a la demanda. Una demanda que, solo de la que se informa, supera una notificación cada menos de cinco horas.