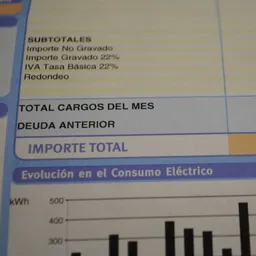—Usted decía en una columna de opinión: “Hay que rejuvenecer” la ONU. ¿Cómo?
—Hay que adaptar la institucionalidad a las necesidades de hoy. Hacer más representativo la institución al mundo actual, sobre todo en el Consejo de Seguridad.
—Supongamos que el secretario general de la ONU lo invita a un café y en confianza le dice: “Pablo, qué pasos concretos y que entienda cualquier habitante del planeta podemos dar para rejuvenecer la institución”. ¿Qué le responde?
—El Consejo de Seguridad es el lugar que primero hay que reformar, y no solo por la inoperancia en la resolución de conflictos actuales. África, con su tamaño y sus problemas, debería estar representada de forma permanente. Hoy no lo está. Es posible que América Latina también tenga que tener ese peso. Hay potencias como India o Brasil que están invisibilizadas. Y lo otro clave en ese Consejo es rever cómo se ejerce el poder de voto y de veto. Porque tal como está planteado ahora, la institución no es funcional para lo que fue, o intentó ser, en un momento. Hay otras cosas que rejuvenecer por fuera de la seguridad: repensar las reglas de juego cuando los países en desarrollo acumulan un endeudamiento muy grande. Muchos de ellos gastan más en pagar deudas que en lo que invierten en educación. Y la burocracia se ha vuelto lenta para responder a las necesidades concretas en muchos de esos países.
—A comienzos de la pandemia del covid-19 estuvo la idea de que la humanidad saldría más unida que nunca. Pero fue entonces donde quedó en evidencia parte del problema de ONU, incluso en la inequidad en el acceso a las vacunas. ¿Qué le pasó a la humanidad?
—Naciones Unidas, como lo indica su nombre, es la junta de países. Cuanto más desunidos se está, pero funciona el sistema. Lograr la armonía para acuerdos clave es lo que no estamos consiguiendo. Yo era de los que pensaba que saldríamos mejores tras la emergencia sanitaria, pero mi diagnóstico fue errado. Estamos en un momento de replanteamiento de las relaciones internacionales y, en ese sentido, las Naciones Unidas son parte de esa mesa que está siendo cuestionada desde diferentes orillas.
—¿Refiere a, por ejemplo, el retiro de financiamiento de Estados Unidos a agencias como Unesco?
—Este tipo de decisiones son un problema, pero no son el principal problema. Naciones Unidas está “habituada” a transitar altibajos financieros. Y por ahora ningún país amenazó con retirarse de todo el sistema de Naciones Unidas. Siempre hay gobiernos que se comprometen más o menos. El asunto de fondo es que los grandes problemas asociados a la paz, al ambiente, a la pobreza no los puede resolver un país por sí solo. Cuidar los intereses de un país no tiene que ser una contraposición a tener la capacidad de acordar con los otros, sobre todo las grandes potencias cuyo poderío es mucho más grande que Naciones Unidas por sí sola. Es un tema de convivencia, de diálogo elemental.
—Sin embargo la semana pasada, en la sede central de Naciones Unidas, había 150 jefes de Estado dando la cara y sus discursos…
—Incluso hubo acuerdos pensando en 2080.
—Habla de 2080, pero en cinco años “vence” el plazo de las metas de la llamada Agenda 2030 que es cuestionada por algunos gobernantes…
—Hay bastante confusión respecto a la Agenda 2030. No es una ideología. No es una agenda de Naciones Unidas. Es la agenda que 193 países se pusieron de acuerdo tras discutir el contenido. Y lo que iban a ser siete u ocho indicadores, acabaron en 17. No es sencillo ponerse de acuerdo cuando hay potencias y países en escala más chicos como Uruguay o una isla del Caribe. Regímenes más democráticos y más totalitarios. Economías más abiertas y cerradas. Religiosos y laicos.
—Pero también es cierto que muchos países, en el camino, se dejaron estar en esos compromisos asumidos. ¿Cómo está Uruguay? ¿Llega a lo prometido?
—Uruguay ha mantenido bastante constante su compromiso sin importar los cambios de gobierno. Incluso es uno de los países que presenta informes voluntarios de evaluación de cumplimiento. En cifras: a dos tercios de las metas casi seguro llega, pero a un tercio no.
—¿Cuáles son las metas de ese tercio que Uruguay no logrará cumplir y más le preocupan?
—La pobreza infantil.
—Lo expresa tajante, sin titubeos, ¿por qué?
—Es clave si Uruguay quiere ser alguna vez un país desarrollado. Es una carta de presentación ética ante el mundo. Pero también hay razones económicas y sociales: en un país cuya población se achica y envejece, hay que cuidar cada vez más a cada uno de los pocos niños que nacen para construir el futuro (bastante inmediato) de la sociedad. Quién va a trabajar, quién va a pagar la seguridad social, los cuidados. Y agrego una última razón de la cual se habla poco: la seguridad.
—¿A qué refiere?
—Hay zonas del país en las que el Estado, con todo su peso, tiene que invertir en el futuro de esos niños que están excluidos porque, de lo contrario, acaban captados por estructuras criminales, por ofertas de ilegalidad. La oferta ilegal es más atractiva para muchos niños y adolescentes que la oferta legal. Ese es un riesgo que ya se está viendo.
Pablo Ruiz 2
Leonardo Carreño / FocoUy
—El pasado fin de semana atentaron contra la fiscal Mónica Ferrero, en lo que pareció un cruce de límites. ¿Naciones Unidas pretende cooperar más con Uruguay en la línea de seguridad?
—Ya lo viene haciendo. Siempre desde la lógica de que el problema a enfrentar tiene dos caras igual de importantes: el control del delito y la prevención social de la violencia. Las dos cosas son clave. Sin una de esas patas, no se soluciona nada. Si Uruguay no ataca las raíces del problema, más allá de reprimir el delito, es difícil que pueda revertir la situación. Uruguay solo no puede, es cierto. Está en un contexto regional. Pero Naciones Unidas va a acompañar al país a intentar salidas, por eso nos comprometimos tanto con el nuevo plan de seguridad. Porque es importante el diálogo de distintos actores, los acuerdos que excedan gobiernos y que no se piense a cinco años…
—¿Es Uruguay un escenario perfecto para experimentar en la reducción de la violencia sin ceder en derechos básicos? ¿Es la alternativa al modelo Bukele?
—La postura de Naciones Unidas, en cualquier país en el que coopere, siempre va por el lado de respetar los derechos humanos. No creo que Uruguay ceda en Estado de derecho para bajar la violencia, en parte por la fuerza de la democracia plena (única en la zona) y fortaleza del sistema político. Pero a no confundirse: qué sea un país de paz (en cómo se posiciona frente a conflictos y cómo dialogan los actores de distintos sectores) no significa que no tenga problemas como la tasa de homicidios o de presos hacinados.
—Parte de lo que se critica de Naciones Unidas es que acaba invirtiendo más en burocracia, en congresos, que en solucionar los problemas de la gente…
—Escribir un papel no soluciona los problemas de la gente. Tampoco escribir un consenso internacional. Son solo herramientas guía para posibles soluciones. Si un tratado no se convierte en ley, en un compromiso de gobierno, en recursos y una bajada concreta… es la nada. Los acuerdos, como aquel de tender a cerrar los agujeros de la capa de ozono por los problemas de salud que causa en la población, son bases para resultados que se ven décadas después de haberse firmado.
—Usted decía que las Naciones Unidas no es otra cosa que la suma y cooperación de naciones. Pero, ¿sigue en pie el concepto de Estado-nación cuando en primera fila de la asunción de Donald Trump estaban los magnates de las grandes tecnológicas?
—Esa discusión ya había empezado con la globalización económica, solo que ahora es globalización tecnológica porque cambió la moda del concepto. Al secretario general de Naciones Unidas le preguntaron qué poder tiene. ¿Militar? No, muchas potencias tiene mucho más. ¿Económico? Tampoco, cualquiera de estas tecnológicas mueve más dinero. Solo tiene el poder de voz y de convocar a la gente. A que se sienten en una misma mesa aquellos que deciden y encuentren acuerdos. Es cierto que el poder de las tecnológicas ha logrado superar muchas veces el concepto de naciones, pero hay problemas de la humanidad que se resuelven por el diálogo, la cooperación. La inteligencia artificial puede seguir avanzando, pero siguen siendo los Estados los que tienen el poder, en sus acuerdos, de regular aquello que sea necesario regular. Es la humanidad, representada por sus gobernantes, la que pone los límites. Enrique Iglesias, el excanciller uruguayo, le llama a eso “solidaridad internacional”.
—Una solidaridad que a veces un solo país con un veto logra quebrantar…
—Hay que rejuvenecer las Naciones Unidas, insisto. No le toca a la burocracia reformarse a sí misma, sino a los países miembros. Y ojalá en esas reformas no se pierdan principios básicos como la resolución pacífica de los conflictos. Es básico.
—A las agencias de ONU en Uruguay les fueron avisando que el presupuesto para el año entrante se reduce en cerca de un 30%, ¿cómo va a afectar?
—Es un porcentaje estimado y a escala global. La ONU tiene en el mundo unos 4.000 mandatos. Todo no se va a poder cumplir. Entonces son los países miembro los que dirán en qué priorizar o no el dinero.
—Insisto: para el caso de Uruguay, ¿en qué afecta en la práctica?
—La cooperación de Naciones Unidas en Uruguay es más de asesoramiento y técnica que de recursos económicos. Hay algunos programas migratorios que ya se vieron afectados este año en curso. También hubo recortes de funcionarios o de personal tercerizado este año. Hemos perdido puestos de trabajo y vamos a perder más. Pero nada de eso frena nuestro compromiso con seguir cooperando y acompañar a Uruguay en sus apuestas. Parte de esas apuestas implica, como en los temas de seguridad o pobreza infantil, dejar de pensar un financiamiento compartimentado por incisos, sino el dinero necesario para el aspecto de fondo y que no sea la burocracia la que termine absorbiendo el dinero.
—Habló de 2030, de 2080. ¿Cómo ve al mundo de acá a cinco o diez años?
—Llevo 27 años como funcionario de ONU y siempre he sido un optimista. El momento actual es innegable. Está en cuestionamiento el derecho internacional humanitario que fue guía de la humanidad por muchas décadas. Hay una crisis. Pero también es un mundo lleno de oportunidades. Las economías, para crecer, necesitan que haya paz, que su gente viva mejor. Cualquier país, sobre todo las potencias, saben que tienen más para ganar en épocas de calma que de guerra. Pero así como digo que hay cambios, la vorágine de las transformaciones laborales, tecnológicas y demás es tan acelerada que es cada vez más difícil imaginar ese mundo incluso pocos años después. ¿Va a ser la humanidad capaz de establecer reglas de juego claras? No lo sé, pero confío en que sí.