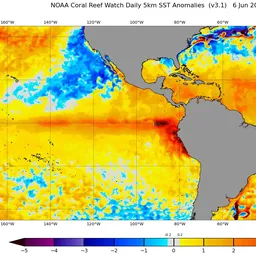Desde la antigua Roma, las sociedades entendieron que el engaño era, -por su seriedad y peligrosidad-, una amenaza estructural. El stellionatus y el dolus eran figuras jurídicas destinadas a perseguir al que, sirviéndose del ardid, del embuste calculado, torcía la voluntad ajena en beneficio propio. Estas prácticas, agrupadas en torno al concepto de falsum, despertaban no solo el castigo frente al hecho de mentir, sino también frente a la decisión de construir desde esa mentira un daño concreto y sistemático a otro. No era solo un ilícito patrimonial: era traición a la confianza pública, una forma de corrosión del lazo social. Era alta traición.
En el mundo contemporáneo, la estafa conserva ese carácter destructivo. Las estafas pueden arruinar familias, hacer quebrar empresas, incluso, comprometer la estabilidad de sectores económicos enteros. Y sin embargo, el derecho penal, al menos en Uruguay, no ha acompañado esa transformación con la firmeza que se esperaría.
Hoy, el Código Penal establece para el delito de estafa una pena mínima de seis meses y una máxima de cuatro años. Por un tiempo, esa pena máxima fue llevada a seis años.
En los últimos años, ante el incremento sostenido de este tipo de delitos -tanto en número como en complejidad y en daño- han comenzado a surgir voces que reclaman una adecuación legislativa. Esto es, un aumento de penas. Estoy de acuerdo. Hay que aumentar la pena al delito de estafa. En este sentido, ha habido proyectos como el del profesor Cairoli para elevar nuevamente la pena a seis años; incluso existe, dentro del proyecto de nuevo Código Penal realizado por el profesor Gastón Chávez a estudio de la Cámara de Representantes, también la previsión de una pena de seis años. Recientemente el Diputado Juri presentó un muy bien fundado proyecto para duplicar la pena máxima actual, llevándola a los ocho años.
Pero lo que me resulta interesante y llamativo es que esta discusión sobre la magnitud del castigo a la estafa ha permitido detectar nuevos “adherentes” al punitivismo. Y lo sorprendente, que los hay incluso entre quienes ayer militaban -despotricando- fervientemente contra el “populismo punitivo”. Los hay entre quienes afirmaban que “aumentar las penas no resuelve nada”, entre quienes denuncian la alta tasa de prisionalización del país. Hoy, sin siquiera pestañear, exigen prisión efectiva para los defraudadores.
¿Qué cambió? ¿Para los estafadores la pena “alta” oficiará como disuasiva pero para los demás delitos no? Para ellos la cárcel se vuelve un instrumento válido.
Parece que, cuando de delitos económicos se trata, los cuestionamientos al punitivismo quedan de lado, y el rol retributivo, de castigo, que tiene la pena, sí se vuelve aceptable. Ahí ya no se reclaman “medidas alternativas”.
Incluso, los cuestionamientos a las posibilidades reales del sistema penitenciario para rehabilitar, se evaporan.
El “despertar punitivista” entre esos seguidores del “buenismo penal” ya se había dado con la figura del femicidio.
Esa duplicidad de criterios, esa “severidad punitiva selectiva” no solo es incoherente, sino que revela la inconsistencia filosófica que es tributaria de una visión ideologizada de la praxis penal donde se elige qué principio se aplica según el caso. Se pervierte así la integridad del derecho penal, que debe tener principios universales y no emocionales.
Si el aumento de penas no disuade -como ellos sostienen-, no lo hará tampoco para los estafadores. Si la cárcel no resocializa -como ellos sostienen-, tampoco lo hará con los estafadores. Y si se acepta que el castigo tiene una función simbólica y retributiva, entonces habrá que aceptarlo también para los otros delitos. De lo contrario, estamos ante una selectividad pseudomoralista y para nada jurídica. Se acude a un uso instrumental de la ley penal como herramienta discursiva, para que sea funcional a un relato político.
El derecho penal no debería ser campo para el cálculo político; así, la pena -con sus alcances- debe ser reconocida como instrumento de política criminal, para todos los delitos; de lo contrario, si la pena -en su magnitud-, solo la admitimos para el adversario simbólico, si se acomoda el cuerpo y se manipula el discurso según el adversario y el relato del que se resulta tributario, se ingresaría en estratagemas propios del engaño, en una narrativa funcional que pervierte el debate serio, leal y consistente sobre la política criminal en el país. Esa dolosa inconsistencia, también es una suerte de estafa.