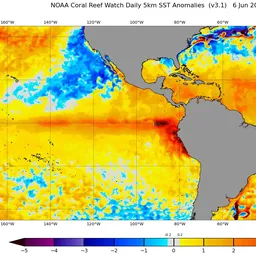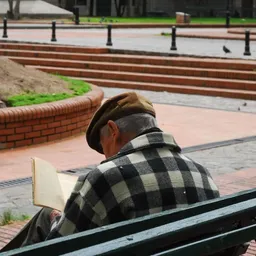¿Es un debate incorporar la inteligencia artificial en el aula?
Creo que hay un hecho: es un debate. Y hay mucha gente preguntándose si es oportuno hacerlo tan rápido, si habrá que esperar, si es mejor tener marcos, encuadres más claros. Gente que dice: “esto, incorporarlo curricularmente, va a tomar mucho más tiempo”. Gente que está discutiendo incluso la presencia de la tecnología en el aula, con lo cual debates tenés de sobra.
Ahora, yo creo que desde el punto de vista de la tecnología educativa, nosotros tenemos como categorías de análisis para entender esto. Y en el caso de la investigación que llevo adelante desde hace décadas, nosotros vamos estudiando las tendencias culturales emergentes que en este momento de la historia tienen que ver con la digitalización desde el punto de vista de diferentes planos.
Uno, si están impactando en las maneras en que se construye el conocimiento. Y en este caso, ya sabemos que la inteligencia artificial está apareciendo en la trama de los diferentes campos de conocimiento a la hora de investigar, a la hora de generar intervenciones, a la hora de producir formas distintas de análisis, etcétera. Lo ves en el campo de la salud: hay casi como una trama epistemológica. Va como por la base de la construcción del conocimiento.
Cuando pasa eso, vos tenés que hacer algún tipo de reconocimiento desde las prácticas de la enseñanza.
¿Por qué?
Porque si no, estarías enseñando formas del conocimiento que tienen que ver más con el pasado que con lo que sucede en el presente y con lo que viene en el futuro. Yo le llamé hace tiempo a eso inclusiones genuinas. Tiene que ver con mirar estas transformaciones en el campo del conocimiento y entender que el sistema educativo tiene una obligación respecto de reconocer esto, de entenderlo.
¿Y qué sucede con los docentes y los estudiantes frente a estas transformaciones?
Ese es un plano. El otro plano tiene que ver con las subjetividades y cómo nos atraviesan estas tendencias culturales a quienes participamos de los procesos educativos. Y uno podría decir: “bueno, los docentes están empezando a tomar conciencia, a entender, a hacer algunos cursos, a hacer sus propios ensayos”.
Pero hay algo bastante apabullante, y es que de la mano de los teléfonos celulares, y especialmente por todo lo que ya veníamos haciendo en términos de inteligencia artificial en el ámbito de las redes sociales, los chicos y las chicas están haciendo apropiaciones muy tempranas de inteligencia artificial.
Y primero porque el tipo de interacción que tenés con la inteligencia artificial generativa es bastante sencillo, más allá de los problemas que tiene en términos de sesgo, de errores, de incorrecciones o lo que fuera. Pero vos podés interactuar y es bastante eficiente a la hora de interactuar para el tipo, por ejemplo, de evaluaciones que todavía se suelen tomar en el sistema educativo. Que tienen que ver con la síntesis, en muchos casos con la repetición, con la aplicación. Los chicos y las chicas ya se dieron cuenta de esto.
–Esa forma de evaluar, ¿ya no va más con este contexto?
Sí, está siendo tremendamente hackeada. Yo lo que digo es que nosotros venimos en una época de muchos accidentes, por lo menos de sucesivos accidentes globales, como lo denomina la investigadora argentina Flavia Costa. El de la pandemia nos exigió un salto de virtualización muy profundo. Yo creo que el despliegue de la inteligencia artificial generativa probablemente sea un hackeo sobre el sistema educativo incluso más fuerte que el de la pandemia.
–¿Por qué?
Porque te pega en el corazón, que es la evaluación. No es que a mí me guste que la evaluación sea el corazón del sistema educativo, pero todavía lo es. Y entonces exige un replanteo muy fuerte en términos de obligarte a pensar nuevos diseños.
¿Qué diseños podrían adaptarse a esta nueva era?
Yo estoy trabajando en, al menos, tres dimensiones. Una: si lo que ocurre en las disciplinas, en los campos profesionales y en los oficios —digo, hoy un carpintero te diseña una biblioteca con inteligencia artificial—, si eso es así, entonces nosotros tenemos que poder, y podemos, generar en la escuela situaciones que propongan este tipo de proceso creativo.
Es como si tuviera dos componentes colectivos, porque hoy el conocimiento se construye entre muchas personas. Nadie está encerrado en su laboratorio, guardando una fórmula secreta. Eso ya quedó en el pasado en términos de cómo se construye el conocimiento colectivo. Y con la inteligencia artificial generativa se puede tejer una trama de co-creación que incluso puede aplicarse, por ejemplo, en una evaluación.
Entonces, podés tomar un proceso evaluativo que normalmente dura dos horas y, en lugar de hacer treinta evaluaciones individuales, plantearles a los chicos y chicas —pienso en la educación básica—: “en estas dos horas ustedes van a escribir un libro sobre este tema”. Ese libro tiene que incluir ejemplos, recuperar anécdotas, incorporar imágenes y ser narrativamente sugestivo.
Ese ejercicio es, primero, cognitivamente muy complejo. Segundo, exige interactuar con la inteligencia artificial generativa, pero también implica arremangarse y trabajar en equipo. Y todo eso puede adquirir una potencia inusitada que, en este escenario y con estas tecnologías, se logra de forma muy rápida.
¿No se pierde el proceso de pensar cuando se escribe usando inteligencia artificial?
Yo creo que se puede fortalecer. Porque cuando uno escribe, genera por ejemplo síntesis de trabajos ajenos que vos podrías hacer con inteligencia artificial de una manera súper rápida si querés, por poner una categoría. Pero vos podrías decir: “el proceso creativo, la estructuración, contar el relato para que tenga sentido en Montevideo, etcétera, etcétera”, va por parte del grupo.
Yo soy escritora y yo hoy escribo originalmente, que es como mi bandera. Pero estoy usando inteligencia artificial generativa. Y este para mí es el punto: vos sos periodista, me imagino que en todo lo que escribís usás inteligencia artificial generativa. Y eso no le quita ni originalidad, ni posicionamiento, ni provocación, ni todo lo que vos quieras lograr. Ahora, planteás un tipo de interacción donde sabés de qué parte te hacés cargo. Me parece que eso es lo que tenemos que formar. Ese es el desafío de la educación.
Para mí el gran desafío es la originalidad. ¿Cómo hacemos para que ese libro, respecto de todo lo que está en internet y todo lo que te viene con estos motores, siga siendo una construcción original? Y yo juzgaría esa evaluación en términos de originalidad, en términos de fuerza narrativa, en términos de creación de preguntas que no están anticipadas en ningún lado.
Pero al mismo tiempo, ¿no se pierde ese trabajo mecánico de escribir que también es una forma de pensar, de esfuerzo cognitivo?
Me parece una hipótesis importante, y nosotros nos tenemos que plantear esta hipótesis como educadores. Pero cuando vos pensás en términos de este siglo —no me voy a la Edad Media, hablo de este siglo—, hay habilidades que hoy no son consideradas tan críticas como hace una década.
¿Por qué? Porque así funciona la historia. Y porque hay habilidades de reproducción de ciertas ideas en un nivel de síntesis antes eran muy importantes. Y ahora eso no es lo importante. Lo importante es tener una comprensión rápida, holística, a partir de mirar un mapa de información.
¿Y qué es lo que te diferencia como humano en este ejercicio? Me parece que eso es lo que tenemos que trabajar desde la escuela: dónde, frente a todo este despliegue, hoy nosotros podemos poner una marca que es profundamente humana.
Entonces digo: en el hecho de co-crear originalmente, para mí hay una. Creo que hay otra en la posibilidad de hacer un juego de experimentación crítica, de poder meterse en estos escenarios y decir: “no, esto no lo voy a usar”. Por más que me traiga este párrafo divino, este párrafo no me representa. Lo voy a descartar.
Entonces, para poder tomar esa decisión, tenés que poder usar, tenés que poder distanciarte, tenés que poder mirar, tenés que estar en un proceso de experimentación. Creo que hay otra cuestión que a mí me importa mucho, que tiene que ver con lo corporal. ¿Dónde queda en este juego nuestro cuerpo? Hoy lo que estoy planteando es que, en escenarios de artificialidad creciente, lo más humano que tenemos por ahora es el cuerpo.
Entonces, ¿cómo juega el cuerpo en esta escena? Además los cuerpos están bastante agitados, atenazados por las pantallas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y me parece que, por supuesto, hay como una gran dimensión que tiene que ver con qué vamos a hacer con el mundo en esta escena. Y yo digo: bueno, ¿cómo vamos a usar todas estas alternativas, desde lo educativo, para pensar un mundo más justo, en paz, conectado con la salud, con el bienestar? Me parece que es empático.
¿Y qué opinás de quienes plantean que, así como el trabajo físico se volvió opcional hace muchos años, el trabajo cognitivo también lo será?
Yo no creo que el trabajo cognitivo se vuelva opcional. Los psicólogos cognitivos hace ya décadas señalaron que hay procesos cognitivos de vía baja y de vía alta. Hay procesos cognitivos más simples y hay procesos cognitivos más complejos.
Los procesos cognitivos más simples, que tienen que ver con la repetición, con la aplicación, con la verificación, con cuestiones mecánicas… bueno, tal vez eso lo podemos delegar en algún lado.
Pero, de nuevo, ciertas abstracciones creativas, incluso lo que hace tantos años (Edward) De Bono llamó el pensamiento lateral, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de crear con otros, la búsqueda de lo original, la definición de nuevos interrogantes, no pareciera que hoy las máquinas —por el tipo de modalidad, de lenguajes, de patrones que usan, por cómo operan sobre saberes construidos previos a nuestro acto de entrar en trabajo con ellas—… no pareciera que eso lo puedan hacer. Esa vía alta de la cognición todavía sigue siendo profundamente humana.
No estás a favor de prohibir la tecnología en el aula. ¿Cuáles son tus razones?
Creo que hay un problema que tenemos hoy, especialmente en la enseñanza media o secundaria, pero es un problema muy instalado en la educación básica también, llamativamente, que es el acceso masivo a teléfonos celulares. Teléfonos celulares donde los chicos están usando aplicaciones que muchas veces, con las lógicas de los algoritmos, son profundamente adictivas. Y esto genera un tema de preocupaciones y de distorsión en términos de lo que sucede en el aula.
Entonces, se instala un discurso en términos de estos debates de los que hablábamos al inicio, que tiene que ver incluso con la prohibición. Yo creo que acá —y digo esto porque parece que vale doble en Uruguay— hay hasta una mirada negacionista del asunto cuando uno dice: “prohibamos la tecnología”.
Porque sabemos que el acceso a la tecnología en una sociedad de esta complejidad y con estas tendencias culturales hace rato que es reconocida como un derecho. Y como un derecho que tiene que ver con formas contemporáneas del conocimiento. Entonces, yo digo: ojo con este debate, que entre otras cosas tiene que ver con decisiones que tomaron las familias. Que es entregarles los celulares a los niños y a las niñas muy tempranamente, dejárselos para que lo lleven al colegio y pedirles que los tengan prendidos por si se tienen que comunicar con ellos.
No inventó la escuela este problema. Ahora bien, le pedimos a la escuela que lo resuelva. La verdad es que la escuela viene consistentemente, de nuevo, muchísimo más en un país como Uruguay, entendiendo que hay un derecho, que ese derecho conecta con formas contemporáneas de la colaboración, de la interacción, de la construcción del conocimiento, de la investigación, con campos disciplinares como por ejemplo el de las ciencias de la computación.
Vos no podés hacer todo esto en la escuela si no tenés tecnología. Ahora, digo, acá hay como definiciones de política educativa que tienen que ver con cómo vos generás infraestructura tecnológica para las escuelas. ¿En qué condiciones? ¿Con qué encuadres? Entonces, cuando todo eso está dado, y está dado como un proyecto político educativo, me parece que se generan condiciones en el aula para que los docentes estén preparados para usar estas tecnologías que no son necesariamente las de los teléfonos celulares. Cuentan con plataformas que han sido concebidas con cuidado, como la plataforma Crea, Ceibal, etcétera. Entonces me parece que hay que diferenciar los debates.
Con respecto al tema de los algoritmos, que son adictivos incluso para los adultos, ¿cómo se puede abordar esto con niños y adolescentes?
Mirá, yo escribí y publiqué este año un libro que se llama Crianza poderosa: juntar fuerzas para educar en escenarios saturados de pantalla, en Paidós. Y el libro justamente tiene que ver con señalar estas preocupaciones.
Yo lo que planteo es que este es un tema que hay que resolver en el ámbito de las familias. A las familias nos pasaron muchas cosas, nos vienen pasando muchas cosas. El trabajo de los adultos está muy conectado con la tecnología y empieza a ocupar gran parte de nuestro día. Entonces, vos estás a las diez de la noche y te dicen: “mandate las notas con Pablo para mañana”. Y vos estás en tu casa, y los chicos te ven que estás haciendo esto. O sea, nosotros mismos estamos súper conectados.
En esas situaciones, que muchas veces tienen que ver con la saturación, con el cansancio, con estar sobrepasados, decimos: “bueno, tomá una hora de celular y resolvé lo que tengas que resolver”. Y de repente se lo decís a un niño que tiene cuatro años, y que está usando el celular del adulto con aplicaciones totalmente fuera de sentido para su edad.
Entonces, primero creo que hay que instalar esto en la agenda pública como tema de debate. Creo que tenemos que demorar la entrega de los celulares a los chicos y a las chicas. Tenemos que tener acuerdos sociales respecto de cuál es una buena edad. Y creo que hay posiciones muy diversas entre las familias sobre este tema.
Me parece que esto hay que hacerlo en alianza con la escuela, tener un puente de acuerdo. Y después, en el ámbito del hogar, reconocer que la única experiencia de los chicos y las chicas no puede ser en pantallas. Entonces nosotros tenemos que parar la pelota. Yo lo pongo bastante simple: parar la pelota, desconectarse cuanto se pueda, una hora por día como mínimo. Bueno, eso es lo que merece la crianza.
Tal vez las condiciones no son favorables, pero tenemos que tener frente a eso casi una posición política. ¿Qué ciudadano queremos formar? ¿Qué hija o hijo queremos criar? Desconectar, generar ámbitos de desconexión, mirarnos a los ojos, recuperar la conversación, y mirar todas las alternativas que todavía ofrece el mundo. Poner el cuerpo en la escena del juego, leer como ejercicio de concentración en libros en papel, recuperar el rito de la comida.