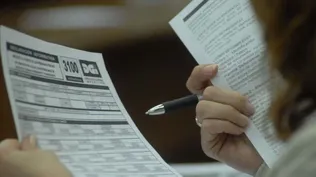Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Fredric Jameson lo dijo, Mark Fisher lo popularizó, nosotros podemos dar cuenta de ello si le ponemos un mínimo de atención a los consumos culturales.
Hoy, el caballito de batalla del momento de HBO es la serie postapocalíptica The Last of Us, en la que un hongo mutante convierte al 99% de la población en zombies. En Netflix, lo más visto es El Eternauta, donde la extinción se riega en una nieve tóxica sobre el Cono Sur. Disney+ apuesta todo a Paradise, una serie donde los sobrevivientes de un cataclismo global viven bajo tierra. Y los ejemplos pueden seguir en todos los formatos, plataformas y manifestaciones. Libros hay cientos. ¿Y películas? Muchas. Estas son algunas recientes: Dejar el mundo atrás, No mires arriba, El día del fin del mundo, Un lugar en silencio, Guerra Civil, Exterminio: La Evolución, Llaman a la puerta, y se puede seguir. No importa si son buenas o malas. Existen.
El fin de la civilización es una obsesión humana. Nos gusta hablar de que vamos a ser borrados del planeta Tierra, nos gusta ver los cataclismos que nos hundirán, convertimos en tendencia aquellas historias que nos muestran futuros donde lo que queda es tierra arrasada y desesperanza, donde los virus, las olas gigantes o los meteoritos nos hacen pedazos. El apocalipsis, cualquiera de ellos, es redituable. Mirar el espejo de la extinción resulta siempre seductor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué somos así? ¿Cuál es la razón detrás de esa atracción que nos lleva irremediablemente hacia las proyecciones del fin del Antropoceno?
En buena medida, una posible respuesta es que la idea del Apocalipsis nos sobrevuela constante e históricamente. La sensación de que todo forma parte de una cadena de acontecimientos que ya se puso en marcha flota en el aire, y cada época de la historia percibe que será la última generación del planeta.
La caída del Imperio Romano de Occidente: el fin.
La peste negra medieval: el fin.
La Gran Guerra: el fin.
La Guerra Fría: el fin.
Y seguimos acá.
Y acá, ahora, lo que nos lleva hasta el pelotón de fusilamiento es el cambio climático. O el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial y la incógnita sobre su futuro. Y la sensación de apocalipsis estuvo durante la pandemia del Covid-19. O en España hace algunas semanas, cuando un apagón masivo puso nervioso a todo el país durante horas. O cuando las noticias de que en algunos años se nos va a caer un meteorito encima se reprodujeron algorítmicamente a principios de año. O cuando la tensión entre oriente y occidente se eleva y las potencias con uranio enriquecido amenazan con apretar el botón.
“Vivimos en estado apocalíptico: la sensación tan extendida, tan mal entendida, de que todo se nos va al carajo”, dice Martín Caparrós en una columna publicada en El País de Madrid en 2024. “La ilusión no se rinde. Aunque cualquier observador puede dar fe de que hay una sola característica que unifica a todos los apocalipsis desde aquel primero: que nunca se realizan. Los apocalipsis, como los viruses, no son tontos, y saben que, si nos mataran a todos, los primeros perjudicados serían ellos: desaparecerían. Los apocalipsis nos necesitan para que sigamos imaginándolos.”
El futuro que se viene
Para el escritor Ramiro Sanchiz, exponente de la ciencia ficción uruguaya y alguien que suele pensar en clave de futuro especulativo, parte de la respuesta a por qué estamos tan obsesionados con el concepto de nuestra extinción responde efectivamente a las situaciones con las que lidiamos a nivel global en cada era, especialmente en esta.
“En un presente en el que el cambio climático es una realidad con la que debemos lidiar día a día a nivel de clima extremo y diferentes formas de escasez y crisis alimentaria (la cual además señala la profunda inequidad producida por la marcha del tecnocapitalismo en la modernidad, con sus circuitos resonantes en el colonialismo y el imperialismo), y en el que además la emergencia de nuevos ‘actores’ en la circulación de la información, sean inteligencias ‘nuevas’ como la IA o ancestrales como los hongos (y se comienza a especular con la posible ‘inteligencia’ de los océanos mismos, en un proceso que, por supuesto, problematiza la noción de ‘inteligencia’ y la reevalúa no antropocéntricamente), el ‘fin de lo humano’ parece más urgente —como tema de reflexión, como realidad inminente— ahora que nunca”, explica a El Observador.
El autor de Krautrock y Un pianista de provincias suma además un componente extra: la pertinencia de la ciencia ficción como vehículo para la reflexión sobre esos futuros y esos posibles finales.
“Para un posthumanista crítico lo humano nunca fue sino un pliegue de los saberes (Foucault dixit), una ficción, de ahí que su ‘fin’ sea en última instancia nada más que un devenir; pero si vamos a la realidad material de una extinción posible, miedos como los producidos por la reciente pandemia hacen aún más acuciante la reflexión. La ciencia ficción, en tanto literatura especulativa, se ha ocupado de estos fines de lo humano (o de evolución de lo humano) de distintas maneras, y quizá en las predicciones de su vertiente más radical —acerca de un futuro no-humano, aunque no necesariamente por ello se implique un fin de la existencia biológica de la vida humana o animal sobre el planeta, sino una mutación radical en qué entendemos por humano— encontremos las mejores maneras de reflexionar sobre lo que está pasando y lo que nos espera.”
De un modo más satírico, el argentino Michel Nieva toma esa idea de la ciencia ficción como campo para reflexionar sobre el futuro y la contrapone a las ideas del capitalismo tecnológico actual. Según lo que postula en el ensayo Ciencia ficción capitalista, los magnates de Silicon Valley han adoptado esas utopías futuristas posthumanas para galvanizar sus sueños de conquista y colonización de otros mundos.
“La ciencia ficción capitalista”, dice Nieva, “ es la fantástica narración de una humanidad sin mundo, de turistas que viven mil años y viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra se prende fuego, y que permite al establishment corporativo aferrarse a la capacidad hegemónica de pensar futuros cuando ha sepultado a las sociedades en la incapacidad de proyectar los suyos propios.”
La desaparición de la civilización en la Tierra tiene una visión acaso un poco más amable —aunque no es seguro de que esa sea la palabra perfecta— en el libro de crónicas de la escocesa Cal Flyn titulado Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanistas, publicado en español por la editorial argentina Fiordo.
Flyn presenta en el tomo un compendio de sitios terrestres que por h o por b han quedado vedados a la vida, y funciona como un doble recordatorio: es un llamado de atención del desastre ecológico que estamos propiciando, y también un aviso de que incluso sin nosotros la existencia sigue y puede ser hermosa.
“Este debería ser un libro sobre la oscuridad, una letanía de los peores lugares del mundo. Pero, en realidad, es una historia de redención, de cómo los escenarios más contaminados del planeta pueden rehabilitarse a través de procesos ecológicos; cómo las plantas ruderales más resistentes pueden encontrar un punto de apoyo y colonizar el hormigón y los escombros como si fueran dunas de arena; cómo cambia la gama de sucesiones ecológicas a medida que el musgo se transforma en hierba dorada, en brillantes destellos de amapolas y lupinos, en arbustos leñosos, en cubiertas forestales; cómo cuando un lugar ha sido alterado hasta quedar irreconocible, y toda esperanza parece perdida, aún podría albergar el potencial para otro tipo de vida”.
Entonces, si hay una respuesta a la pregunta del título es básicamente porque planificar nuestro final es tan humano como inevitable. En una época donde esa meta parece tan cercana, además, es hasta lógico. Y así es como figuras peculiares —como los preppers o preparacionistas, aquellos quienes viven pendientes y listos para afrontar la caída de la civilización— empiezan a ser más comunes y hasta héroes de la ficción. Allí está Alfredo "Tano" Favalli, el personaje de César Troncoso en El Eternauta. ¿El éxito de su personaje será un síntoma más de lo cerca que nos sentimos del final a nivel colectivo?