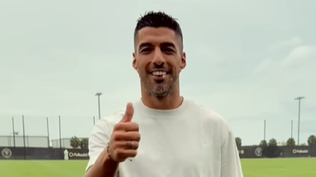Cuando uno escribe se vincula de forma distinta con las imágenes, con las palabras, con los procesos literarios. La escritura es un proceso de mucha soledad y concentración. Soy muy metódico en mis maneras de escribir, en mis rituales que se desarrollan en la soledad más total y absoluta. Cuando uno pasa a la escena es un vínculo más público, más plural, más grupal. En mis ensayos nunca somos menos de 15 o 20 personas trabajando. Allí la producción de sentido es colectiva.
¿Cuál de esas etapas te reporta más disfrute?
Las dos activan un goce muy distinto. Una activa el de la soledad, y la otra activa el goce de ser una manada, de entender que de a muchos pensamos mejor. En este momento estoy saliendo de un proceso de escritura de cuatro meses de mucha soledad, de estar concentrado en dos grandes textos que tenía que terminar.
¿Cómo son esos cuatro meses de escritura a solas? ¿Qué textura tienen esos días? Los imagino largos.
Son largos pero muy placenteros. Y muy dolorosos, al mismo tiempo. Escribir es un acto físico. La gente cree que no, pero es absolutamente corporal. Después de una sesión de escritura de ocho o nueve horas el cuerpo queda cansado, y el sistema muscular, los tendones, los nervios y los brazos también. Yo trabajo mucho de cinco de la mañana a doce del mediodía. Me gusta ese momento, empezar a escribir cuando se inicia el día, soy muy diurno. Eso en cuanto al acto de bajar las ideas a un papel o a un software. Porque, en realidad, siento que estoy escribiendo todo el tiempo. Escribir es una forma de mirar y conectarse con el mundo, de activar los sistemas emocionales, de pensar, de reflexionar, de detenerse en una imagen, de registrar un diálogo con alguien sabiendo que puede ser inspirador. Siento que escribo aún cuando estoy durmiendo, en mi proceso onírico, trabajando con mis restos diurnos. Y después están esos momentos que uno siente que son estados de gracia, en los que siento que se puede bajar todo eso a un papel, y ahí se escribe la obra.
¿Te queda mucha obra trunca?
Sí, queda. Tengo un sistema que me hace escribir muy rápido. Tebas Land la escribí en una semana. Y hay otras obras que también escribí muy rápidamente. Hay otras que me llevan más tiempo. Y algunas han quedado truncas, pero a veces he vuelto años después y las he rescrito. Cuando vuelvo a ellas empieza un trabajo de corrección muy físico, muy meticuloso. Creo que no hay palabra que no vea, revea, cuide. Soy muy detallista. No hay signo de puntuación, palabra o frase que lea y relea antes de dar por terminado un texto en general.
Después de esas sesiones, ¿cómo te sacás de encima el cansancio de la escritura?
La tarde en general la dedico a la lectura. Y después el resto del tiempo me encuentro con personas, camino mucho, paseo y hago mucho deporte. Eso me ayuda a poder descansar el cuerpo, increíblemente. Jugar un partido de tenis, por ejemplo. O salir a correr. Eso te permite recuperar un estado de bienestar que la escritura exige.
¿Cómo fue el proceso de escritura de Tierra?
Tuvo la particularidad de que sentí que tenía que escribir de noche. Hay una frase de San Agustín que es "las letras fueron inventadas para que podamos dialogar con los muertos", y yo sentí que para dialogar y hablar con mi madre en ese momento del duelo tenía que escribir de noche. Era la hora en la que se prestaban las condiciones para poder convocar su alma. Inmediatamente después de su muerte fui a Tanzania, a los pies del monte Kilimanjaro a trabajar con una tribu, los Másai, que tienen sistemas para revivir a los muertos. De allí me fui a Colombia a trabajar con los Coya en sus sistemas para recuperar la voz de los muertos. Esas dos tribus me inspiraron a recuperar un ritual del que después me apropié en París en mi apartamento. Porque en la noche pasa algo muy interesante. Uno por momentos se duerme, se cansa desde otro lugar. Y en este proceso pasaban cosas extrañas. Aparecían frases escritas que no sabía si las había escrito yo o no. O cosas que se desplazaban en el escritorio. Todo eso me permitió entrar en estados emocionales que me llevaron a escribir Tierra.
sergio-blanco-portada-scaled
Y no encontrabas esos estados en el día.
No. En el día se trabaja con otra luz. Soy muy sensible a la luz, y uno de los motivos por los que vivo en París es por su luz gris, baja, esa neblina permanente que ayuda mucho a concentrarse.
Hay una frase de San Agustín que es "las letras fueron inventadas para que podamos dialogar con los muertos", y yo sentí que para dialogar y hablar con mi madre en ese momento del duelo tenía que escribir de noche. Era la hora en la que se prestaban las condiciones para poder convocar su alma. Hay una frase de San Agustín que es "las letras fueron inventadas para que podamos dialogar con los muertos", y yo sentí que para dialogar y hablar con mi madre en ese momento del duelo tenía que escribir de noche. Era la hora en la que se prestaban las condiciones para poder convocar su alma.
¿Y qué pasa con la luz uruguaya?
Es una luz hermosa, y me encanta, pero es una luz que cambia muy rápido y no me da mucha estabilidad intelectual ni emocional. Para mí Uruguay y Montevideo son lugares donde pongo en escena mis textos, llevo adelante seminarios, dirijo talleres y proyectos, pero donde me cuesta escribir. Necesito una estabilidad que esta luz no me permite.
Montevideo entonces es más un lugar para encontrar el eco de tus obras, que para producirlas o escribirlas.
Sí. Es un lugar donde también me disperso más. El pasado acá está muy presente. Y el pasado es un territorio que además de dispersar puede perturbar. En París no tengo ese pasado, sólo las palabras. Acá al pasado lo tengo a tres cuadras. En París puedo aislarme más.
¿Cuál es tu obra que más reposiciones y montajes tuvo? ¿Tebas Land?
No, Kassandra. Tiene 37 puestas en escena, en los lugares más under como los sótanos y teatros off, hasta en sitios más hegemónicos como el Colón de Buenos Aires o el festival de Avignon. Después sí viene Tebas. Tiene unas 30 o 32 puestas en escena.
El pasado acá está muy presente. Y el pasado es un territorio que además de dispersar puede perturbar. En París no tengo ese pasado, sólo las palabras. Acá al pasado lo tengo a tres cuadras. En París puedo aislarme más. El pasado acá está muy presente. Y el pasado es un territorio que además de dispersar puede perturbar. En París no tengo ese pasado, sólo las palabras. Acá al pasado lo tengo a tres cuadras. En París puedo aislarme más.
¿Te pasó de discrepar con algunas de esas adaptaciones?
Sí, muchísimo. Y es interesante. No es por nada que la dramaturgia surge en Atenas en el siglo V a. C.. Está muy vinculada a un planteo democrático. Hay distintas formas y posibilidades, tiene que tener esa multiplicidad de lecturas y significados.
Incluso velados al propio autor.
Absolutamente. En la escenificación son muchas voces las que hablan, el autor es apenas una. Yo lo disfruto. Me gustan más algunas puestas que otras, por supuesto, pero no tengo exigencias. Si se quieren hacer cambios importantes al texto se tiene que consultar a mis representantes, pero de esas cosas ni me entero. Y es normal.
Uno hace un voto de confianza con las representaciones que puedan venir y al mismo tiempo entrega el ego. Lo cede.
Tenés que hacerte a un lado y entender que formás parte de un todo. No hablás solamente vos. Las obras hablan por su cuenta y lo interesante es cómo cada equipo le hace decir otras cosas. A mí me gusta cuando alguien agrega algo a lo que quise decir. Una mirada, una percepción, una voz. Y ahí uno tiene que correr su ego. Los dramaturgos somos personas que damos un paso al costado de alguna manera. Sabemos que hicimos algo que está inconcluso en términos escénicos. Uno entrega ese material con confianza, y es muy liberador.
Es interesante que eso pase con obras con un tono tan personal como las tuyas. ¿Hay universalidad en esa singularidad?
Sin dudas. En ese sentido soy un gran humanista, en línea con el universalismo defendido por Erasmo, por Dante, por Montaigne, por todo el pensamiento renacentista, del que podemos ser muy críticos pero adherir en esa idea. Con esto no estoy negando las excepciones y diversidades culturales, teológicas, lingüísticas y étnicas que existen en el mundo. Pero hay cosas que son universales. El amor y la muerte, los dos temas de los que siempre estoy hablando. Y cuando más local, más universal sos. Y cuanto más vamos hacia adentro, más vamos hacia afuera. Hablar de nuestras pequeñas historias es hablar de nuestras grandes historias. Walt Whitman decía "todo lo que diga de ti lo digo de mí, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo". Creo que compartimos átomos, que compartimos experiencias. Por cuestiones profesionales hace unos años tuve que viajar en tres meses a Buenos Aires, Manhattan, París, Nueva Delhi y Tokio, y en ese largo recorrido me impactó ver que las inquietudes, preocupaciones, dichas y desdichas no son tan distintas. Son similares, incluso en sus abismos culturales, religiosos, geopolíticos. Había algo muy similar. Pasaba quince días con estudiantes unas cinco horas diarias en instancias de mucha proximidad académica, y me daba cuenta de que las preocupaciones eran las mismas. Por eso defiendo tanto la autoficción como un sistema que involucra a los demás, no como un encierro ególatra, un ensimismamiento. Es todo lo opuesto: hablar de uno es hablar de los demás. Después está cómo lo hace cada uno.
Entra la voz propia.
Sí, y es un trabajo de ingeniería. Lograr que eso que te sucedió pueda conectar con la gran historia, de que tu relato pueda empatizar con los demás. Nunca perder de vista esa idea de la contemporaneidad, de que lo que te está pasando a ti le está pasando a los demás. Somos mucho más parecidos de lo que pensamos, mucho más próximos de lo que pensamos. Por eso la humanidad vive en guerra, porque estamos muy cerca. No es lo que nos diferencia lo que nos hace combatir, es lo que nos une, lo similar que somos.
El autor noruego Karl Ove Knausgard, cuando terminó de escribir su larga saga autoficcional de Mi lucha, se pasó a la ficción por que llegó, según él, a un agotamiento de la forma. ¿Intuís que también podés llegar a agotarte de la autoficción?
Tierra aborda ese tema. Un personaje le pregunta al autor si no tiene miedo de repetirse. Obviamente ese miedo existe, pero la autoficción trabaja con lo que te va pasando y eso va cambiando, por lo tanto todo lo que uno va a escribir va a ir cambiando. Por eso no creo que lo que pueda llevar a la repetición sea la autoficción. No le tengo miedo además a la repetición. Combatirla es una noción burguesa para buscar una originalidad e insertar un producto en el mercado. Yo no tengo ningún problema en repetirme. A lo que sí tengo miedo es al automatismo. Que ese procedimiento de escritura o el tratamiento de algunos temas se me vuelva automático, porque puedo caer en una zona de confort. Pero repetirse es la base de un trabajo de un gran creador o creadora. Cualquier texto de Schopenhauer se repite, cualquier novela de Virginia Woolf se repite en ella misma, y cualquier pintura de Frida Khalo se repite. Me gusta inscribirme en la línea de que en el fondo uno es una sola obra, una continuidad. Me gusta ser antiguo. Verdi decía que volver a ser antiguo es una manera de progresar. Por eso cuando practico esta poética que es la autoficción me siento absolutamente antiguo. Me siento respirando en las epístolas de San Pablo, en las confesiones de San Agustín, en los pensamientos de Sócrates o Plotino, en los textos de Santa Teresa de Jesús, en Montaigne, en Rousseau. Luego, la autoficción está ligada a una voluntad y un deseo. En mis obras no pasan cosas que necesariamente me pasaron, sino que me hubiera gustado que me pasaran. Trabajo mucho en el imaginario de la posibilidad. En la medida de que tenga esa erótica que es vital, que es el deseo de que sucedan cosas, existe la posibilidad de la autoficción. No obstante, el último texto que escribí no es una autoficción. También es interesante probar otras formas de escritura.
La muerte es uno de tus temas centrales, también el de Tierra. ¿Cómo ha cambiado tu acercamiento a ella con el paso de los años y las obras?
La experiencia tiene algo que es extraordinario. A medida que uno va viviendo se va aproximando a la muerte, a la de uno y a la de los demás. Por eso hay que empezar a vivirla, hacerle un lugar a los muertos y no olvidarse de que uno va a morir. La muerte es un gran motor. No es algo a lo que le tenga miedo o me paralice. Es algo que está allí y todas mis estrategias fueron, desde muy pequeño, en hacer que fuera ese motor. Que la muerte, que es hacia donde vamos, sea esa tierra incógnita que evocaba Hamlet. Es esa cita a la que vamos a ir todos, y eso le da un encanto. La finitud le da sentido a la vida. Simone Veil dice algo hermoso: "la muerte es lo más precioso que se le dio al ser humano". Yo me vinculo con la idea de Mallarmé de captar la belleza precisa del instante presente que estás viviendo. Por eso creo que la poesía es importante: porque inmortaliza el instante.
¿El arte fue importante para llegar a ese vínculo con el concepto de la muerte? ¿Crearlo, recibirlo?
Sobre todo recibirlo. Lo que más me interesa no es ser artista sino receptor. Si me das a elegir entre escribir un libro y leerlo, quiero leerlo. Mi vida fue salvada por el arte. La salva a cada instante, le da un sentido. Y sin dudas, haber llorado en la literatura a tantos personajes me permitió llorar la muerte de mi madre de forma apaciguada. Con dolor, con tristeza, con melancolía, sin dudas, pero nunca con desgarro. Por eso creo que el arte nos prepara para la vida. Es un lugar donde experimentamos emociones que nos preparan para lo que viene.
¿Tierra fue una forma de procesar la muerte de tu madre, o se trató de crear algo a partir de ese proceso ya realizado?
Un poco de ambas. Hay algo terapéutico en el proceso creativo, y sin dudas en ese dolor, en su tránsito y elaboración, pero no en su cierre. Discrepo con la noción de que el duelo concluye. Yo no quiero que termine nunca el duelo por la muerte de mi madre, quiero que me acompañe siempre, porque el duelo es un estado con respecto a la ausencia que se palpa de tan presente. Entonces, en un momento apareció esta posibilidad y fue terapéutica. Sí, Tierra me ayudó a sanar muchas cosas. Y creo que también puede ayudar a muchos receptores. El arte no es solo terapéutico para quien lo crea, sino también para quien lo recibe. Cuando leo a Stendhal, soy Stendhal. Cuando leo a Cervantes, soy Cervantes. Por ende, si él sanó escribiendo el Quijote, yo puedo sanar leyéndolo.
Quien haya visto un puñado de tus obras, sabrá reconocer las señas que hacen tuyos a tus textos. Pero para vos, ¿qué es una obra de Sergio Blanco?
Tengo 35 años de psicoanálisis encima y sé que no soy lúcido cuando hablo de mí, y me gusta, pero diría que es la idea de la contemporaneidad en el sentido de lo que dice Giorgio Agamben, cuando dice "contemporáneo es aquel que hunde su pluma en las tinieblas del presente". Creo que mi escritura, mi teatro y mi pensamiento trata de hacer eso. Porque el presente siempre es complejo, oscuro y uno de los servicios del arte quizás sea ese: reflejarle a su época la oscuridad de su presente. No por nihilismo o actitud negativa, sino porque es interesante para toda sociedad ver sus zonas oscuras también. Creo que lo que define mis obras es eso, pero lo hacen sin perder nunca la esperanza en una luz que está llegando. Porque la oscuridad que vemos, en términos astrofísicos, es justamente una luz que llega. Está viniendo a nosotros. Y me gusta esa idea: que pese a la oscuridad, hay una luz que viene a nosotros.