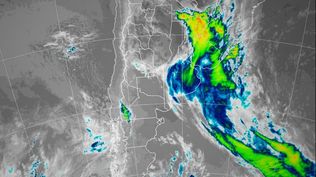“No tenía de qué trabajar, no tenía qué filmar, no tenía a dónde ir a dar una charla, un taller. Y en ese primer momento de la pandemia, que fue de mucha desazón y angustia, antes que se empezaran a abrir algunas cosas, empecé a repensar y ahí me di cuenta de que las autobiografías no necesariamente son ‘poco literarias’”, dijo González, que pasó por Montevideo a comienzos de octubre para participar de la Feria del Libro.
“Ahí recordé una cosa que leí de Deleuze y Guattari, que hablan de Kafka, de Kerouac, de Melville, que son sus autores de cabecera, y plantean que esos escritores, sin lo biográfico, no hubiesen escrito la literatura que hicieron. Empecé a recordar autores que estrictamente hicieron de lo biográfico su marca, como los beatniks, empecé a descubrir a Jean Genet, que tiene algún parecido con lo que escribo. Pero un autor clave para mí fue Céline. Viaje al fin de la noche es uno de esos libros de los que no salís igual. Él no tiene vergüenza de nada, de ponerse en el lugar más humillante en el que estuvo y contarlo. Eso me enseñó muchísimo. En Rengo Yeta yo hablo del miedo, y no tengo ningún tipo de tapujo en decir estaba bien abajo. Podía haberme hecho el macho, pero no: me cagaba, le tenía miedo a un paralítico”, relató el autor en entrevista con El Observador.
¿Cómo fue la construcción de la persona desde donde estaban narrados los libros? Es una primera persona, obviamente, porque es lo que te pasó a vos, pero tiene un filtro más de novela, por decirlo de alguna forma.
Sí, creo que eso lo logré más en Rengo Yeta, porque maduré como escritor. El niño resentido es mi primera incursión en la prosa. Yo no tenía antecedentes previos. Siempre me intimidó la novela y la ficción. Inclusive mis lecturas, si tengo que hacer la cuenta, son más libros de ensayo, filosofía, cine o cuentos. Sentí esa falta de experiencia previa y la libertad absoluta que me dio la editorial. Obvio que sos libre siempre, ninguna editorial te condiciona, pero para estos temas que son tan sensibles, como hablar de robarle a alguien, hablar de la inseguridad, tenés que ser serio, porque hay mucha gente que sufre un asalto y es muy traumático, muere gente, hay mucho dolor. Pero yo no podía no ser libre para contar eso, no podía. Yo mismo no me iba a juzgar. A mí ya me juzgaron, fui a juicio y pagué hasta el último día bajo las reglas de este mundo. Y cumplí a rajatabla, porque salí con libertad condicional y tenés que cumplir un montón de reglas. Estoy a foja cero con el sistema judicial, por lo menos. Ya me juzgó la sociedad, me juzgó un tribunal. No podía juzgarme en términos morales. No podía tampoco caer en la justificación, no podía caer en la romantización, pero un poco sí, porque es lo que yo sentía al escribir El niño resentido. No es apología, porque no es que digo “salgan a robar”, pero al no juzgar el robo suena medio apologético. Pero no hace falta que te diga “no hagan esto en sus casas”, porque leés y el tipo a los 16 años termina hecho mierda, agujereado como un colador y cae preso. Es el costo de esa vida, es la muerte inmediata, es como un ejército de reserva en el que muere uno, lo reemplazan, muere uno, lo reemplaza otro.
No salís a buscar la condescendencia, pero sí quizás a resaltar como “el sistema” genera una coyuntura que hace deseable para alguien de tu contexto salir a robar.
Yo fui a la escuela sin repetir nueve años, que era en ese momento lo que duraba la primaria argentina, larguísima. Me iba muy bien, era aplicado, estaba bien aún con todas las privaciones, con toda la miseria y la indigencia, con mi vieja en cana y mi abuela trabajando todo el día. Me crie solo y cuidando a mis hermanos. Tenía la intención de tener una vida tranquila. Pero todo cambia en la adolescencia porque te aplasta el sistema, te aplastan las condiciones materiales. Terminan subordinando a cualquier heroicidad individual, a cualquier ímpetu. Porque yo quería. Cuando te dicen “el que quiere puede”, bueno, yo quería, y no pude, era pobre igual. Yo entiendo que entre los adultos se pueda decir “el pobre es pobre porque quiere”. ¿Pero un niño, un adolescente? Tenés que animarte a decirle “sos pobre porque querés”. Entonces también por eso juego con lo del niño, porque el niño es una figura tan universal que tenés que ser un monstruo para echarle la culpa a un niño. Tenés que tener un nivel de totalitarismo importante en tu cabeza. Pero yo nunca robé para comer. Por más que pasé mucha hambre, yo robaba porque quería tener algo. No porque creía que las zapatillas tenían un poder sobrenatural, sino porque yo no las puedo tener y los demás sí, porque aparte nadie te admite esa desigualdad. El sistema te vende que es libre, que es igual para todos. Las zapatillas son para el que las quiera. No hay exclusión ni por raza, ni por origen, nada. Pero en los hechos eso no sucede. La mentalidad progresista fácil es, “o roban para comer, o roban porque hay una banda de adultos que los manipula, o roban porque la mafia policial los usa”. A mí a los 13 años llegaba a venir un grande y me mandaba a robar, le escupía la cara. Le decía, “andá a robar vos”. Y si la policía me quería mandar a robar, no iba a ir nunca. En mi experiencia, personal y de otros, he conocido a alguno que robó con la policía, pero no para la policía. Adultos que mandan, sí, pero muy pocos como para decir que es la norma. Lo normal es que un pibito de 12, 13 años ya tenga un nivel de adultez notoria y lo haga porque quiere.
Sí, esta cosa también como si la gente de los barrios populares, la gente pobre, no pudiera tener deseo.
El de clase media dice “mirá, se gastaron el sueldo en zapatillas, en la antena del Directv”, como si no pudiéramos desear esas cosas, o desear lo que los demás quieren. Es muy perverso.
¿Hay algo de reafirmación en el hecho también de escribir estos libros, como decir, “todo esto que ustedes creen en realidad no es así”?
Me cuesta asumirlo, pero lamentablemente es así. Me cuesta porque no puede ser que dos libros puedan enfrentar a miles de personas y desmentirles la idea que tienen, pero pasan los días y no dejan de confirmarlo. Cuando escribo no estoy pensando “uh, estoy revelando una verdad”, estoy contando lo que viví. Que capaz que es que los pibes de la villa se preocupan por su estética. No todos roban por hambre. Aunque estén cagados de hambre, no van a robar para la comida, sino porque quieren pertenecer al mismo sistema de consumo que cualquiera. Insisto con la estética porque siempre se nos presenta como feos, sucios, malos, harapientos, salvajes. Y no, en los barrios las juventudes tienen una obsesión por lo estético. Como todos.
Y con la cárcel, lo mismo.
Con la cárcel es peor todavía, porque es un tema más tabú.
Hay también una construcción de ese mundo que viene de la ficción.
Una ficción horrible encima. Completamente inverosímil. Trastocada, ni siquiera realista, ni siquiera honesta. Y me doy cuenta de que hoy hacer una crónica, un inventario que tienda a la objetividad de ciertos aspectos de la cárcel, es casi una revolución en la mentalidad de la gente. Me doy cuenta que de verdad creen que los presos se están violando entre ellos todo el día, que realmente creen que los presos se ponen una musculosa gris y no se visten, no se cambian, no se arreglan, y no se bañan. Y me doy cuenta que mucha gente que trabaja en las cárceles tampoco se interesó por desmentir todo eso, que aunque lo ven no lo comprenden. Entonces, si esto sirve para que entiendan, dichoso me siento, y a la vez, con la contradicción de decir “qué dormidos que estamos”.
¿La solución es que salgan más historias de esos contextos entonces?
La respuesta más fácil sería decirte que sí, pero es solo un aspecto. No creo en el esencialismo de origen en el arte. Porque así como hablaba de los autores que escriben con la biografía, hay otros que no estuvieron en la guerra y escriben sobre ella y pareciera que estuvieron. O que escriben sobre un mundo de ciencia ficción o fantasía de la primera letra hasta la última, y no estuvieron en otro planeta, no estuvieron en una nave espacial, no tuvieron contacto con los marcianos. Y hay muchos textos que también hablan de lo más marginal, del mundo de las drogas y del alcohol y capaz los autores son abstemios. Pasa en el cine también, Martin Scorsese no fue taxista, capaz si lo hizo algunos días para conocer, pero hizo Taxi Driver por su sensibilidad, que no tiene que ver con el origen de clase. Ahora, sí es un aspecto del problema que mucha gente que encima no es de ahí, no es de ese mundo, lo está contando y no hace trabajo de campo, no investiga, no dialoga con la gente, no saca conclusiones y no hace una lista de colores, de olores, de lo que sea. No es tan lineal. Lo más justo sería, por lo menos para equilibrar la balanza histórica, incorporar la visión de los sectores populares y mezclarla, eso va a enriquecer todo, va a engordar el poder y la visión del arte.
¿Cómo es tu rutina de escritura?
Para estos libros en particular, lo primero es trabajar con mi memoria. Es ponerme a desempolvar los recuerdos, las vivencias que están ahí, aunque uno las tape. Para ambos libros mi proceso fue escribir como una lista de eventos, como un desglose de escenas, que debe ser un ejercicio que me quedó incorporado del cine y brota solo. Después tengo que hacer un trabajo con lo emocional porque no es fácil hablar de amigos que ya no están y que murieron. La muerte nos toca a todos los seres humanos, pero estoy hablando de pibes que podían haber sido yo, entonces cada amigo que murió me deja la pregunta de por qué ellos murieron y yo quedé vivo. Y ahora la escritura ya es un trabajo para mí. Yo tengo mucha ética laboral, no tengo esa bohemia del artista atormentado. Tengo tanta carga de generaciones de mi familia cargando bolsas de cemento y laburando en fábricas o en la construcción, que lo tomo así. Si tengo que estar ocho horas escribiendo, lo voy a hacer y listo. No romantizando, porque esas ocho horas te quejás, sufrís, renegás. Pero me calma esa voz de la ética del trabajo, es empatía con la clase de la que vengo. De los trabajos que hace mi clase. Entonces acepto, valoro y cuido ese privilegio. Y después un libro se está escribiendo siempre. Cuando lees estás dialogando con lo que estás haciendo vos. Ahora estoy en este proceso ya para el próximo libro, el pensar de qué voy a hablar, qué voy a contar.
¿Cómo fue la reacción de la gente que está en esos libros?
A algunos no les gustó, empezando por mi mamá, no le gustó verse en esas hojas contando ciertas cosas, pero bueno, con el paso del tiempo fueron entendiendo más. Y yo en El niño resentido fui muy ingenuo y usé todos los nombres reales. Ya en el segundo no. Para evitar ese mal trago de que venga alguien que querés mucho y te diga “por qué me metiste, me hubieses preguntado”. A todos les respondí “si te tenía que venir a preguntar todo, lo terminaba de escribir en 50 años. Escribí tu biografía, hablá de mi, y yo no puedo decir nada”. Pero podría haber cuidado identidades. De todas maneras, esas historias transcurrieron casi siempre en el anonimato, entonces merecen que la gente las conozca con el nombre que el barrio las conoce. He tenido de todo, he tenido gente que se ha ofendido, otros que se han emocionado, otros que con el tiempo fueron entendiendo.