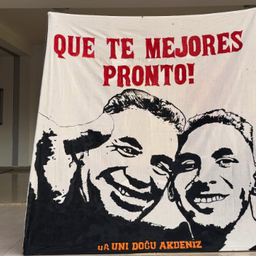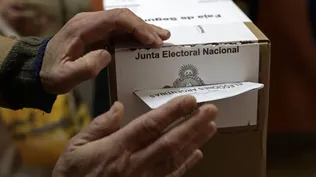Valoramos, y mucho, el contacto frecuente con los inversores, el cara a cara. Estuvimos una semana hablando, y aun así, antes de emitir el bono —el miércoles 22—, tuvimos lunes y martes contacto con 60 inversores internacionales. Y en medios de comunicación internacionales, eso fue destacado en la estrategia de posicionamiento de Uruguay. Y no me refiero solo a la oficina de Deuda, porque quienes llevaron adelante las interacciones con los inversores en Washington fueron el ministro de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone) y el presidente del Banco Central (Guillermo Tolosa). Camil-Gestion de Deuda-20
Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
La semana que estuvimos en Washington fue muy particular porque, en los hechos, fue la semana previa a salir a los mercados. Aprovechamos a tener un conjunto de reuniones con inversores internacionales para poder recabar cuál era su visión sobre los primeros meses de la administración del gobierno, y eventualmente cuál podría ser el interés, en términos muy generales, sobre una potencial emisión de Uruguay. Quizás lo que nos jugó a favor es que, como se estaba dando en ese marco —reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Estados Unidos—, no adquirió un formato de roadshow, donde específicamente uno va a visitar a los inversores con el objetivo de recabar feedback específico para una emisión. Entonces, eso nos dio una flexibilidad y un margen para tener este tipo de intercambios de una forma más amplia.
Lo que recabamos es lo que a la postre terminamos viendo en la emisión: fuerte confianza, interés y optimismo respecto a los fundamentos macroeconómicos de Uruguay, a sus marcos de política, a su estabilidad institucional y a sus perspectivas de futuro. Creo que hubo una visión compartida de que, en el mundo volátil en el que estamos hoy, Uruguay sigue siendo un bastión de estabilidad política, social e institucional. Y eso, para alguien que compra un bono a 10 años de plazo —es decir, cruzando dos o tres administraciones de gobierno, eventualmente de distinto signo político—, es un dato muy importante.
Uruguay emitió un nuevo bono global en pesos nominales a 10 años, con vencimiento en 2035, a tasa de 8% anual, por US$ 1.350 millones. ¿Qué evaluación hacen?
—H.K.: Para un país como Uruguay, un mercado emergente, emitir un bono en su propia moneda sin una protección indexada a la inflación es, en los hechos, la expresión de mayor confianza. No solo en la calidad crediticia, sino también en la estabilidad de la moneda y, por lo tanto, en la estabilidad del país, que son dos aspectos que van de la mano. Y un tercer aspecto que hace más desafiante, además de la parte crediticia y cambiaria, es que, en general, los mercados de deuda en moneda local emergentes tienen menor profundidad, en el sentido de que hay menos contrapartes, hay menos intermediarios, hay menos foco en el research que se hace, y por lo tanto la liquidez tiende a ser menor. Por lo tanto, diría que es de las emisiones internacionales que un país puede conducir —y específicamente Uruguay— de las más exigentes. Estamos muy satisfechos con los resultados de la transacción, en términos del volumen que hemos podido colocar, de la tasa conseguida y del plazo al que pudimos emitir.
Todo además en un contexto donde las tasas internacionales o de referencia a Estados Unidos están relativamente elevadas. Es decir, que uno está compitiendo, ya sea en pesos o en dólares, con el interés que subyace en tasas de 4% en dólares. Por todas esas razones, creemos que es una reafirmación, primero, de la confianza en el marco de políticas de este gobierno, en las perspectivas de Uruguay.
Pero si se ve la progresión que hemos tenido en las emisiones de bonos nominales de Uruguay desde el año 2017, uno podría trazar la progresión en el desarrollo del mercado con la progresión en los fundamentos. Desde el punto de vista estrictamente del financiamiento, quedamos complacidos porque obtener una tasa del 8% supone, respecto a escenarios no tan favorables, un ahorro de intereses muy importante, que en un marco presupuestal dado significa tener más recursos para otras prioridades estratégicas del gobierno. Entonces, un primer aspecto de la emisión internacional en pesos tiene que ver con mejorar las condiciones de financiamiento del país y también sentar las bases para poder seguir desarrollando esta estrategia.
Hay dos elementos más a la hora de evaluar la emisión. Dado que estamos emitiendo en pesos a tasa fija, a un plazo donde aproximadamente también tenemos una referencia de la tasa de interés real en Unidadades Indexadas (UI), uno puede calcular un arbitraje de cuál es la compensación por inflación que arbitra las dos curvas. Los equipos técnicos de la oficina lo hicieron en coordinación con el Banco Central y da que aproximadamente la compensación por inflación promedio en los 10 años fue de 4,7%. Entonces, uno podría decir que la compensación implícita, requerida, que el gobierno valida en el mercado, es muy cercana a la meta del Banco Central. Ahora, quiero hacer una distinción importante: la meta de inflación del Banco Central es en un período de dos años. Lo que nosotros validamos es en un período que trasciende el horizonte de política del Banco Central. Tiene un valor, inclusive, mayor. Lo otro es que, cuando uno emite internacionalmente, está agregando las expectativas no solo del mercado doméstico, sino también de los inversores internacionales.
Camil-Gestion de Deuda-15
Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
Y si uno mira el libro de órdenes, en la composición de la emisión de bonos en pesos, el 40% fue asignado a inversores locales, en su gran mayoría fondos de pensiones. Y eso es muy importante. Los fondos de pensión, que son los que manejan el ahorro doméstico —el dinero de los trabajadores— en sus estrategias de inversión, tienen una visión mucho más constructiva sobre la evolución de la inflación y de la inflación hacia adelante. Esto tiene mucho que ver con los avances que tuvimos en la reducción de la inflación y la inflación esperada desde el gobierno anterior, que se han consolidado y profundizado en los últimos seis meses a una velocidad realmente muy buena y destacada a nivel internacional. Además, convergieron las distintas expectativas de inflación. Estamos ante un fenómeno muy distinto, pero esto se basa en avances y logros de la administración anterior, y eso fue otro mensaje que dimos en Washington.
En ciertas áreas de política económica, por ejemplo, está la importancia de tener una regla fiscal, de tener un régimen de metas de inflación, de priorizar una reducción de la inflación, de tener una estructura por monedas de la deuda sana, de potenciar el crecimiento. Hay una continuidad de políticas, con matices, con diferencias naturalmente. Pero esa continuidad de políticas en los grandes temas que hacen a la calidad de crédito del país también es una fuente de confianza de los inversores a mediano plazo.
Hubo una emisión en medio de la transición de gobierno…
—H.K.: Cuando comenzamos el año teníamos una proyección dada de necesidades de financiamiento y preveíamos la posibilidad de tener que salir al mercado internacional por lo menos dos veces. La primera decisión muy importante fue hacer una emisión en el medio de la transición entre gobiernos. Algo que no es inusual, pero va en línea con lo que estaba mencionando de la continuidad de política. Entonces hicimos esa emisión y eso le dio un margen y una robustez al nuevo gobierno que entraba en funciones. Eso fue en febrero. En abril estuvimos en las reuniones de primavera y ahí también nos reunimos con inversores. Y muchos nos planteaban en ese momento el interés que tenían en que pudiésemos emitir en pesos nominales. Lo que pasa es que la tasa de interés que teníamos en ese momento era aproximadamente 180 puntos básicos más alta que la que terminamos obteniendo. Esa tasa de interés estaba reflejando los avances en la inflación del gobierno anterior, pero no todavía la consolidación y el anclaje de las expectativas. En ese momento, la decisión estratégica fue no emitir en pesos nominales, sino abrir un nuevo espacio de financiamiento en francos suizos, que era un nuevo mercado al cual no habíamos tenido oportunidad de entrar.
¿Con qué idea?
—H.K.: Con la idea de que eventualmente teníamos la convicción de que, unos meses después, una vez que se afianzase y se afincase la menor inflación y las menores expectativas, nos abriría un espacio de financiamiento en moneda local más profundo y a menor costo. La estrategia que nos trazamos tuvo esos mojones. Y, bueno, efectivamente eso se verificó con una rapidez mucho mayor de lo que se esperaba porque realmente la comunicación del Banco Central, el hecho de haber pasado a una meta específica en lugar de un rango, la introducción de las pautas salariales, dejaron en claro que íbamos a moderar la inercia de la inflación.
Todo ese conjunto de cambios hizo que en los mercados financieros eso se registrase como una reducción de la tasa de referencia para salir en pesos. En este caso, la estrategia de hacer un puente con un nuevo mercado nos ayudó a lograr unas mejores condiciones de financiamiento. ¿Cuál es una de las lecciones que nos queda de eso? Que está bueno poder tener opciones, porque a uno le da un margen de maniobra. Naturalmente, tener opciones muchas veces supone abrir un nuevo mercado, abrir una nueva base inversora, consolidar mensajes entre potenciales inversores que no necesariamente tenían a Uruguay en el radar. Llegar a poder emitir al 8% a 10 años en pesos nominales es una construcción, va madurando. Empezamos emitiendo al 10% en 2017. Es como que le vas ganando tierra al mar. Acá le vas ganando a la curva. Y lo vas haciendo en forma gradual.
Con la emisión del nuevo bono en pesos hay una reducción del costo de financiamiento y, a su vez, se marca una nueva referencia, en este caso a 10 años. ¿Qué implicancias tiene eso para el conjunto de la economía?
—H.K.: El ahorro de intereses supone reducir el costo fiscal de financiar el déficit fiscal. Y de esa manera, dar mayor margen para robustecer las finanzas públicas o un mayor espacio de gasto en otras áreas prioritarias. La tasa de interés que paga el gobierno es probablemente la tasa de interés más importante de la economía. Entonces, si esta reducción de tasas permea en las empresas, es un factor de competitividad en la economía. Muchas veces se habla de la competitividad y se piensa en el tipo de cambio; bien, puede ser un aspecto. Se piensa en la infraestructura del país, también es un aspecto. Pero el costo de financiamiento es un factor de competitividad. Entonces, contribuir a mejorarle las condiciones financieras a las empresas, a los consumidores, a los proyectos de infraestructura, va en línea con buscar también contribuir a un mayor crecimiento económico.
Camil-Gestion de Deuda-21
Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
La operación incluyó coordinación con el BCU. ¿Qué importancia le asignan?
—Victoria Buscio (V.B.): Esta operación tuvo un mecanismo financiero que es único a nivel internacional, donde los inversores podían integrar el nuevo bono con instrumentos de legislación local, que son Letras de Regulación Monetaria emitidas por el Banco Central y Notas del Tesoro. Eso es muy importante para el inversor; le da mucha flexibilidad para poder saber que va a poder comprar el nuevo bono y que luego puede decidir con qué instrumentos va a hacerlo. Y para nosotros también, porque en realidad eso ayuda a que cuando hacemos la emisión, en el momento inicial, los inversores tengan tranquilidad de que pueden poner su orden, que la van a poder tener ya sea mediante efectivo o mediante los títulos en efectivo para integrar la emisión. Eso nos da mucha tranquilidad para poder armar un buen libro y con eso generar mejores condiciones financieras cuando hacemos luego los aprietes de tasas y los ajustes durante el proceso de emisión.
—H.K.: Quiero enfatizar la importancia de la coordinación que tenemos con el Banco Central, que no supone de modo alguno afectar su autonomía o su independencia. Es al revés: busca tener una visión integral del sector público y optimizar la hoja de balance. Toda vez que emitimos un bono global o una nota de tesorería, como hacemos semanalmente, y permitimos que los inversores domésticos o extranjeros paguen el bono nuestro con letras del Banco Central, lo que de hecho estamos haciendo es una transformación de deuda al interior del sector público a precios de mercado.
Si se toma como referencia mayo de 2024, que fue cuando inauguramos el mecanismo de tomar títulos locales y permitir que sea un vehículo para comprar un bono global, y hasta la fecha de la emisión que acabamos de realizar, el proceso de transformación fue levemente por encima de US$ 2.000 millones. Es decir, en el balance del sector público, el Banco Central redujo su posición en letras en US$ 2.000 millones y el gobierno las aumentó en la misma cantidad, en algún caso en UI, en otros en Unidades Previsionales (UP) o, como esta vez, en pesos nominales. Con eso lo que buscamos es optimizar la hoja de balance del sector público.
Camil-Gestion de Deuda-26
Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
También se incluyó la reapertura del bono global en dólares a 12 años con vencimiento en 2037 por US$ 500 millones. ¿Cómo se enmarca dentro de la operación realizada?
—H.K.: Habíamos censado una demanda interesante por el bono en pesos, pero aun así pusimos la pata en dólares, como una forma de balancear la demanda y tener un seguro para poder hacer competir un bono con el otro. Señalizamos que el bono en dólares lo íbamos a reabrir, que el monto no iba a ser tan grande como un bono nuevo, porque el bono nuevo tiene que ser tamaño benchmark, aproximadamente entre US$ 750 millones o más cercano a US$ 1.000 millones. Cuando es una reapertura, uno en principio no necesariamente está exigido por un monto mínimo. Entonces, la señal era que el foco iba a estar en un ejercicio de desarrollo del mercado de pesos nominales.
Pero también en la emisión en dólares tuvimos una señal muy fuerte, y es que logramos conseguir un spread sobre el bono Tesoro comparable de Estados Unidos de 78 puntos básicos, que nos pone en un nivel históricamente bajo. El tener un margen de emitir, entre comillas, relativamente menos que en pesos, nos dio más poder de negociación para apretar el spread. Esto, que es motivo de orgullo, no puede ser un factor de complacencia. Y decir: bueno, como nuestro spread crediticio es tan bajo, quiere decir que todas las cosas están bien. Al revés, es algo que tenemos que cuidar mucho.
Las necesidades de financiamiento para el año se han estimado en unos US$ 6.326 millones. ¿Tras este nuevo fondeo cómo quedan los números del plan?
—H.K.: Con esta emisión que hicimos ahora en octubre completamos el programa de fondeo internacional. Y tenemos encaminado el calendario de emisiones domésticas. Estamos buscando también que cada vez sea un espacio de financiamiento más grande, y estamos yendo hacia una nominalización de las emisiones de deuda: esta vez tuvieron mucho más peso los instrumentos en pesos nominales a dos años y medio y cinco que los de UI y UP.
Y lo que estamos buscando es que en el propio mercado doméstico también haya una mayor diversificación de jugadores. O sea, tradicionalmente están los fondos de pensiones, las aseguradoras, el Fideicomiso de Seguridad Social, y ahora estamos buscando que haya una participación más activa de los bancos. Y eso tiene una razón de ser también. En la medida en que la estrategia de desdolarización del gobierno siga avanzando, los propios bancos van a tener una mayor necesidad también de tener activos en moneda nacional.
Aprovechando la baja de la inflación y la mejora de expectativas, el gobierno en el segundo semestre amplió la estrategia de financiamiento en moneda local con la licitación de tres nuevos títulos de deuda. ¿Cómo están evaluando los resultados y la respuesta que han tenido del mercado doméstico? Pienso en AFAP y también en inversores minoristas.
—H.K.: Hacemos una evaluación muy positiva. Estamos gratamente sorprendidos por el interés que vimos fundamentalmente de las AFAP por comprar instrumentos en pesos, pero a tasa fija, tanto a corto plazo —como es en el calendario local—, como a mediano plazo, como fue en la emisión global. Para nosotros es uno de los destaques de las operaciones de financiamiento que hemos visto, ese ir hacia una nominalización de los instrumentos consistente con metas de inflación más bajas y con una demanda muy fuerte proveniente del ahorro doméstico. Es un cambio importante y que buscaremos sostener.
Los resultados que hemos visto en el mercado doméstico como en el mercado internacional, tanto en pesos como en dólares, expresan una validación de las políticas que se vienen haciendo y de una confianza en este gobierno hacia adelante, pero también es una construcción acumulada de muchos años o décadas.