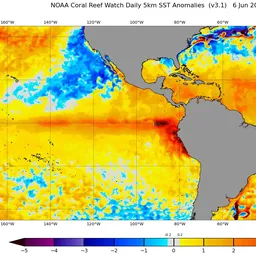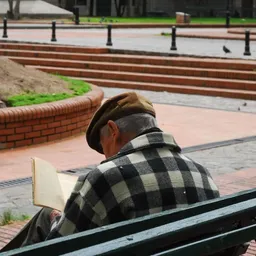Desde una pregunta más que nada. Lo primero que vi fue la aceleración democrática: de las últimas 21 elecciones en América Latina, 16 las ganaron las oposiciones, entonces me pregunté 'qué está pasando acá que no hay oficialismos que repiten’. Empecé a estudiar a fondo y me encontré con que no solo ganaban las oposiciones sino que muchos gobiernos no terminaban sus periodos, o que los periodos de luna de miel se acortaban.
A partir de mirar eso, empecé a ver otra parte que tiene que ver con mi desarrollo profesional, que es cuál es la vinculación que tenemos con la tecnología y qué cambios está teniendo eso en nuestra forma de socialización. Me obligué a estudiar sobre psicología conductual, la aceleración de los umbrales de atención y las consecuencias que eso estaba teniendo en el espacio.
El día que Donald Trump le gana a Kamala Harris estaba en Washington y dije, bueno, esto que vengo masticando hace dos años se termina de consolidar con tres oficialismos que pierden de manera consecutiva en el país que exporta su modelo de democracia al mundo. Tengo que ponerme a escribir.
Venías estudiando cómo dialoga la tecnología con la política. ¿Ahora parece darse un paso más: la tecnología cambia la política?
Hace tiempo que la tecnología está incidiendo de manera muy directa en el resultado democrático de las elecciones y en el devenir de las discusiones políticas. Las redes cambiaron muchísimo, nos volvieron más estridentes, enojados, polarizados, fragmentados y ahí empiezan a condicionar a la política, que va cambiando sus tiempos, sus formas y sus lenguajes para adaptarse. La política empieza a disputar junto con una cantidad de estímulos comunicacionales la atención de la ciudadanía.
Como nuestra atención está cada vez más fragmentada, la política necesita estridencia, y esa estridencia va cambiando las formas discursivas; las formas discursivas van cambiando el devenir de la discusión política y el devenir de la discusión política se vuelve tan inflamado que si no sos un personaje estridente no vas a atraer la atención algorítmica de la ciudadanía, entonces la tecnología en un loop que parece casi infinito termina condicionando en múltiples niveles el devenir de las democracias.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julian_kanarek/status/1970233062718882137&partner=&hide_thread=false
En ese esquema aparecen candidatos que no salieron en la televisión o en la radio y cuando se abren las urnas algunos ganan u votan 20% y se escuchan las voces de 'esta persona de dónde salió'.
Porque hay toda una parte del desarrollo de las campañas políticas que el mainstream, como lo han llamado, no lo ve. En realidad está sucediendo por abajo en lugares que no están a la visibilidad de una gran posibilidad de certificación pública. Videos de TikTok, mensajes de WhatsApp, memes, una cantidad de redes que están cifradas donde las diferentes comunidades se comportan de maneras tribales, no tienen contacto unas con otras entonces no hay diálogos.
En sociedades cada vez más fragmentadas -y esto no tiene que ver con lo tecnológico sino con que hay una fragmentación del voto más grande- con un 12% vos te podés meter en segunda vuelta, entonces alguien que no veías venir termina ganando: ahí está el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo o el que ganó las elecciones y muy probablemente sea el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Son personajes que hasta último momento las encuestas no podían registrar porque los movimientos digitales hacen que su crecimiento sea impredecible
Después se da que candidatos que parecían tener una mayor solidez, su período termina acortándose porque la hiperestimulación tecnológica termina llevando a que nuestros comportamientos estén más predispuestos a cambiar.
La política tradicional se ve sustituida por outsiders que vienen a solucionar lo que la política tradicional no hizo, pero si no pueden, la ciudadanía los cambia por un político tradicional y de nuevo por un outsider. No importa qué es lo que vaya a traer después, lo que importa es que lo cambie. Ahí tenés ejemplos como Brasil o Chile, que es un ejemplo paradigmático de lo que va a venir en el futuro.
¿Adictos al no?
Chile le dice que no a todo. Después de Ricardo Lagos, todo es alternancia. Pero además cuando hubo un estallido social, todo lo que propuso el sistema político como solución fue rechazado por la ciudadanía. Tanto que la reforma de la Constitución quedó trunca y la de Pinochet sigue vigente.
Constantemente la política, con insiders u outsiders, va proponiendo soluciones a las que la gente les dice que no y cambia. Votamos mucho más en contraposición a algo que a favor de otra cosa.
¿Las luna de miel también se acortan?
Sí. La gente empieza a proyectar la deficiencia en la gestión no solo en el que está, que se está yendo, sino en el que va a venir. Hay un ejemplo paradigmático que nombro en el libro que es el canciller alemán Friedrich Merz. Gana las elecciones anticipadas, y tiene un largo periodo de negociación para conseguir los acuerdos parlamentarios que lo llevaran a ser canciller sin depender de los votos de la ultraderecha. En todo ese tiempo de negociación, que es un tiempo para las democracias europeas natural, su partido pasó de ser el primer partido en intención de voto a ser el segundo partido. ¡Se gastó la luna de miel antes siquiera de ser canciller!
Bromeas en el libro con que si llegas con los ojos cerrados a un país y te ofrecen una campaña agarrás a la oposición porque están teniendo muchas más chances de llegar a ganar elecciones.
Ahí vuelvo al condicionamiento de la tecnología. Está comprobado que las publicaciones que más interacción generan son las negativas. Cuando vos estás criticando algo tenés muchas más posibilidades de generar atención que cuando estás diciendo algo positivo y favorable, salvo que hables de gatitos.
En la política eso después tiene una traducción concreta que es un voto y el voto termina siendo al que critica. Por eso, gestionar el poder desgasta muchísimo y criticarlo de afuera puede determinar que el mismo que había estado hace cinco años solo con criticar tenga más chance de ganar.
El presidente de Argentina, Javier Milei, siempre habla del kirchnerismo como un enemigo que no le permite ejercer el poder. ¿Con ese discurso trata de combatir esa idea de que los oficialismos no prosperan?
Muchos oficialismos tienen el recurso discursivo de construir un enemigo simbólico que permita mantener el discurso de la campaña. Eso lo que les permite es construir el discurso, porque saben que las posibilidades algorítmicas les mejoran si en vez de decir ‘mirá lo bien que lo estoy haciendo’, siguen diciendo ‘mirá que malos que son que no me dejan hacer’.
El problema es que la realidad empieza a competir con el discurso y si hay una incoherencia va a pasar lo mismo que pasó en cualquier momento de la historia de la humanidad: los argentinos le van a decir sí, pero abro la heladera y tengo para comprar menos cosas. El efecto (negativo) se potencia porque seguís gritando pero los resultados no están.
¿La psicología ha pasado a ser fundamental en las campañas electorales?
Hace mucho tiempo que no solo la psicología, porque nos vinculamos con la política de una manera emocional. Cuando hablamos de política en tono emocional, lo primero que se nos viene a la cabeza es un candidato empático que se agacha a saludar niños. Y no, la emoción más preponderante en las campañas o en la política hoy es el odio, el irrespeto, o el desafío al poder. La emocionalidad la tenemos que procesar de alguna manera y ahí se mete mucho la neurociencia en las campañas. No sé cuánto convocamos a los psicólogos para entender a las masas desde la comunicación política, quizá menos de lo que deberíamos.
Hay un efecto territorial en las campañas, pero también hay políticos que logran ganar elecciones sin pisar un lugar.
La enorme fragmentación te da un montón de caminos para llegar al mismo objetivo. Podés llegar solo por las redes y construirte como un candidato que en TikTok le habla mucho a los jóvenes y les dice las cosas que ellos quieren oír, pero también podés llegar porque sos muy fuerte en el territorio y vas a lugares.
En Argentina conviven un gran aparato de política tradicional como es el peronismo con un partido de avanzada que no tiene ese sustento territorial como La Libertad Avanza. La campaña de Sergio Massa nunca va a ser recordada porque no ganó, pero estuvo a tres puntos de ganar en primera. Ahí estaba toda la política tradicional de los punteros y del despliegue territorial. El problema es que, como todo está tan fragmentado, son pequeños fragmentos lo que definen las elecciones y vos podés microsegmentar tu estrategia.
Julián Kanarek
Foto: Leonardo Carreño/FocoUY
Ya que lo nombraste, voy a usar a Massa de ejemplo para preguntarte en qué quedó esa idea de que los gobiernos ganan usando recursos o la maquinita de imprimir billetes.
La vieja teoría de la ventaja incumbencial, un término anglosajón que describe la ventaja de los aparatos del Estado y tiene un sustento histórico: cuando iban a elecciones el gobierno tenía más posibilidades de ganar porque ponía plata en los programas sociales, en el bolsillo de la gente, en los medios, en la conversación pública. Hago este juego contrafáctico o hipotético en el libro y digo que preferiría tener el manejo discursivo de la negatividad que la maquinita de imprimir dólares. Porque hoy creo que pesa mucho más poder pegarle a un oficialismo que poder imprimir los dólares.
Es todo un cambio. ¿Y aquello que decía el asesor de Bill Clinton de que es la economía estúpido o Perón cuando hablaba del bolsillo como el órgano más sensible?
El problema es si podés con la economía. Si hoy cambiamos por es “la oposición estúpido”, no sé si no podría tener sustento y ser una frase memorable. Hay una cantidad de indicadores económicos que siguen sustentando que si a vos te va bien con la economía es muy probable que ganes las elecciones. Pero hay muchas lecturas de 'qué es que te vaya bien con la economía'. Para la ciudadanía hay una sola: que a mí me vaya bien y pueda comprar más de lo que podía antes.
Los economistas van a explicar todo: inflación, déficit, la macro, la micro, pero si llego a fin de mes y puedo comprar más cosas que antes, eso explica que ganen o pierdan las elecciones desde el punto de vista económico.
Escribiste el libro mientras ocurría la campaña uruguaya. ¿Qué encontraste de excepcional o de extraordinario de la campaña?
Para empezar, los dos candidatos que fueron al balotaje tienen un tono bastante monocorde, y no apostaron por la estridencia. Hubo estrategias de estridencia o de acusaciones potentes durante la campaña pero nunca las asumieron los candidatos. Eso es enormemente excepcional. El debate no fue debate prácticamente y eso también es coherente con que no hay estridencias: no fueron a gritarse, no fueron a dejar al otro en evidencia, fueron a decir lo que tenían que decir. Eso es lo excepcional y es muy difícil verlo como excepcional. Uruguay termina siendo excepcional porque es estable, predecible y tranquilo. En este mundo convulso, disruptivo y acelerado, termina siendo excepcional lo que no tiene esas características. La sobrerrepresentación de nuestra institucionalidad nos da un lugar en el mundo porque somos distintos a los que no se pueden ni ver. Nosotros, que trabajamos mucho afuera y después volvemos, cada vez que volvemos es un oasis, respirás y decís ‘bueno, qué lindo esto, funciona’.
Los primeros meses de gestión de Orsi lo muestran como una persona que sigue esa línea. ¿El Orsi de la campaña fue auténtico?
No solo auténtico sino coherente y resiliente a esta cuestión de un montón de gente pidiéndole que responda a estos tiempos.
¿Estás viendo que eso está pasando?
Sí. Cuestiones de coyuntura que piden respuestas más estridentes y rápidas. Creo que Orsi tiene un estilo que se esfuerza por poner sobre la mesa cada vez que tiene que accionar políticamente. El estilo es: ‘no voy a responder a la agenda de manera impulsiva como me lo marca la época. Quiero hacer política de la manera en la que yo hago las cosas’.
Si es un acierto o es un error, es harina de otro costal por ahora. Seguramente si yo estuviera sentado ahí tendería a ser más impulsivo, a responder a la agenda de manera de entender más las lógicas de estos tiempos y estar un poco más presente en la construcción de la agenda que termina siendo una agenda por respuesta.
¿Con los frenteamplistas desencantados, por ejemplo?
Los primeros desencantados en todos lados son los propios, porque cuando alguien gobierna de una manera en la que quiere ampliar, lo primero que hace es desencantar o desenamorar a los suyos porque son los más radicales, los que te pedían más.
No tanto en Uruguay, pero en otros países, donde el gap entre la primera y la segunda vuelta puede llegar a ser de 30 a 40 puntos, genera que se desmorone muy rápidamente a los que te prestaron el voto o se desmoronen los propios. Alguno de los dos se va a desenamorar y eso generalmente lo que sucede es que te quita validez pública para gobernar.
Creo que Orsi no está obsesionado con la validez pública para gobernar sino en el largo plazo como acción de gobierno efectiva, pero creo que estos tiempos te condicionan un poco a poder hacer eso sin atender la agenda de una manera más activa.
Decías que cuando llegás a Uruguay mirás un poco y es como un oasis. ¿Sos optimista de que la situación se mantenga?
En Uruguay no veo grandes amenazas para el sistema democrático, pero no estamos inmunizados de lo que pasa en el resto del mundo. Las mayores amenazas están en conseguir resultados a largo plazo en temáticas sensibles como seguridad y educación.