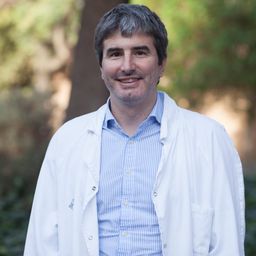El Acuerdo Transpacífico está integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido; representa el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo y está compuesto por 595 millones de personas.
“Adherirse colocaría a Uruguay en una situación de avanzada al ser parte del acuerdo de libre comercio más moderno existente, con los más altos estándares en diversas áreas regulatorias que van más allá de aquellos acordados a nivel multilateral o aquellos comprometidos por nuestro país en negociaciones bilaterales”, señala un trabajo reservado que fue elaborado por la Cancillería en diciembre de 2022, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou pidió entrar.
Con base en este trabajo y en otros elaborados por las universidades y la Academia Nacional de Economía, el MEF y la Cancillería comenzaron a analizar “al detalle” los cambios que el país debe impulsar, los sectores y productos que puede proteger y las ofertas que realizará.
El documento, al que accedió El Observador, detalla que al momento de ser aceptado para iniciar el proceso de adhesión, el país debe “identificar las brechas entre el marco regulatorio, los reglamentos nacionales y los compromisos exigidos por el CPTPP”.
“Ello exigirá un análisis normativo comparativo de la legislación nacional en relación con los compromisos establecidos en los 30 capítulos del tratado. En particular se estima de interés estudiar aquellos capítulos relativos a servicios, empresas públicas, telecomunicaciones y propiedad intelectual, temas en los que se entiende que Uruguay deberá tomar una decisión política en cuanto a la voluntad de modificar la normativa vigente”, señala.
A modo de ejemplo, en materia de propiedad intelectual, recuerda que el artículo 99 de la ley de patentes –vigente– “no se condice con las obligaciones internacionales de Uruguay ya que discrimina entre productos farmacéuticos nacionales e importados”.
El Transpacífico exige que se cree un grupo de trabajo sobre la adhesión y da un plazo de 30 días desde su conformación para que el país presente sus ofertas en bienes y servicios así como respecto a medidas disconformes.
El trabajo de la Cancillería señala que la oferta que presente Uruguay debe contener compromisos en materia de “contratación pública y empresas estatales” y considerar “eventualmente la necesidad de bilateralidades”.
A su vez, se deben elaborar las propuestas de modificación de las “medidas no conformes” en materia de bienes, servicios, servicios financieros, inversiones, entrada temporal de personas de negocios, propiedad intelectual, contratación pública y empresas estatales.
“A la luz del análisis será necesario identificar y priorizar la normativa nacional que contenga medidas disconformes en las materias antes referidas, a efectos de estar en condiciones de proponer las modificaciones necesarias al grupo de trabajo”.
Nueve retos
El informe tiene más de sesenta páginas. Contiene detalles sobre las conversaciones preliminares con los socios pero también un análisis específico sobre los retos que tiene Uruguay para entrar.
En cuanto a la liberalización arancelaria, los integrantes del CPTPP se comprometen a eliminar el 99% de los aranceles en plazos que van desde la aplicación inmediata en algunos países como Singapur hasta períodos de transición de 21 años como Japón.
Esta situación hará que Uruguay deba rebajar sus aranceles a la importación “al momento de entrada en vigor del tratado” para poder alcanzar el mismo acceso vigente entre los países miembros.
Respecto a las cuotas de ingreso, los países mantienen contingentes arancelarios para el acceso a sus mercados, que en su mayoría afectan productos de interés para Uruguay, como son los lácteos, el arroz y la carne.
El documento explica que los países que en la ronda Uruguay hayan establecido contingentes arancelarios los mantendrán, con lo cual el acceso a mercados en esos productos, como por ejemplo la carne bovina en Canadá, “no necesariamente sería mejorado”.
También hay un capítulo dedicado al comercio electrónico que señala que hay “disposiciones de vanguardia” que Uruguay deberá demostrar que está en condiciones de “garantizar las exigentes disposiciones de este capítulo”. “El régimen uruguayo actual de compras de comercio electrónico en mercados extranjeros podría presentar algunas medidas consideradas restrictivas”.
Acerca de las medidas sanitarias y fitosanitarias, el acuerdo mejora las condiciones de acceso entre los miembros y establece una serie de procedimientos que Uruguay deberá evaluar tomando en cuenta sus capacidades institucionales.
Otro de los puntos refiere a los “obstáculos técnicos al comercio”, una situación que “puede plantear desafíos” para Uruguay porque aún no ha alcanzado una “aplicación óptima” de las disciplinas OMC.
Respecto a los servicios, el acuerdo contiene normas “modernas” que eliminan las barreras de acceso a los mercados y “garantizan” que los servicios y proveedores de un país no recibirán un “trato menos favorable” que los servicios locales.
A su vez, el informe elaborado por las universidades (Udelar, UM y UCU) señala que Uruguay deberá adecuar la terminología doméstica que separa a la tasa global arancelaria en dos impuestos diferentes; también debería suscribir el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC.
“Debería eliminar el cobro de la tasa consular y poner en marcha un programa de revisión de tasas y recargos para que estén ajustados a los parámetros del acuerdo”, agrega y destaca que las dos tasas a las importaciones más notorias a ser ajustadas son: la Tasa de Servicio Extraordinario que cobra Aduanas y el certificado de comercialización para alimentos y bebidas importados (LATU).
También se cobran recargos sobre exportaciones de productos no tradicionales que se destinan al LATU, MSP y DINARA así como otros tributos a las exportaciones de carne (INAC), arroz (MGAP), lana (SUL) y leche (MGAP). “Estos impuestos a las exportaciones tienen una magnitud relativa reducida y por lo tanto es posible pensar en una fácil gestión en el tiempo para su adaptación a las reglas del CPTPP”, dice.
A su vez, deben revisarse el diseño y la gestión de las licencias a las importaciones, en particular las strictu sensu (automóviles, textiles, calzado y aceites) para confirmar si están ajustadas a la normativa de la OMC.
Y también es necesario revisar la necesidad obligatoria de contar con despachantes de aduana para las operaciones de comercio exterior. El actual gobierno intentó en el proyecto de Presupuesto eliminar la obligatoriedad de la intervención de los despachantes pero no tuvo el respaldo de la oposición en Diputados y quedó por el camino.
Las empresas públicas
En el preámbulo del CPTPP, los países afirman que las empresas propiedad del Estado pueden jugar un rol legítimo en las economías, pero reconocen que otorgar ventajas “injustas” a esas empresas menoscaba el “comercio justo y abierto” y las inversiones.
Pese a esto, las disposiciones no impiden que un país establezca o mantenga una empresa del Estado o designe un monopolio, aunque tienen que fijar reglas que promuevan la “igualdad de condiciones con las empresas de propiedad privada, nacionales o extranjeras”. “Las empresas públicas no pueden recibir determinadas ventajas que distorsionen el comercio y discriminen en la compra y venta de bienes y servicios”, subraya.
El documento menciona que los recursos que se logran en actividades monopólicas no pueden utilizarse para apoyar la actividad comercial de esas empresas que están en competencia y detalla que hay excepciones y normas mínimas que “ameritan un estudio en profundidad para determinar si el régimen de las empresas propiedad del Estado uruguayas y los respectivos monopolios que estas administran pueden ampararse a las mismas”.
Otro de los desafíos está en las telecomunicaciones, ya que el capítulo incluye obligaciones para los proveedores de servicios públicos en materia de interconexión, portabilidad numérica y acceso a números de teléfono, y disposiciones sobre la flexibilidad en la elección de tecnologías, los servicios de roaming y la aplicación.
“Algunos rubros de la actividad comercial de Antel, por ejemplo el monopolio de la telefonía fija, deberían ser evaluados, así como los referentes a la fijación de tarifas”.
El informe de las universidades agrega que las empresas que serían “compatibles” con las disposiciones del acuerdo son BPS, BCU, OSE, Uruguay XXI, CND y ANDE, mientras que las que habría que analizarlas en profundidad son AFE, ANP, Correos, ANV, LATU, IMPO e INAC.
A su vez, subraya que hay otras que no son compatibles, por lo que el gobierno deberá definir si adecúa la normativa o las incluye en el régimen de excepciones previstas. Estas son: BROU, BSE, UTE, BHU, Ancap y Antel.