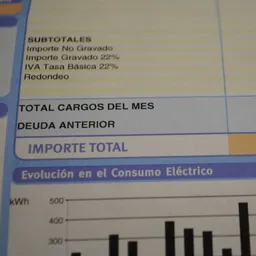Esta columna sobre la eutanasia se propone abordar exclusivamente los aspectos normativos y, en particular, aquellos relacionados con la dimensión comunicacional de las normas. El análisis se concentra en puntos centrales, como por ejemplo la posición de protección que asumen los médicos en la preservación del bien jurídico vida.
Las leyes no solo regulan conducta; narran una estética moral. Instituir la eutanasia en un contexto de revolución tecnológica, sin salvaguardas extremas y mecanismos de revisión tecnológica, puede sublimar una narrativa social que instrumentaliza vidas “no rentables” o “poco promisorias” desde la óptica tecnológica. El peligro es que el derecho, en vez de contener y corregir desigualdades, legitime una mirada que considera la muerte como solución técnica a problemas sociales o asistenciales —un capítulo necrofílico en el libro de la convivencia democrática—, lo que exige prudencia y restricción. Legalizar la eutanasia en el presente —en un momento de aceleración exponencial del conocimiento biomédico, de integración masiva de datos genéticos y de despliegue creciente de herramientas de inteligencia artificial en la medicina— puede convertirse, en un plazo corto, en una disposición regresiva que menoscabe derechos subjetivos fundamentales y transforme la norma en un capítulo necrofílico dentro del corpus jurídico-social: un pasaje que celebra la muerte en vez de proteger la vida y la autonomía reales de las personas.
Un derecho que, por apariencia progresista, abre una posibilidad de elección, puede en la práctica transformarse en un recorte de derechos cuando se cruza con factores estructurales: acceso desigual a cuidados paliativos, presiones económicas sobre familias o sistemas sanitarios, y criterios de evaluación clínica automatizados o sesgados. En lugar de integrarse como “otro capítulo” de la agenda de derechos —ampliando protecciones— la eutanasia puede operar como instrumento de selección social que prioriza ahorrar recursos o gestionar demanda, erosionando así derechos a la vida y a la igualdad de protección. Este peligro es coherente con las preocupaciones clásicas del «slippery slope» y con testimonios de reducción de inversiones en cuidados paliativos tras cambios regulatorios.
La legalización de la eutanasia no solo introduce una excepción normativa al deber de preservar la vida; también reconfigura, de manera imperceptible pero profunda, la autopercepción de los profesionales de la salud respecto a su misión esencial. La práctica médica se ha construido históricamente sobre el principio de no maleficencia y el deber de protección, cristalizados en el juramento hipocrático, que funciona como ancla ética incluso en contextos de máxima complejidad clínica. Cuando se habilita legalmente la opción de dar muerte al paciente, aun bajo solicitud, se instala un doble estándar en la conciencia profesional: ya no se trata de proteger la vida incondicionalmente, sino de evaluar qué vidas “merecen” prolongarse y cuáles pueden ser abreviadas. Esa grieta axiológica puede trasladarse a rounds críticos de tratamiento en enfermedades complejas, donde la línea entre una decisión terapéutica orientada al alivio y una decisión orientada a la terminación de la vida se vuelve difusa.
A ello se suma un aspecto normativo de especial relevancia: en el derecho penal médico, la posición de garante por excelencia la ocupan los profesionales de la salud. Su saber especializado les impone el deber jurídico de proteger la vida y desplegar todas las conductas necesarias para su preservación. La admisión normativa de decisiones de esta índole podría repercutir directamente en los contenidos de ese deber de cuidado, flexibilizando su observancia en etapas críticas del tratamiento. Se instala así la paradoja de que, aun sabiendo que existe una “solución final” disponible bajo estas figuras, se debilite la exigencia de mantener con firmeza la custodia de la vida en los momentos en que más apremia.
En la práctica, esta flexibilización erosiona los deberes de garantía que la sociedad ha depositado en los médicos. Desplaza la presunción protectora, reemplazándola por una lógica de excepción normalizada. Debilita el umbral de resistencia terapéutica, ya que el médico puede racionalizar la opción de la muerte como “solución” en escenarios clínicamente arduos. Afecta la confianza pública en la medicina como espacio de amparo y no de riesgo de selección.
En suma, lo que parece una ampliación de libertades individuales termina incubando una erosión de la conciencia protectora, que es precisamente el cemento ético del sistema de salud. La medicina deja de ser incondicionalmente custodio de la vida para convertirse, en determinadas coyunturas, en su administrador. Esa mutación conceptual —normalizada por la ley— es la que fragiliza los pilares del juramento hipocrático y amenaza con flexibilizarlo en los momentos más críticos, justo allí donde más se necesita firmeza en la protección de la persona. Esa conciencia protectora del valor de la vida no es solo un principio médico, sino un fundamento para la construcción de una comunidad solidaria, que reconoce en cada individuo —más allá de sus recursos económicos, de su fuerza o de sus posibilidades— un igual derecho a resistir, a luchar y, en definitiva, a subirse a un último round. La dignidad compartida se expresa, precisamente, en esa convicción de que nadie queda despojado del derecho a pelear hasta el final.
Conviene, además, poner en tela de juicio la noción de consentimiento que sostiene esta ley. Sus fundamentos parecen beber filosóficamente de las versiones más escépticas del consentimiento promovidas por la escuela de economía austríaca, que conciben al individuo como un agente autónomo y plenamente racional, desconociendo tanto los condicionamientos estructurales como los sesgos conductuales que atraviesan las decisiones reales. Esta mirada reduccionista se agrava al invisibilizar el principio de escasez que rige la quebrada administración de la salud pública, donde resulta verosímil pensar que tales prácticas terminen operando como una variable de ajuste, antes que como una genuina ampliación de derechos.
Queda, además, una hipótesis de trabajo que merece mayor desarrollo: en contextos de fragilidad del sistema sanitario, la renuncia a continuar tratamientos complejos y de alto costo podría quebrar, en los hechos, el principio de igualdad. Allí donde algunos pacientes, por sus propios medios, podrían acceder a terapias prolongadas, otros —dependientes de la cobertura pública— se verían empujados a aceptar la interrupción bajo la apariencia de un consentimiento libre. La igualdad formal que proclama la norma corre entonces el riesgo de desdibujarse, encubriendo una desigualdad material que refuerza la vulnerabilidad de quienes menos recursos tienen, justo en el umbral de la vida.
La aceleración del conocimiento y la capacidad futura de la ciencia mostrarán con crudeza que lo que hoy se presenta como gesto de autonomía o compasión puede haber sido, en realidad, una claudicación prematura.