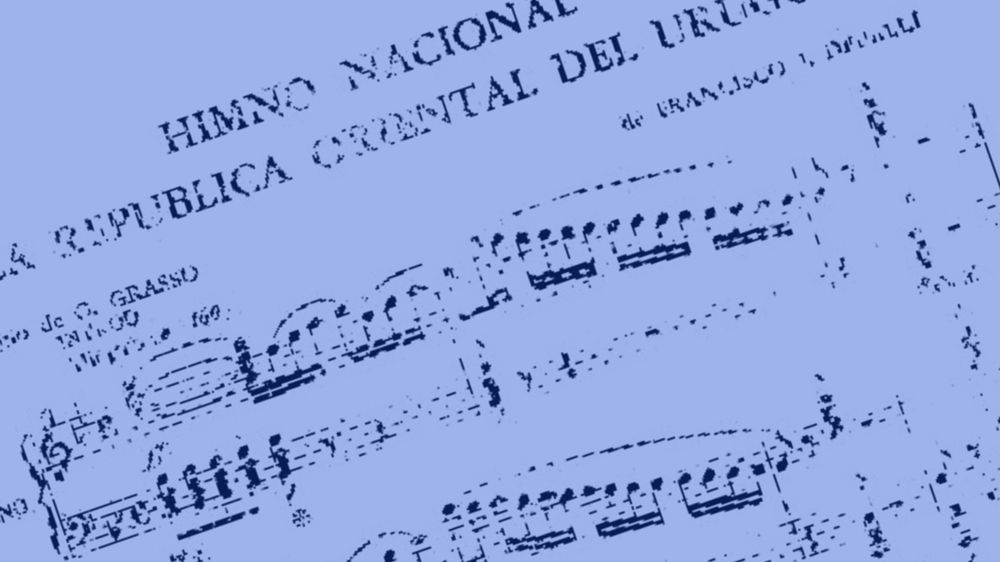Es, presuntamente, el segundo más lindo del mundo por detrás de La Marsellesa, el himno francés, según un certamen internacional que en realidad nadie sabe decir cuándo, cómo, ni donde se produjo. Esa cocarda es un mito que, de hecho, comparten los demás países latinoamericanos: Ecuador, México, Costa Rica, Colombia y Chile, entre otros vecinos de la región, también reclaman ese reconocimiento.
De lo que La Marsellesa es la primera es de la lista de canciones adoptadas de forma oficial como himno nacional. Para fines del siglo XVII, las casas reales europeas empezaron a establecer himnos propios que con el tiempo se convertirían en las canciones nacionales, mientras que en Francia, la revolución tomó a esa canción militar como himno, y para el momento en el que las naciones latinoamericanas empezaron a independizarse, con el Romanticismo en boga, ya era la norma que un estado nuevo tuviera su himno, como sigue pasando desde entonces.
Inspirado por algunas marchas y canciones patrióticas tanto propias como de otros autores ilustres de la historia nacional como Bartolomé Hidalgo, Francisco Acuña de Figueroa comenzó poco después de la independencia definitiva de la Provincia Oriental a ofrecerle al gobierno de Fructuoso Rivera una letra para un himno nacional.
Después de dos negativas, en julio de 1833 el gobierno aceptó su oferta y declaró su texto como el Himno Nacional.
El hombre que escribía sobre pitos
El historiador Leonardo Borges apunta que “Acuña de Figueroa es un personaje muy particular, un hombre muy hijo de su época”. Más allá de que el Himno nacional uruguayo (y el paraguayo) sean sus obras que más han trascendido, el escritor fue también publicista, autor de crónicas históricas, como la que redactó durante el sitio artiguista de Montevideo, y hasta humorísticas, como la Nomenclatura y apología del carajo, unos desopilantes versos donde enumera diversas formas de nombrar al pene.
“Acuña de Figueroa también escribió un himno en homenaje a Bernabé Rivera (sobrino de Fructuoso y brazo ejecutor de la matanza de charrúas de Salsipuedes en 1831), después de que fuera asesinado por los indígenas. Digamos que a los ojos de la historia, pero no a los de su tiempo, quedó bastante en offside”, agrega el historiador.
0000019169.webp
Francisco Acuña de Figueroa
Algo más de una década después de que el texto de Acuña de Figueroa se definiera como himno nacional, en 1845, el propio autor le pidió al gobierno cambiar la letra por una nueva versión. El 12 de julio de ese año, el gobierno emitió un decreto donde explica que el escritor “habiendo meditado y con el consejo de personas ilustradas, (pidió) hacer una reforma en aquel Himno, poniéndolo más al nivel de la altura de su asunto y corrigiéndolo además de un tinte bien marcado, dándole un carácter más vigoroso y permanente para todos los tiempos”.
El pedido de Acuña de Figueroa tiene que ver con que la primera letra es de un tono bastante más beligerante, sobre todo en sus conceptos hacia España y Brasil, las dos potencias que habían dominado estas tierras antes de la independencia, a la vez que manifestaba una cercanía con Argentina, país al que en 1825 la provincia oriental había pretendido unirse.
El himno de 1833 decía que este territorio era un "triste esclavo" de España y habla de cómo en el campo de batalla se "supieron romper" dos cetros, en referencia a las coronas de España y Portugal/Brasil. El himno también hablaba de la batalla de Ituzaingó que enfrentó a Brasil con las Provincias Unidas y aplaude como "el astro argentino" se impuso a "las estrellas del verde pendón", en referencia a las banderas que con leves cambios, ambos países mantienen hasta hoy.
Artigas, el bárbaro
Acuña de Figueroa le sacó algunas referencias ancladas al contexto histórico para hacerlo más atemporal, aunque también aprovechó a bajar línea en otros puntos, como el cuestionamiento que hace a la figura de José Artigas, que para un montevideano de 1845 como él, era, como lo llama en su texto, “un bárbaro”.
Borges explica que esa crítica directa al hoy considerado prócer intocable “en aquel momento era algo normal, porque campeaba la leyenda negra en toda la primera mitad del siglo XIX e inclusive más, no sólo desde el lado de Buenos Aires, sino también en la Banda Oriental, y luego también en el Uruguay ya nacido. Por lo tanto no es raro eso, pero el himno tiene esas particularidades”.
Entre esas cuestiones llamativas de sus once estrofas y su coro (que es lo único que se canta junto a la primera estrofa) hay algunas menciones que en 2025 se leen fuera de contexto, como referencias a los incas, a montañas, y hasta al romano Marco Bruto.
“En el himno jamás se nombra la palabra uruguayos ni Uruguay, siempre es orientales. La identidad nacional uruguaya tiene como una cierta esquizofrenia entre orientales y uruguayos”, explica Borges. Estamos de alguna forma sosteniendo la uruguayés pero la orientalidad en realidad está relacionada con la unión, con lo regional. Esa dualidad queda de manifiesto en los primeros tiempos con este himno que no habla de Uruguay, no habla de uruguayos, porque en realidad lo uruguayo como identidad nace mucho después, los uruguayos primero fuimos blancos o colorados y después, mucho después, fuimos uruguayos. Obviamente la orientalidad es una parte de esa identidad, después están las migraciones, hay un montón de cosas que suceden en el medio para que los uruguayos nos sintamos verdaderamente uruguayos”.
Como himno hijo de su tiempo y del espíritu del romanticismo, aparecen en su letra conceptos vinculados a los ideales de la época, como el llamamiento a querer a la patria, o la idea de la libertad, heredada como valor fundamental de la Revolución Francesa. “Es una época en la que se está muy imbuido por el romanticismo europeo, entonces conceptos como la libertad, la igualdad, la solidaridad, pagaban buenos dividendos poéticamente”, cuenta Borges. “Más allá de que después los uruguayos nos matamos entre 1830 y 1904 por el poder, y no tanto por la libertad o esos conceptos románticos”.
Paternidad (musical) en disputa
Hoy no hay mucha duda: la letra del Himno Nacional Uruguayo es de Francisco Acuña de Figueroa, y la música es de Francisco José Debali, el nombre criollo del músico y compositor húngaro Ferenc Jozsef Debaly. Pero si uno va al decreto que define la música oficial, se encuentra con otra cosa.
En julio de 1848, el gobierno consagra una partitura definitiva para que acompañe al texto de Acuña de Figueroa, notando que desde 1833 hasta ese momento se usaban múltiples músicas “lo que ha producido una especie de anarquía o confusión indecisa de entonaciones arbitrarias”, y la necesidad de “fijarse por fin una sola, digna del hermoso Canto de la Patria, que reúna las calidades de majestuosa cadencia y fácil”. Aprovechando la cercanía de la Jura de la Constitución, se define la música que se estaba usando desde 1847 en las “festividades cívicas”, señalando como autor a Fernando Quijano.
¿Y Debali?
El húngaro tuvo que esperar casi un siglo para que una investigación del musicólogo Lauro Ayestarán sobre el Himno lo pusiera en su sitio correspondiente. Hasta la década de 1950, la creencia era que Debali había ayudado a Quijano con la orquestación de la música, y que había sido este actor y músico aficionado de Paysandú el creador de la pieza.
El músico y docente del IPA Gerardo González explica que “Ayestarán encontró artículos donde Quijano decía que él no sabía de música, que no sabía escribir música ni nada de eso. Y si uno se acerca a la partitura del himno, se da cuenta que tiene las características estilísticas de la ópera del siglo XIX. No podés haber escrito ese himno si no sabías música. Lo que da por tierra la idea de que Quijano era el autor y empieza a tomar fuerza lo que termino siendo la verdad, que es que Debali es el compositor de la música”.
La determinación de Ayestarán es que Quijano fue más una suerte de intérprete, que le explicó los significados detrás de los versos de Acuña de Figueroa al extranjero. La música compuesta por Debali fue, según el investigador “lentamente fue ganando prestigio entre el pueblo que lo escuchaba y repetía en las funciones del primitivo teatro montevideano: la Casa de Comedias (donde hoy se encuentra el Palacio Taranco)".
Más allá de lo que dice el decreto gubernamental, Debali reclamó públicamente la autoría y Quijano "nunca se atrevió a desmentirlo".
Una noche en la ópera
González desmenuza el himno en su teclado y explica que la maestría de Debali se nota en los recursos musicales que utiliza, marcados por una inspiración operística que se nota en el tono de obertura de la introducción del himno, y en referencias melódicas a piezas de obras como Lucrezia Borgia, de Donizetti, que llevó a que circularan teorías conspirativas sobre plagios cometidos por el húngaro.
“Los clichés de la ópera eran clichés del siglo XIX, cuestiones estilísticas que se veían bien y se escuchaban bien y los compositores recurrían a esos recursos” explica el músico para poner a la música del himno en el contexto de las modas, tendencias y sonoridades de la época en la que fue creado.
“Creemos que nos va a llevar para un lado, nos lleva para el otro, pero seguimos en el mismo lugar. Eso hace que esté claramente demostrada la astucia del tipo cuando componía. No hizo el himno así nomás. Es verdad que hay elementos que se pueden sacar de Rossini, es verdad que hay frases que pueden ser de Donizetti. Pero eso no le quita el valor. Hay otras cosas que son más importantes que tienen que ver con el himno, simbólicas, en todo caso, que son más complejas. Está muy bien compuesto”, detalla González, que señala la necesidad de que como país “asumamos con madurez el decir ‘bueno, esto lo tomamos de tal lado, y un himno puede agarrar melodías que ya estén hechas y se cantan con otra letra’”.
Otra particularidad de la composición de Debali es la tonalidad en la que fue escrita. El himno fue compuesto en mi bemol, y González no duda en calificar al compositor como “un sanguinario” por esa decisión.
“Es una locura, es intocable. A la velocidad que está escrito, un buen pianista lo puede tocar, pero es una locura”, afirma. “Pero incluso es difícil de cantar. A un hombre le queda bien, pero a un niño de escuela lo matás. Por eso en un momento, hace décadas, se movió a si bemol, y es como se toca desde entonces, y como ha sido grabado”.
El voto que el alma pronuncia
Casi 200 años después de su composición, el Himno parece una de esas cuestiones estáticas e inamovibles de la identidad nacional, más allá de que siga apelando a los orientales que hoy se autoperciben más bien como uruguayos, y de que en su letra y música esté tapizado de signos de sus tiempos.
Leonardo Borges considera que “nosotros escogemos sólo para cantar una estrofa y dos veces el coro y verdaderamente el himno nos da la pauta de la orientalidad y eso también nos genera una cercanía con el artiguismo, aunque parezca contradictorio”.
González, sin embargo, señala que “en algún momento tendríamos que rever que esas once estrofas fueran la letra del himno. Me parece que con lo que cantamos está bien, que es lo que nos representa a todos. Después hay una cuestión que es complicada, el 19 de junio, celebrando el nacimiento de Artigas, cantarle un himno escrito por un detractor, y ese día encima jurar la fidelidad a la bandera y a las leyes de una república que Artigas, que era federalista, no quería. La visión de Artigas no era esa. No es que Artigas no quería la independencia, Artigas quería los Estados Unidos del Sur. Y si el Himno es un símbolo que en teoría nos representaría a todos, tendríamos que pensar seriamente qué pasa con Artigas, y con toda esa parte que no cantamos”.
El músico agrega que “a veces nos pasa a los uruguayos que nos falta esa cuestión de sincerarnos con nosotros mismos. Decir, nuestro himno estéticamente viene por acá. Y sí, somos uruguayos y no es ni un candombe, ni una murga, ni un cielito. Tiene una estética tonal europea, operística. Pero era la hegemonía cultural de ese momento. Nos falta un revisionismo, un mirarnos al espejo sinceramente, decir ‘bueno, ¿quiénes somos?’ Y vamos a encontrar cosas que están buenísimas y cosas que no. Y bueno, cambiaremos las que no”.
*Esta nota pertenece a un ciclo sobre los símbolos patrios uruguayos, con motivo de la conmemoración del Bicentenario. La publicación será semanal, cada domingo.